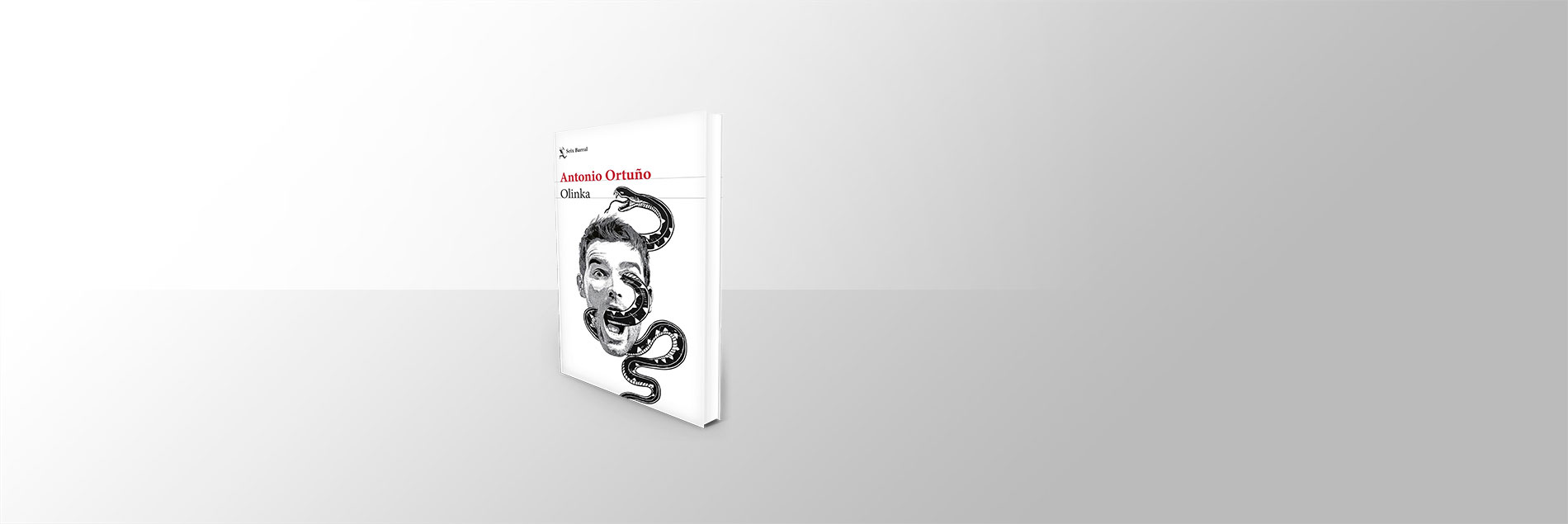Voy a intentar contarlo rápido, sin entrar mucho en detalles ni perderme en disquisiciones metafísicas… Es una anécdota que rememoramos cada vez que me toca cumplir años, a finales de noviembre, y nos remontamos a la noche previa a mi nacimiento, en el año 1981. Mis padres habían quedado a cenar con Gonzalo Suárez y su mujer, Hélène, a los que admiraban y siguen admirando; aun doblando en edad a mis padres había ya una complicidad ganada entre ambas parejas y, esa noche, Gonzalo y Hélène les habían anticipado que Sam Peckinpah vendría con ellos. Peckinpah, el mítico cineasta estadounidense, estaba de paso por España, buscando financiación para alguno de los proyectos que nunca llegó a realizar. Eran los años en seco de Peckinpah, no en relación con el alcohol pero sí con el cine, pues su película más reciente, Convoy, se había estrenado en 1978 y no volvería a estrenar otra hasta 1983, la que ya sería su final como cineasta, Clave: Omega. Así que estamos en medio del que seguramente fue el periodo más difícil y triste de su carrera, y se podría decir que el otoño del 81 es también el otoño final de Peckinpah. Mis padres, en cambio, viven su primavera particular en el mundo del cine y en la vida en general; acuden a esa cena con la ilusión de pasar un rato junto a uno de sus ídolos, pero también con los nervios de estar embarazados y saliendo de cuentas.
Según el relato de mis padres, Peckinpah se queda mirando la protuberancia abdominal de mi madre, decide sentarse junto a ella y le planta sus enormes manos en la tripa. Escribo “enormes manos” y no tengo claro cómo de grandes serían en realidad, pero no puedo evitar imaginarlas así. Hay que tener en cuenta que el aspecto de Peckinpah debía de ser imponente, no tanto por su altura o peso, sino por su aire de brujo indio, cowboy y forajido, ataviado la mayoría de las veces con algún pañuelo sobre la cabeza y casi siempre con gafas de sol, elegante pero temible, no en vano había filmado algunas de las películas más violentas y amorales de la historia del cine. Sin embargo, hay fotos de él que transmiten una honda serenidad en el rostro, y me gusta imaginarlo también así, como alguien profundamente humano, portador de alguna clase de sabiduría ancestral. Bien, pues con toda esa especie de energía y carga mitológica, Peckinpah pone sus manos sobre el vientre de mi madre y se queda así durante una gran parte de la cena, masajeando, apretando y aflojando, practicando un extraño masaje que a mi madre le incomoda un poco aunque apenas se atreve a manifestarlo. Al final, Peckinpah dicta sentencia y asegura que el bebé nacerá esa noche. Cuando, unas horas después, mi madre despierta a mi padre para decirle que está rompiendo aguas, él piensa que siguen bajo el influjo de Peckinpah, pero lo cierto es que acabé naciendo poco después, apenas llegaron al hospital. Allí mismo, desde una cabina, mi padre llamó al hotel donde habían depositado a Peckinpah la noche anterior y pidió hablar con la habitación del cineasta. Al darle la noticia, mi padre recuerda escuchar un estruendo al otro lado de la línea y temer que Sam hubiera cogido otra de sus cogorzas habituales, pero Peckinpah había soltado el teléfono para ponerse a bailar alguna danza chamánica mientras profería extraños cánticos que celebraban la buena nueva. Embrujo cumplido. Ley de vida también: al fin y al cabo, me tocaba salir… Pero esa imposición de manos de Sam Peckinpah debió de darme el empujón que me estaba faltando para venir al mundo, o así me gusta pensarlo. Y ante la duda, y dadas las circunstancias, imprimo la leyenda. No me había animado a ponerlo por escrito antes, aunque me atrevo a contarlo a veces, no sin cierto pudor, pero también con algo de coquetería y orgullo, pues puedo presumir de estar bendecido por Sam Peckinpah, mi matrono, mi partero, mi comadrón.
Lleva más de cuarenta años muerto, pero este 2025 su figura ha resucitado en todo tipo de homenajes, proyecciones y semblanzas de su vida y obra con motivo del centenario de su nacimiento. Escribo para sumarme a esa celebración, pero sin pretender decir nada especialmente novedoso sobre su filmografía. Creo que se ha escrito mucho y bien sobre el cine de Peckinpah, diría incluso que hasta darlo por amortizado, que es casi como matarlo de nuevo. En realidad hay algo en él y su obra que siempre estuvo entre la vida y la muerte, ajeno a las modas o códigos de su tiempo. O, como escribió tan bellamente su amigo Gonzalo Suárez: “Con la leña del pasado, mantenía la hoguera del presente, donde quemaba el futuro.” Su reputación de alcohólico impenitente, los arrebatos coléricos y las peleas con unos y otros, especialmente con ciertos productores, tampoco ayudaban. Todo ese cóctel precipitó su caída en desgracia y una muerte prematura, metafórica y literalmente.
Pienso en Peckinpah después de ver Mr. Scorsese (hbo, 2025), la serie documental que ha dirigido Rebeca Miller sobre el director neoyorquino. Scorsese también ha sido rechazado por sus colegas de profesión en varios momentos de su carrera. Igual que Peckinpah, no tardó en demostrar un talento cinematográfico innato, pero ser un outsider con arranques de violencia y megalomanía, enganchado a la cocaína y otras drogas, le ha dejado fuera de combate en más de una ocasión. El propio Scorsese confiesa que ha estado a punto de morir, física y profesionalmente, más de una vez. Y quizá lo más emocionante del documental es comprobar cómo acaba por ser redimido y asimilado a pesar de sus pecados, siendo hoy un icono vivo del cine. Pero cuando a Scorsese le atribuyen una revolución del montaje por el uso de ralentís, cambios de ritmo, cortes bruscos y planificación desbordante… me resulta un poco injusto que no mencionen a Peckinpah como un precedente ineludible. También pienso que lo que dice Spike Lee sobre Scorsese y se reitera en varios momentos de la serie, a saber, que Scorsese no es Tarantino, se puede aplicar a Peckinpah. Desde luego no tiene un acercamiento a la violencia ni posmoderno ni superficial; en Peckinpah, como en Scorsese, la violencia es una certeza del mundo, algo íntimamente asimilado y encarnado que necesita ser exorcizado, sin perder nunca la honestidad, aun con la moral suspendida, con todas las contradicciones que arrastra. Quizá lo que le faltó a Peckinpah es un Leonardo DiCaprio en su vida. Alguien que viniera a rescatarlo del olvido y se pusiera a su servicio, garantizándole un colchón comercial. Cuando muere Peckinpah en 1984 no ha llegado a cumplir los sesenta, la edad que tenía Scorsese cuando resucita gracias a Gangs of New York. Y me pregunto qué habría sido de Peckinpah si le hubieran dado veinte años más de carrera fulgurante e inesperada. No es fácil imaginarlo si no es prolongando su agonía, cabalgando los años ochenta y noventa en un paisaje cambiante, con la llegada de los blockbusters, el nuevo (y algo falso) cine independiente norteamericano, lo de Sundance y Miramax, hasta llegar por lo menos al inicio de este siglo XXI… Peckinpah apenas alcanzó a oler algo de todo aquello. Y yo sigo olfateando y rastreando esos años finales entre sus dos últimas películas.
En 1978, recién abandonado el montaje de Convoy, decide alejarse de Hollywood y poner rumbo a México, donde intentó montar una productora junto a su amigo el cineasta Emilio Fernández, pero la idea no fraguó. Acabó volviendo a Estados Unidos para instalarse en una cabaña. Allí sufrió un ataque al corazón que le obligó a dejar el alcohol y dedicarse a la pesca durante una temporada. Pero el cine siempre le reclamaba, porque Peckinpah consideraba que no era sino en los rodajes donde su vida cobraba verdadero sentido; por eso Convoy le había dejado herido en su más profundo orgullo. “No he tenido ni un buen día de trabajo en toda la película”, llegó a decir, según recoge Garner Simmons en Sam Peckinpah: vida salvaje (T&B Editores). Entonces le ofrecieron un guion llamado The Texans, escrito por un John Milius que venía de firmar El viento y el león, El gran miércoles y Apocalipsis now, y en el que Peckinpah estuvo trabajando con pasión renovada durante el verano de 1980. No sería capaz de cerrar un acuerdo con el productor, pero consiguió otro proyecto, basado en la novela de Elmore Leonard City Primeval, del que llegó a fecharse un inicio de rodaje para finales de agosto de 1981. Una huelga del sindicato de guionistas lo aplazó y, tras la venta de la United Artists a la mgm, quedó definitivamente enterrado, a finales de ese mismo año. Es el momento en el que Peckinpah pasa por España en busca de financiación para otro proyecto que dejaría inconcluso, Castaway. El mito Peckinpah seguía vigente en Europa y él trataba de seguir haciendo cine allí donde le ofrecieran la posibilidad, se resistía a su propio declive como gato panza arriba, aunque el alcohol volvía a dominar su vida y acabó dirigiendo la que sería su última película, Clave: Omega, con una mascarilla de oxígeno colgada de la mandíbula. No es desde luego su mejor testamento, para eso tenemos La balada de Cable Hogue o Grupo salvaje, pero, como insinúa Garner Simmons, tenía algo profético sobre el mundo moderno que estaba por venir, en un juego de pantallas múltiples donde ya no se entiende quién vigila a quién, los políticos solo piensan en urdir su propia supervivencia y la corrupción se da por descontada.
Peckinpah ya resultaba visionario hablando de su país y del futuro del cine en una entrevista de 1972: “Todo es publicidad y lavado de cerebro. Pura mierda. Un continuo de productos y personas sin distinción entre unos y otros. Estamos de nuevo en la Era de la Oscuridad. Mirá por quién vota la gente: Nixon, Wallace, gorilas asesinos recién salidos de las cavernas, todos bien vestidos, que hablan y se mueven con la muerte en los ojos. ¿Y cuál es la alternativa a esta gente? […] Ahora estamos orientados hacia la televisión. Con la televisión y la videocasetera nadie tendrá ganas de levantar el culo ni para ir a la esquina a ver una película. Es horrible. Una de las grandes ventajas de ir al cine o al teatro es la actividad, salir de casa, comprar las entradas, participar de una experiencia junto a muchas otras personas.”
La Filmoteca Española le dedicó una retrospectiva en septiembre que me pilló con el pie cambiado y, cuando me quise dar cuenta, ya habían pasado sus catorce largometrajes. Me gustó saber que todas las sesiones estuvieron llenas. Habría nostálgicos de sus películas, pero también nuevos espectadores que habrán descubierto por primera vez el cine lírico y vehemente de Peckinpah. Yo sigo teniendo un recuerdo muy vívido de algunas de sus películas, especialmente de La balada de Cable Hogue, Grupo salvaje, Duelo en la alta sierra, La huída, Pat Garret y Billy the Kid… Las que descubrí aún siendo niño, pensando que las había hecho una especie de padrino o tío lejano según la historia que me contaban y acabo de relatar. Desde luego no eran películas especialmente recomendadas para la infancia, pero uno se podía instalar en ellas, aunque fuera con algo de inconsciencia y no las comprendiera del todo. En esa última frontera del wéstern, del cine de la amistad y el corazón arrebatado, Peckinpah filmó algunos de los momentos más bellos y puramente cinematográficos que yo pueda recordar.
Cuando llamo a mi padre y le comento que estoy tratando de escribir este texto, me recuerda lo más esencial: que, a pesar de todos sus pesares, Peckinpah siempre fue un vitalista. Incluso en sus años difíciles, siguió tratando de hacer cine y abrazar la vida. Por eso quiero seguir escuchando sus gritos chamánicos, celebrando que estoy vivo, y escribo para darle las gracias por aquel empujoncito. ~