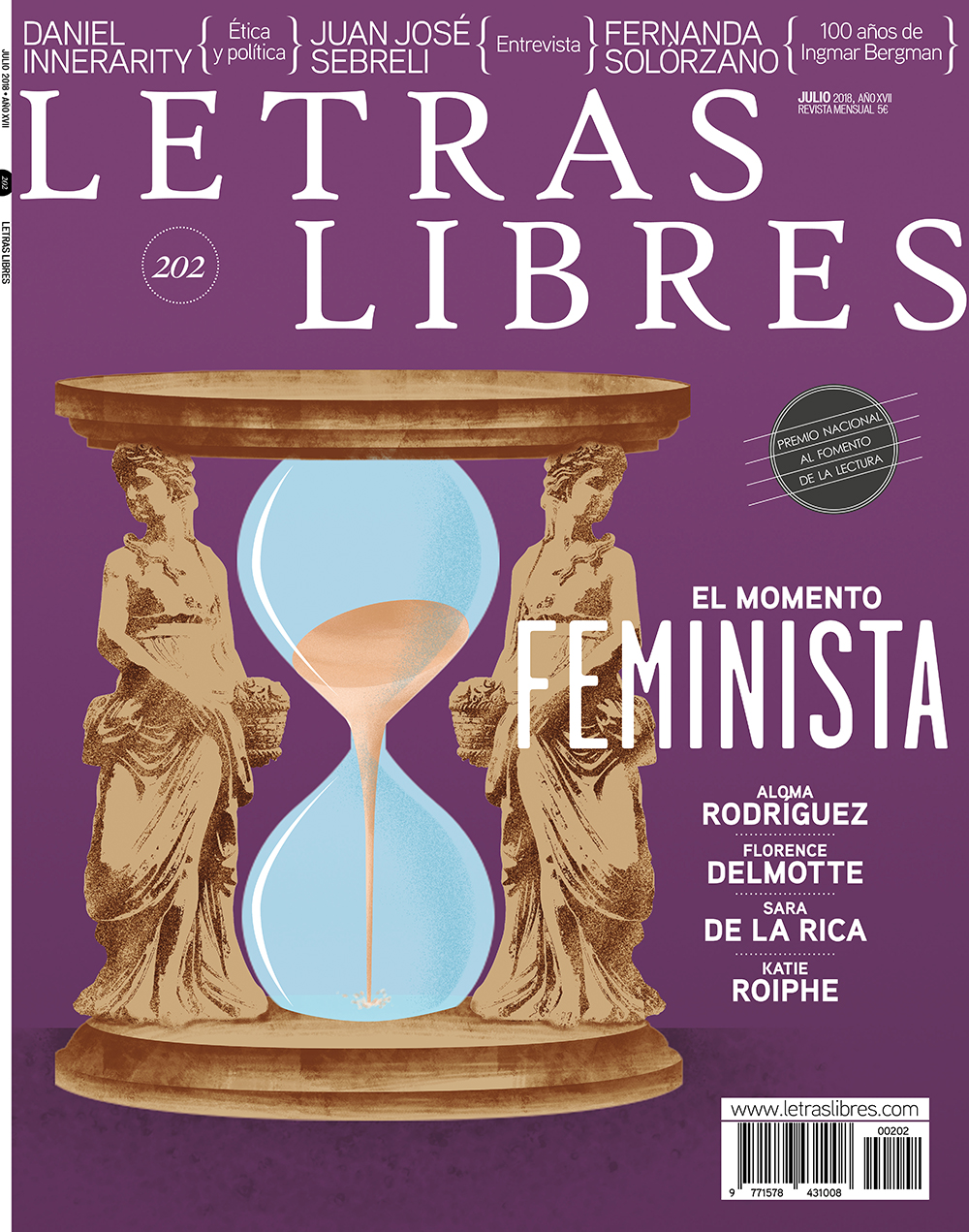Este 14 de julio se cumple un siglo del nacimiento del director Ingmar Bergman. Además de los homenajes en torno a su obra –retrospectivas, exposiciones, conferencias y publicaciones–, se han abierto nuevos miradores hacia su vida personal. Por ejemplo, la publicación de sus diarios de trabajo (que son, en realidad, apuntes sobre su ansiedad) o el estreno en Cannes del documental Bergman – ett år, ett liv [Bergman: un año, una vida], de la directora Jane Magnusson. El título alude a 1957, año durante el cual Bergman filmó Fresas salvajes y El séptimo sello, dirigió su primera película para televisión y montó cuatro obras de teatro. Magnusson lo llama “el año enloquecido” del director, pero el documental no examina solo su hiperactividad creativa: también muestra a un Bergman incapaz de mantener un compromiso emocional. En ese tiempo el director sostenía un romance con la actriz Bibi Andersson mientras se desmoronaba su tercer matrimonio con la periodista Gun Grut. También fue cuando conoció a sus siguientes dos esposas, la pianista Käbi Laretei y la condesa Ingrid von Rosen.
Más allá de su ejecución, Bergman: un año, una vida anticipa nuevas formas de mirar y hablar del que muchos consideran el director más influyente en la historia del cine. No se pierda de vista que los festejos por su centenario coinciden con un momento de juicio implacable a hombres –sobre todo, cineastas– cuyos comportamientos privados afectaron de alguna forma a las mujeres a su alrededor. No es impensable que el escrutinio alcance a Bergman. Se sabe que su infidelidad compulsiva llevó a pique cuatro de sus cinco matrimonios (solía dejar a una esposa por la que ocuparía su lugar), durante los cuales además tuvo affaires con prácticamente todas sus actrices. Del total de estas relaciones resultaron nueve hijos que –el propio Bergman admitiría luego– nunca gozaron de la atención de papá.
El movimiento #MeToo, sin embargo, busca denunciar situaciones en las que un hombre abusa de su posición de poder. En el caso de Bergman, ninguna de sus actrices habló nunca de explotación. Algunas, como Harriet Andersson, describieron vínculos claustrofóbicos y otras, como Bibi Andersson y Liv Ullmann, hablaron de los frecuentes berrinches del director. Sus relatos difícilmente pueden considerarse reproches. No culpan al director de coartar su libertad.
Si la filmografía de Bergman se sometiera al tipo de revisionismo en boga, el dictamen sería todavía más contundente: el director diseccionó como pocos los dilemas de la condición femenina. La dimensión psicológica y emocional que imprimió a las mujeres de su cine es en sí misma un reconocimiento de la autonomía femenina. Es el caso de El silencio (1963), Persona (1966), Gritos y susurros (1972) o Sonata de otoño (1978), donde apenas figuran personajes masculinos. En las películas donde el director aborda las dificultades de la vida en pareja, las mujeres observan con lucidez a los hombres que las rodean –sus miedos, debilidades y formas de organizar el mundo–. Sagaces y de conciencia libre, son ellas quienes, en sus relaciones, toman la última decisión.
¿Cómo conciliar esto con el retrato de un hombre posesivo, insensible a los sentimientos de esposas engañadas, hijos relegados y actrices de quienes exigía devoción absoluta? Una respuesta cínica propondría que la ficción permitía a Bergman declararlas a ellas vencedoras de las batallas, sin ceder el control en las relaciones de la vida real. Al parecer, no fue tan simple. Una anécdota poco conocida revela a Ingmar Bergman llevándose a sí mismo a un escenario del que –diría luego– tuvo ganas de escapar.
Ocurrió en 1957, cuando Bergman se embarcó en la producción de Tres almas desnudas: la historia de tres mujeres que conviven durante veinticuatro horas en una sala de maternidad. (Ignoro si el hecho se menciona en el documental de Magnusson, pero refuerza la idea del año enloquecido.) El proyecto estaba lejos de la zona cómoda del director. De entrada, era un encargo. Había prometido entregar una película a la productora Sveriges Folkbiografer y, contrario a su costumbre, le pidió a su amiga Ulla Isaksson adaptar dos cuentos suyos que, dijo, lo habían cautivado. La película muestra a tres mujeres embarazadas que enfrentan futuros inciertos. Cecilia (Ingrid Thulin) llega al hospital tras sufrir un aborto, e interpreta el incidente como una señal de inadecuación para ejercer la maternidad. Stina (Eva Dahlbeck) se ve a sí misma como la madre ideal, pero su embarazo se ha alargado de más: un parto inducido le hará ver otra realidad. La paciente más joven, Hjördis (Bibi Andersson), no desea dar a luz. Llegó al hospital tras intentar provocarse un aborto. Espera un hijo ilegítimo y sus padres desconocen su estado.
Bergman solía escribir sus propios guiones, lo que le permitía cambiar los diálogos sin perder de vista el significado. Esta vez debió apegarse a las palabras escritas por Isaksson, pero hizo evidente su empatía hacia las mujeres de la historia a través de planos cerrados que expresan su intenso dolor, físico y emocional. La potente conexión entre intérpretes y cineasta fue reconocida al año siguiente en el festival de Cannes. Thulin, Dahlbeck y Andersson obtuvieron el premio a la mejor actriz, y Bergman se llevaría el premio al mejor director.
A pesar de los reconocimientos, Tres almas desnudas incomodaba a Bergman. En su autobiografía Imágenes cuenta que olvidó mencionarla en el recuento de su obra que daría lugar al libro. Intrigado por su propia aversión, comparte con el lector recuerdos del rodaje. Narra que le pidió al médico asesor de la cinta que lo dejara ser testigo de un parto, y agrega que la experiencia fue “traumática y edificante”. Para entonces ya tenía cinco hijos, pero no había presenciado el nacimiento de ninguno. “En vez de ello –escribe–, me emborraché o me puse a jugar con mis trenecitos eléctricos o me fui al cine o a ensayar o, de forma inapropiada, les presté atención a otras mujeres.” Bergman dice que las imágenes y los olores del cuarto de hospital le provocaron náuseas, y que nada de eso tenía relación con sus “inadecuadas experiencias como papá –siempre torpes, siempre escapando”.
Sus confesiones espontáneas e impregnadas de culpa son invaluables. Por un lado, son la llave para entender lo que el propio Bergman llamaba una “resistencia necia” hacia Tres almas desnudas. Tardó más de treinta años en volver a ver la película (y solo porque debía comentarla en su libro) y fue hasta entonces que verbalizó las emociones que le produjo filmarla. Por otro lado, las reflexiones sobre su paternidad en fuga o sobre el comportamiento inapropiado con la esposa en turno sugieren que la identificación con las mujeres de sus películas era metafóricamente una puesta en escena. Por lo visto, el malestar que le produjo el rodaje de Tres almas desnudas no tenía precedentes. “Si hubiera sabido, de verdad sabido, en qué me estaba metiendo –escribió–, no lo hubiera hecho.” La declaración no es poca cosa. Considérese que unos meses antes, y sin titubear, Bergman había filmado la partida de ajedrez entre un hombre y la Muerte.
A pesar del mal trago que le supuso rodar Tres almas desnudas, Bergman siguió filmando historias donde ellas, más que ellos, tienen el don de la introspección. En esta y varias películas, el retrato de sus congéneres es todo menos favorecedor: futuros padres ajenos a las crisis en las salas de parto o maridos egoístas que siempre dan prioridad a su bienestar. No hace falta hacer notar la ironía; tampoco desmantelarla. Para muchos, el juego de espejo invertido entre el arte y la vida privada será motivo de condena. Otros celebramos que las relaciones intensas de Bergman influyeran en la creación de personajes femeninos que, aún en el cine de hoy, no tienen comparación. ~