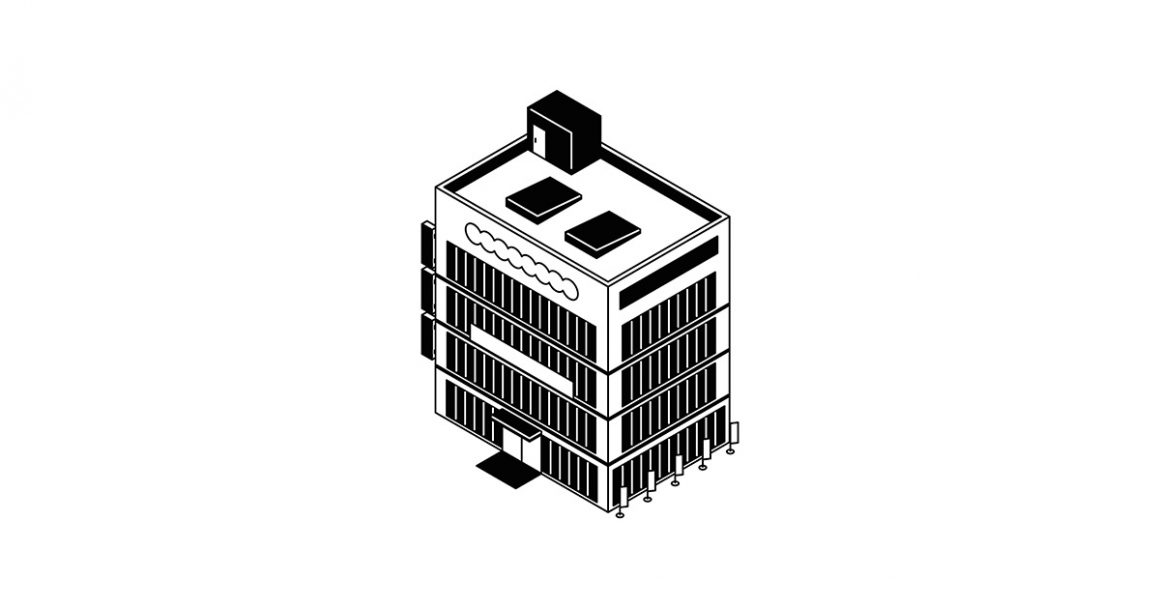La vivienda es la piel de las ciudades, resguarda y, en el mejor de los casos, refleja las preocupaciones y el estilo de vida de sus habitantes. Por eso, sus cambios son olas concéntricas que repercuten a mayor escala. Las ciudades se metabolizan desde su componente más elemental: la casa. O, más frecuentemente, el edificio. Sin embargo, hoy en día la vivienda es pocas veces pensada para adecuarse a las necesidades de quienes la habitan, se pliega a la vorágine de la ciudad y a su urgencia de volver más eficiente el espacio para alimentar la especulación inmobiliaria.
Si observamos con atención, las viviendas llevan en sus estructuras las marcas de las regulaciones y legislaciones imperantes. En Tokio, por ejemplo, los impuestos prediales elevados dinamitaron las casas grandes –llamadas de primera generación– con jardín y garaje para convertirlas en una miríada de viviendas cada vez más pequeñas –segunda y tercera generación– que culminan en edificios de departamentos estrechos –de cuarta generación– con poca, por no decir ninguna, convivencia con el exterior. El hogar se vuelve entonces un espacio doméstico por excelencia: se evitan los encuentros con vecinos, se busca un semblante de individualidad en esos espacios confinados.
Los edificios se convierten en la meca de la contención de gente aislada, lo cual obliga a salir para reencontrarse con los demás. Sin embargo, en las grandes ciudades latinoamericanas, ese movimiento fuera de casa no se ha traducido en una mayor ocupación del espacio público –habitualmente desatendido, abandonado e inseguro–, sino en encuentros en ámbitos igualmente privados como restaurantes o bares, que le están prohibidos a aquellos sin el suficiente poder adquisitivo. A la par, el espacio público se volvió de tránsito: tan solo sirve para moverse de un punto a otro, ya sea a pie, en coche o en transporte público, según la clase social.
En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, la fragmentación y el “atrincheramiento” se convirtieron en sinónimo de exclusividad: el lujo último radica en la máxima privacidad y la ausencia de vecinos. Henri Lefebvre habla de que el espacio privado moderno se caracteriza por su homogeneidad, fragmentación y jerarquía. Se trata de una homogeneización por clases sociales: guetos en el peor de los casos, condominios con seguridad privada para los más “afortunados”. El intercambio es mínimo y utilitario, los más privilegiados atraen a las clases trabajadoras que recorren largas distancias para cubrir las labores de limpieza, de vigilancia, de cuidados. Los condominios suelen estar desconectados del entorno: son de difícil acceso en transporte público, tan solo se llega manejando o sorteando los coches mal estacionados en las raquíticas banquetas. La desconexión de espacios también influye en la manera de pensar: alimenta la desconfianza en aquellos que no habitan los mismos ecosistemas.
En este contexto, me interesa pensar en ese espacio público que, en principio, puede ser habitado por cualquiera. Son clusters porosos que posibilitan encuentros fuera de los círculos sociales asignados, porque una comunidad plural necesita de puntos físicos en donde nacer. Pero ¿cómo se puede fomentar y pensar en lo público en sociedades donde se alaba la privacidad y la fragmentación?, ¿qué tipo de comunidades se están creando desde el individualismo?
En gran medida, el ámbito público es visto como un espacio urbano vacío, según la lógica de oportunidades de desarrollo. Pienso en los parques, los huertos urbanos, los jardines, pero también en los terrenos baldíos, los predios o estacionamientos abandonados, los bajopuentes que no tienen un valor económico en el estado en que se encuentran, pero que sí tienen el potencial, si se recuperan, de jugar un rol social importante.
En ciudades como Bangkok se está pensando en la recuperación del espacio público abandonado –como los bajopuentes– para transformarlo en áreas verdes donde las actividades deportivas colectivas estén al centro. Si bien estos lugares siguen sin ser ideales, pues se encuentran debajo de segundos pisos con altas concentraciones de contaminación atmosférica, son semillas de soluciones que se activan a la par de medidas de movilidad eléctrica, transporte público masivo y planeación urbana.
¿Cómo empezar a pensar en esos espacios vacíos como componentes centrales en la vida de nuestras ciudades?, ¿cómo los resignificamos para entender su valor positivo para gente de diferentes horizontes? Y no solo de personas, sino también de otros seres normalmente expulsados y rechazados del ámbito privado como los animales y las plantas.
Y es que, para la construcción de sociedades más igualitarias y de comunidades más diversas y resilientes, invariablemente se precisará de revalorar el espacio público. Un futuro más sustentable depende de esos lugares, de que paulatinamente borren las jerarquías para construir ciudades que se recorran a pie. Porque vivir las ciudades no debería resultar en un atrincheramiento, sino en transitar y habitar esos in-between, como los llama Marina Abramović; esos espacios abiertos que invitan a pensar, a observar, a recolectar impresiones e ideas.
De igual manera, también resulta interesante pensar en esos espacios en los bordes que no son enteramente del ámbito público, pero que no terminan de ser privados: las vecindades o las azoteas, en comunicación constante entre mundos. Sin dejar de lado los severos problemas a los que se enfrentaron las vecindades en la Ciudad de México y su deterioro progresivo tras la ley de congelamiento de rentas, este tipo de vivienda fue un ejemplo de resistencia y organización social que resultó evidente tras el temblor de 1985. El papel social de las vecindades fue esencial, no solo al momento de la reconstrucción, sino también para exigir respuestas rápidas y acciones gubernamentales a las demandas de vivienda. En ese sentido, la vecindad se tornó, de espacio precario, en un fuerte motor de organización social y política. Estos espacios entre dos, comúnmente asimilados a las clases desfavorecidas, ofrecen algunos elementos para construir futuros más plurales, pues ponen las áreas comunes al centro de la vivienda.
Por otro lado, Valeria Luiselli menciona las azoteas como esa “ausencia urbana y arquitectónica, esos sitios de relativa invisibilidad”, que fueron utilizadas por la vanguardia mexicana por su dualidad público-privada, subversiva “en una sociedad en donde no había cabida moral ni física para la diferencia”. En las azoteas se cristaliza la necesidad de inventar otros espacios “que desafían las restricciones de género, trasgreden las normas sexuales y rompen con los códigos morales y estéticos”. Fungieron, en su momento, como espacios “traductores que rellenan el vacío entre el interior y el exterior”. Muestran la importancia de desdibujar los límites entre lo privado y lo público.
Nuestra mirada a diferentes escalas, desde lo alto de la azotea o sentados en una banca pública, nos abre una ciudad que se observa en sus detalles y se imagina a sí misma con sus puntos densos de concreto, intercalados y conectados con amplios espacios vacíos y semiabiertos que crean porosidades por donde se cuela la vida. Y ahí, tiembla la posibilidad de encontrarnos en la banqueta y caminar. Ese es el mayor lujo. Y, al mismo tiempo, no debería ser un privilegio. ~