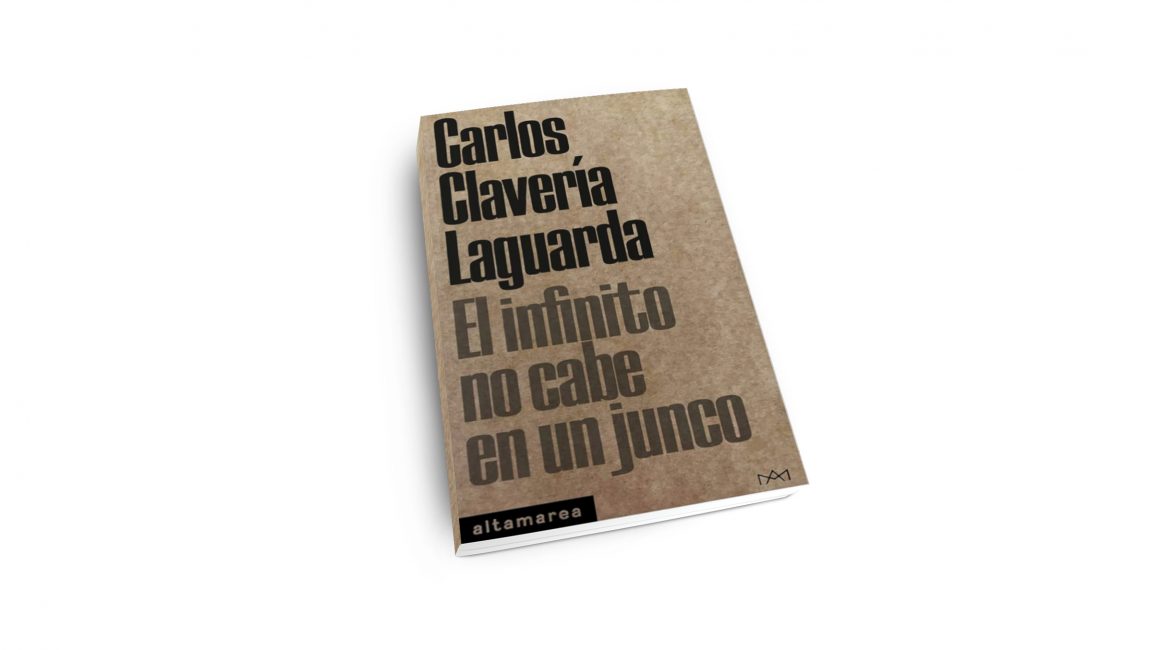Me encontré con los libros de Carlos Clavería Laguarda (Caspe, Zaragoza, 1963) de casualidad, buscando, de último minuto, cómo festejar el centenario del nacimiento de Italo Calvino a quien este interesante y singularísimo crítico literario, historiador del libro y de sus condiciones materiales de producción, amén de novelista, dedicó Italo Calvino, una ardilla en Einaudi (2023), un retrato preciso y estimulante de Calvino, sobre todo, como editor, en tanto discípulo de Cesare Pavese. Y cuando vi que Clavería Laguarda era autor de El infinito no cabe en un junco, panfleto que critica la exitosísima obra de Irene Vallejo, me entusiasmé. No es que yo –ni Clavería Laguarda– tenga mucho en contra de una obra de erudición tan noble como la publicada por Vallejo en 2019, ni que lamentemos que libros de esa naturaleza se esparzan como antídotos contra la idiotez y la banalidad. Ni una ni otra son monopolio de nuestra época, pero actualmente se difunden con una velocidad perniciosa gracias al vertedero universal de las redes sociales.
Mi reparo se dirigía (y se dirige) hacia quienes confunden la divulgación bien escrita y mejor pensada con las grandes creaciones del género ensayístico, entre las que no cuento a El infinito en un junco porque su propósito no es la crítica de los libros (y, por extensión, de la literatura), sino su celebración. Pensaba yo, mientras compulsaba el estricto volumen (no llega a las cien páginas), que Clavería Laguarda caminaría conmigo por el sendero de aquella afirmación de Eduard Fuchs –historiador marxista del erotismo entre algunas otras cosas– que su amigo Walter Benjamin repitió con tanta frecuencia que pasa por suya. Es aquello de que “no hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo documento de barbarie”, anchurosa verdad a medias que la Escuela de Frankfurt (y juntos, pero no revueltos, con ella, los postestructuralistas franceses) abarató como un coctel Molotov contra la Ilustración.
No, a Clavería Laguarda, también biógrafo de Erasmo de Rotterdam, el libro de Vallejo, tras declararse en deuda con ella, le suscita otra clase de inconformismo: “escribo este panfleto contra el infinito amor a los libros con la convicción de que el ser humano es el causante de gran parte de las enfermedades del libro y que merece gran castigo cuando lo maltrata. Si le doy vuelta al enunciado, sé por experiencia que el libro es un agente patógeno de primera categoría. Entre las enfermedades que produce, la bibliofilia es una de las más temibles. Uno de los principios activos de la bibliofilia es el fetichismo, que necesita del exhibicionismo como excipiente para llegar a donde quiera llegar el sedicente bibliófilo o enfermo de libros”.1
Me quedé mudo o descolocado, como dicen los peninsulares, y me guardé mi rollo antihumanitario sobre esos libros que no necesariamente hacen mejores a las personas, para no hablar de la Biblia y del Corán, de los libros de Lenin, Hitler y Mao que llevaron a la muerte a millones porque nada más peligroso que el libro cuando trae a la profecía como bonus track. Etcétera.
Aparentemente –ya se verá lo aparente en el Elogio de la abyección– la ruta elegida por Clavería Laguarda es otra: “la loable Biblioteca de Alejandría” fue obra autocrática de un tirano heredero de conquistador (Ptolomeo I, uno de los sucesores de Alejandro Magno), quien saqueaba los barcos para expropiar toda clase de papiros y rollos, y a su afán bibliófilo y helenizante (todo lo quería en griego en demérito de las lenguas bárbaras) sumaba la imperdonable falta de no devolver libros prestados.
Tras expresar su maniática antipatía contra los Ptolomeos de este mundo y del antiguo, pasa al igualitarismo: toda biblioteca que se respete ha de ser pública, “porque recopilar muchos libros sin orden ni concierto y, así haciéndolo, dañar a un tercero, no es altruismo; porque fundar en dependencias de palacio o en un convento una biblioteca pagada con dinero de uno solo y en la que está permitido que entren solo los amiguitos del que paga no es fundar biblioteca pública; porque copiar, raspar, guillotinar, expurgar o arrimar el agua del molino del texto a intereses particulares no es divulgar la cultura; porque pagar al intelectual puede significar comprarlo (además de sacarlo de ‘las cosas del hambre’); porque no podemos juzgar con criterios modernos la parte de la historia antigua que nos conviene a los modernos y, cuando no nos conviene, juzgar con criterios antiguos las actitudes antiguas porque nos ruboriza admitir que siguen vivas”.2
Clavería Laguarda es un moralista del libro porque su historia “pone a prueba la capacidad de optimismo y de pesimismo propia de muchas personas” y para hacerla no puede sino insistirse hasta “sonrojarse en las palabras que abundan en los libros que se refieren a ellos”, palabras como “botín, usurpación, destrucción, negación, confiscación, vandalismo, desafectación, incompetencia, malversación, desinterés, incautación, patrimonio nacional, negligencia, imposición, escondimiento, mentira, fanfarronería”.3
Llegado a este punto en El infinito no cabe en un junco, entendí no haber estado tan errado en mi intuición inicial y Clavería Laguarda sería otro de los cautivos en el binomio civilización/barbarie (es difícil ser, incluso, posmoderno sin pasar algún tiempo en esa celda). Así, la Biblioteca de Alejandría permitió a Filadelfo la traducción de la Biblia hebrea que helenizada devino en la llamada Biblia de los Setenta. Y así, el fin de aquella biblioteca se debió a la decisión del califa Omar de destruir todos aquellos (casi todos) que no concordasen con la palabra de Dios y “en nombre de lo que está escrito en unos libros se quema lo que está escrito en otros…”.4
Más allá de su crítica implícita al “buenismo” (aunque no usa esa facilona palabra, además de imprecisa) de Vallejo, insiste Clavería Laguarda en que es falso que los libros hayan podido convivir pacíficamente en un mundo donde un Isidoro de Sevilla prohibió la obra de los gentiles y que, muerta con la cultura helenística, la Biblioteca de Alejandría demostró como falsa la idea de “que los libros todo lo pueden contra la maldad del hombre”.5
Pasados mil años de la leyenda acusatoria del califa Omar como hacedor de aquel crimen, Clavería Laguarda se remite al Índice novísimo de los libros que deben ser prohibidos o expurgados, aparecido en Madrid en 1640, prueba de que las bibliotecas no garantizan la supervivencia de los libros y que estos, como todo, dependen del humor teológico o ideológico de los poderosos. En Vallejo y en Clavería Laguarda, si dejamos el asunto en España, creo escuchar el eco lejano del llamado “multiculturalismo” de Américo Castro en polémica contra las reservas castellanizantes de ese otro exiliado de 1939 que fue Claudio Sánchez-Albornoz, es decir, el predominio de la diversidad contra el dicterio del vencedor. La Biblioteca Colombina, tutelada por el arzobispado de Sevilla a petición de Hernando, el hijo del descubridor, y nacida con 16 mil títulos inventariados en 1539, “en su condición de patrimonio cultural, fue indicador más de las miserias que de las glorias, más de la depredación –a veces con los papeles en regla– que de la conservación”.6 Muerto don Hernando y advenida la Contrarreforma se habían destruido ya todos los ejemplares asociados a las herejías luteranas.
El “bibliocidio” no solo es crimen de la Leyenda Negra, se nos aclara, y el autor de El infinito no cabe en un junco no necesita llegar a las hogueras hitlerianas para recordar que la Revolución francesa, en su afán ecuménico, a propuesta del ciudadano Barre, quiso hacer de todos los libros de la Bibliothèque Nationale uno solo, quimera falsamente borgesiana, pues ese ejemplar a la vez universal y único, basado en “la libertad, la igualdad y la fraternidad”, tenía fines utilitarios: reduciría “espacio, ideas y problemas”. Si la Ilustración apelaba por la unidad del hombre, todo lo suyo cabría en esa nueva escritura sagrada. De igual manera, sostiene un socarrón Clavería Laguarda, la Biblioteca Vaticana fundada en el siglo XV gracias a una bula de Sixto IV tuvo como propósito encerrar, y enterrar en un depósito cerrado y secreto, tanto libro disperso en los palacios pontificios para evitarles una tentación indebida y profana a los clérigos empleados por su Santidad.
Desde Pietro Bembo corrigiendo a mano, con la ayuda de su secretario Cola Bruno, una errata en sus Prosas de la lengua vulgar (1525) en todo el tiraje, hasta el verdadero costo de los libros en el siglo XV, Clavería Laguarda, rijoso, descree del optimismo democrático de Vallejo. Siempre hubo –sin meterse al endiablado problema de si era buena o mala literatura– literatura barata. La “gente del sabañón” no podía comprarse un infolio de la primera edición de Tirant lo Blanch a finales del siglo XV, pero ello no quiere decir, como afirma Vallejo, que “las gentes de tez curtida y manos amoratadas por la escarcha nunca han tenido oportunidad de comprar literatura”. No, dice Clavería Laguarda y aquí sí es muy frankfurtiano, “el analfabetismo inducido” es una política cultural del Estado y no cosa del dinero. La educación medieval hizo que humildes monjes aprendieran a copiar, a leer y a escribir (tres habilidades que no necesariamente eran una suma y no nos llevan a lo que hoy consideramos, digo yo, un letrado), lo cual universalizó la escolástica; nunca falta al menos un lector de calidad en el lugar más inesperado y recóndito, como lo sabe quien, como es mi caso, recorrió su país varias veces dando conferencias literarias.
Cito un párrafo de El infinito no cabe en un junco:
“Si el salario mínimo en España ronda hoy los mil euros, un proletario debe gastar el salario de un día para comprarse un in-4º en tapa dura, pero en el caso de que tenga voluntad lectora a prueba de analfabetismo inducido, puede encontrar libros por apenas tres euros en muchas librerías de saldo y lance y en puestos callejeros y, si rebusca, gratis en los contenedores para el papel. En 1605, un vendimiario debía trabajar seis días para poder comprarse la primera edición del Quijote, es cierto, pero con media jornada se podía comprar las Obras de Garcilaso impresas en Salamanca en 1589.”7
El precio de los libros siempre ha sido (y meto de nuevo mi cuchara) asunto hipocritón. En aquellos tiempos en que el extinto Estado cultural mexicano nos lanzaba con las sandalias de polvo a dar conferencias para retribuir las becas literarias, era frecuente escuchar la queja de que no se leía porque los libros eran muy caros. Sí, eran y son caras y lo serán siempre las generalmente importadas novelas (cuya etimología latina viene de novedad) de temporada, que son las que lucen (aunque algunas sean buenas), pero no me sorprendió demasiado cuando llevé, en una ciudad del sur del país, a mis quejosos alumnos a una librería de viejo y papelería a medias, donde se vendía una modesta pero suficiente cantidad de ejemplares de literatura clásica que hubiese hecho llorar de emoción a Petrarca. Pero nadie quería leer a Plutarco, a Dumas père, cuentos rusos o a la condesa Pardo Bazán, en las escasamente atractivas ediciones en doble columna de la benemérita colección “Sepan Cuantos…”. Cada uno de aquellos ejemplares costaba el equivalente a un par de cajetillas de cigarros marca Marlboro, en ese entonces, y lo que se gastó en la cena y borrachera subsecuente, que clausuró mi taller de crítica, le hubiera hecho el mes a ese improvisado librero de viejo, a quien esa tarde nadie le compró nada. La mayoría de aquellos eventuales alumnos míos no querían leer, sino comprar libros caros, que en ese entonces –ya no– acarreaban cierto prestigio cultural.
De haberme quedado en El infinito no cabe en un junco, habría catalogado a Clavería Laguarda como un solvente (y disolvente) pesimista cultural que decidió, no sin cortesía, bajarle los decibeles a la fiesta de Vallejo. Pero con Elogio de la abyección. Quince personajes de novela, me encontré a un notable crítico literario a la antigua y de formación italiana e italianizante (de hecho, vive en las afueras de Bolonia según informa la segunda de forros). Su planteamiento procede de una pregunta nada tonta (y muy actual en esta época de puritanismo rampante) de por qué a los lectores de novelas nos gustan los personajes abyectos y no los edificantes. El gran logro novelístico, se nos dice, fue, en una sociedad plena en convencionalismos como la decimonónica, hacer del lector un ser singular, capaz de fingir o de mentir, es decir, tan abyecto como los héroes y las heroínas de las novelas.
Su método de lectura, el de Clavería Laguarda, es el de la vieja crítica, tan es así que su guía maestra es Diez novelas y sus autores (1954), de William Somerset Maugham (1874-1965), que fue el primer libro serio en inglés que leí y al cual le guardaba yo devoción sin saberlo. Ahora lo sé, gracias a Elogio de la abyección: entre gitanos nos leemos las cartas. El texto deja de ser el Santo Grial del hiperestructuralismo, la deconstrucción y de la close reading para convertirse en un espacio amable que habitan, imaginariamente, un autor, sus personajes, sus lectores (sin por ello adjetivar como “abiertas” a las obras) y, por qué no, un crítico invitado a opinar y hasta a orientar. La crítica vuelve a ser, como lo creía supongo que Anatole France o alguien tan desprestigiado como él, el paseo de algunos lectores despreocupados por el mundo de las obras maestras.
No presume Clavería Laguarda proponiendo un canon exquisito y habla de los personajes de los escritores que amamos la mayoría de los lectores vigentes. Los suyos son quince personajes creados por Henry Fielding, Jane Austen (la única autora, aunque menudean las personajas, tómese nota), Stendhal, Charles Dickens (que yo conozco mal), Gustave Flaubert, Clarín (cuya Regenta sigue siendo la novela más infravalorada de la modernidad), Fiódor Dostoievski, Thomas Mann, Marcel Proust, Franz Kafka, James Joyce, Hermann Broch y dos autores a los cuales no he leído: el italiano Giuseppe Berto y el español Miguel Espinosa. Autores todos que publicaron entre 1749 y 1990.
Sí he leído, en cambio, a Alfonso Berardinelli, el gran crítico italiano que a sus ochenta años sigue siendo ignorado en esta orilla del Atlántico y es con él con quien Clavería Laguarda comienza su provocación, una nueva defensa e ilustración de los clásicos (modernos). Afirma Berardinelli que la novela dejó de ser solo un género literario para convertirse en un género editorial (lo que, de paso, explica el comportamiento de mis alumnos oaxaqueños ante los viejos clásicos y las ediciones baratas).
“Berardinelli”, nos dice Clavería Laguarda, “lanza esa advertencia porque en una sociedad moderna que confunde persona, personaje, autor y espectáculo (no estrictamente literario) ‘el exhibicionismo transforma la tragedia en farsa’”.8 Apoyado en el italiano y en Milan Kundera, Clavería Laguarda hace la tarea y se agradece: explica por qué, aunque narran historias, Jenofonte, Tucídides y Maquiavelo no escriben novelas, y, para quien quiera tomar nota académica, se apoya en Hans-Robert Jauss (1921-1997), el crítico alemán que desafió a marxistas y formalistas regresando la lectura al dominio de la recepción (abandonada y cambiante) que de la novela tenemos los lectores, incidiendo en la imprecisa frontera entre Platón y Aristóteles: dónde acaban nuestras emociones y dónde empiezan las cuestiones técnicas. Es decir, hay una moralidad del lector que se enfrenta al mensaje ético que cada escritor otorga, voluntariamente o no.
El sufrimiento de Emma Bovary ¿pertenece a todos los lectores o es intransferible? ¿A un Flaubert realmente le era indiferente su creación y dejó al mundo su sentencia y cómo esta se respalda en la forma flaubertiana? Esas son las cuestiones desdeñadas en el extenso prólogo a Elogio de la abyección donde, siguiendo a Maugham, el crítico español prefiere hablar de personajes antes que de novelas y autores: ni formalismo ni biografismo, pero qué refrescante es regresar al teatro de la novela donde el lector puede preguntar ingenuamente si el suicidio de Emma Bovary pudo evitarse o si era un merecido destino fatal, cuestión palpitante que la mayoría de las escuelas críticas del siglo pasado nos prohibían aludir a los críticos literarios.
Con la misma calculada inocencia con que se dice que la Biblioteca de Alejandría no fue solo una grandiosa hazaña de la humanidad, el ensayista zaragozano se pregunta por qué actuaban como lo hacían los Buddenbrook o si Josef K. podía enfrentar su ordalía de otra manera, como si no fueran cosas obvias, porque el buen lector (y el buen lector de crítica) sabe que, en efecto, no constituyen ninguna obviedad. Maugham, se nos recuerda, defiende el derecho del lector a echarle en cara a un autor que no preste la atención debida a un personaje secundario, por ejemplo. Es inimaginable que un Gérard Genette o una Julia Kristeva hubiesen admitido en clase una opinión, estudiantil o doctoranda, de esa naturaleza.9 Aquellos profesores, hoy lo sabemos, lo que exigían eran actos de fe en grandes sistemas o en supersticiones ridículas. Clavería Laguarda sostiene a su vez que “un género literario está vivo mientras estén vivos, y anden a la greña, los críticos literarios que se declaren capaces de interpretarlo”.10
Acaso el asunto más polémico –insisto– del Elogio de la abyección tiene algo de teología moral. O de crítica de las costumbres y hasta de crítica arquetípica, a lo Northrop Frye. “Las grandes novelas”, afirma, “no suelen tener continuaciones, si acaso tienen epígonos; las series de televisión suelen tener continuaciones, y en algún caso excrecentiae o derivaciones, que la tecnología moderna llama spin off. Y estas derivaciones son comprensibles porque un personaje que no sea un arquetipo puede repetirse hasta el infinito, pero si es abyecto en el sentido de cambiante, su evolución tiene un límite. Por el contrario, el arquetipo permanece mientras dura la causalidad que hace avanzar la novela, su actitud es la de alguien que no se reactiva, la de alguien mimetizado en sí mismo”.11
¿Será entonces que la Odisea no es una novela moderna porque el Ulises homérico regresa veinte años después a casa y allí no ha cambiado nada? Si entiendo bien al filólogo español, por ello la de Homero no es una novela en el sentido en que lo son las de Dostoievski, cuyo Raskólnikov, al matar, duda. Y para seguir con el duelo entre antiguos y modernos, Clavería Laguarda nos recuerda que hay novelas lentísimas (En busca del tiempo perdido) y otras lentísimas pero frenéticas al mismo tiempo (el Ulises, de Joyce), asunto que en nada importa al historiador y protagonista Julio César porque el tempo de una novela depende del temperamento de los personajes y ello no es el asunto de La guerra de las Galias, como diría otro teórico sacado del rincón de la muñeca fea: E. M. Forster, autor del influyente aunque muy anticuado Aspectos de la novela (1927).
No me ocuparé de los quince personajes convocados en el Elogio de la abyección porque o no he releído las novelas o porque no siempre las opiniones del autor me interesan, como es el caso de El proceso, donde el personaje ya no es decimonónico, que es el que conoce Clavería Laguarda con mayor exactitud. Kafka, ya se sabe, nunca describe a sus personajes y aquello fue una revolución. Tom, el de Fielding, sigue respondiendo, aunque se diga lo contrario, a la sangre de la novela picaresca: le falta mamá, le falta siglo XIX.
A Clavería Laguarda, bibliófilo a su pesar, siempre le importa hacer constar cuánto valían los libros y qué tiraje tuvieron al aparecer. Escrita entre 1796 y 1797, Orgullo y prejuicio, de Austen, se publicó en 1813. Se tiraron mil quinientos ejemplares a trece chelines cada uno y hoy cuesta, esa primera edición, sesenta mil euros, lo cual casa con la convicción austeniana de que el amor eleva a quienes aman. En cambio, Stendhal va más lejos. Julien Sorel, en Rojo y negro (1830), crea a un verdadero inmoralista, aún en la forma de un aspaviento que termina trágicamente. Si Julien Sorel cree imitar a Napoleón Bonaparte, cualquiera de sus lectores imita al héroe de Stendhal. El éxito de Dickens, por cierto, radicó en que les vendió barata esa ansiedad de imitación a sus miles de lectores.
Stendhal, Dickens y Flaubert son contemporáneos, nos dice Clavería Laguarda, de los Principles of geology, de Charles Lyell, quien aseguró que el mundo tenía millones de años de existir y no los “pocos miles que afirmaba la crónica de la creación según la tradición cristiana”.12 Ese desamparo cósmico antecede a la nietzscheana muerte de Dios y arrojó al desamparo lo mismo a los personajes de novela que a sus lectores. Todos somos parte, no del cosmos, sino del repertorio y es natural que un Mario Vargas Llosa –para hablar de uno de sus lectores más influyentes– se enamore, a confesión propia, de Emma Bovary, muchas páginas antes de su suicidio. Con ella, el aburrimiento, aun epopéyico para Julien Sorel, “alcanza la mayoría de edad” y para contraerlo basta con ser esposa proveedora de una humilde cena pequeñoburguesa y provinciana.
Anna Karénina, prosigue Clavería Laguarda, da otro salto mortal. Es la primera de las adúlteras que le dice en su cara al marido que no lo ama, lo cual eleva el costo de esa venta del alma al diablo en relación a Emma Bovary, lo cual disgustó a Tolstói, quizás el más notorio de los novelistas que malquieren y execran a sus personajes. La Regenta (1884-1885), insistimos, es palabras mayores, convirtiendo en sinfonía coral lo que en Madame Bovary era “solo un cuarteto de cámara ejecutado con la precisión de un metrónomo”. El repudio social recibido por Ana Ozores, en Vetusta, es una verdadera tormenta de mierda que antecede a las provocadas por las redes sociales. Gracias a Clarín, quien “pretende penetrar en el complicado mundo interior de los personajes” comete “una tautología: si uno no tiene un complicado mundo interior no es un personaje, es una comparsa o un experimento estético”.13
A Los Buddenbrook (1901), de Mann, Clavería Laguarda los lee, muy juiciosamente, al amparo de Werner Sombart, quien más que Marx y que Weber estudió y entendió qué era y cómo vivía la burguesía clásica, a la cual no le preocupaba, como a la aristocracia, el linaje sino el futuro, es decir, la posibilidad de la bancarrota venidera. Es la primera novela donde el “nosotros” es una seña de identidad comarcana.
Difiero del Proust presentado en Elogio de la abyección (En busca del tiempo perdido “es el autoconsumo de energía autogenerada”)14 porque para Clavería Laguarda “Proust es el aburrimiento elevado a arte insuperable”. Lo dice como elogio, pero el elogio es equívoco y parece que está hablando de Karl Ove Knausgård y no del “reino fabuloso” que hizo Proust de su Saint-Germain imaginario. Al Joyce de El retrato de un artista adolescente (1916) se le lee, en Elogio de la abyección, en la clave tomista de Mario Praz (parece que mencionar su nombre en otra lengua que no sea la italiana no es de mala suerte). Joyce, dice el célebre anglicista, sería un nominalista para el cual todas las palabras del mundo, aun las más vulgares o los neologismos bárbaros, suponen la obra de Dios, con quien el joven artista compite, aunque en desventaja.
Me encantó que La muerte de Virgilio (1945), de Hermann Broch, apareciese en el minicanon de Clavería Laguarda. Él y yo estamos de acuerdo con Pavese en que es una novela digna de codearse con Joyce, Mann o Proust, no solo por la belleza de su lenguaje, émulo a fuerzas de la Eneida, sino por la naturaleza orgánica con que es presentado el Virgilio agonizante, quien ante el poder de César Augusto lamenta no tanto su propia condición vicaria como poeta, sino haber diseminado entre el vulgo la grandeza del conocimiento poético. Por eso, sospecha Clavería Laguarda, sus editores postergaban la publicación de La muerte de Virgilio. No querían otro Ulises. El problema era otro: Broch presenta la humillación del iluminado, del sacerdos augustalis, quien quiere elevarse a la dignidad divina del saber. Todos los personajes traídos a cuento en Elogio de la abyección, desde las tres famosas adúlteras hasta el Virgilio moribundo, son crítica literaria que apela a las opciones morales del lector pero también a la idea clásica e incontrovertible (George Steiner dixit) de que no hay reflexión estética posible sin exigencia ética.
“El personaje”, había concluido el crítico en su prólogo, “es el artilugio que el novelista entrega al lector para que haga o deshaga sus propias convicciones, para que acepte o rechace idénticas convenciones”.15 Así, la abyección, para Clavería Laguarda, es menos un calificativo de desprecio que el signo mercurial del temperamento. Y por ello, “se necesitan miles de lectores para mantener con vida un género editorial. Basta un lector para mantener en pie una realidad o una ficción; se necesitan millares de personajes para cambiarla”.16 Solo las obras maestras con sus personajes le dan vida crematística a ese género editorial cuya existencia exige a menudo el sacrificio de esos libros sagrados que son las propias novelas decisivas con sus personajes, dioses al alcance del vecindario.
A Carlos Clavería Laguarda le interesan solo las preguntas esenciales de la crítica literaria en particular, y de la crítica cultural en general. Ante el libro de Irene Vallejo, termina por preguntarse, en El infinito no cabe en un junco, cómo resolver la contradicción entre la democracia griega, cuyo impulso creará a la Biblioteca de Alejandría mucho tiempo después, y el aborrecimiento que Platón sentía de toda democracia. Como el autor no tiene respuesta, somos al mismo tiempo hijos del Platón “elitista” y del benefactor Ptolomeo. El libro es esa cosa sospechosa, poblado por seres abyectos, que del mundo –ese universo imaginario– hace el mejor de los mundos posibles. ~
- Clavería Laguarda, El infinito no cabe en un junco, pp. 10-11. ↩︎
- Ibid., pp. 18-19. ↩︎
- Ibid., p. 22. ↩︎
- Ibid., p. 36. ↩︎
- Ibid., p. 46. ↩︎
- Ibid., p. 48. ↩︎
- Ibid., p. 71. ↩︎
- Clavería Laguarda, Elogio de la abyección. Quince personajes de novela, p. 27. ↩︎
- El viejo Edgardo Cozarinsky, novelista y parisino, aunque no francés sino argentino, poco antes de morir, me decía (y en Facebook) que él, quien vivió todo aquello en las entrañas germanopratenses, no dejaba de sorprenderse de que, pasada toda esa hojarasca, quedasen, incólumes y hasta sonrientes, un Joseph Roth o un Leo Perutz. “La teoría literaria no existe”, dice un autor citado en el Elogio de la abyección, “la inventan los que necesitan explicarla” (p. 58). ↩︎
- Clavería Laguarda, Elogio de la abyección, p. 56. ↩︎
- Ibid., p. 33. ↩︎
- Ibid., p. 114. ↩︎
- Ibid., p. 147. ↩︎
- Ibid., p. 174. ↩︎
- Ibid., p. 39. ↩︎
- Ibid., p. 45. ↩︎