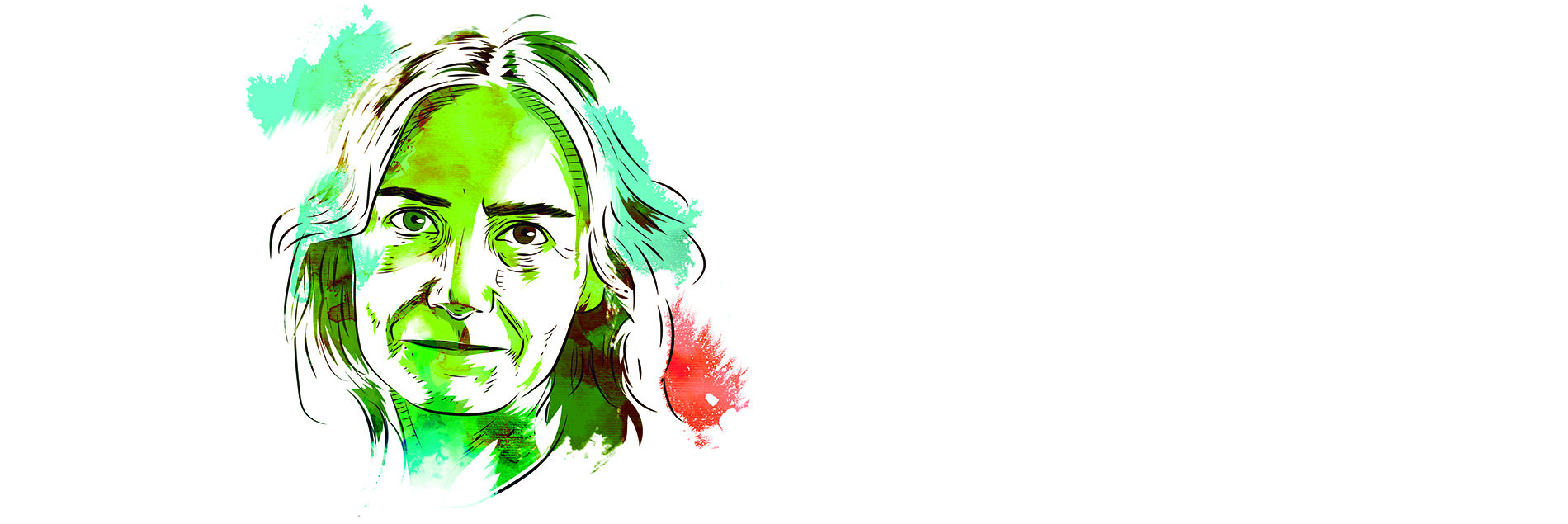Contra la sacralización, que suele venir acompañada de grandilocuencia, Cristina Grande como antídoto. Por ejemplo, piensen en Portbou. Decir Portbou es nombrar fantasmas. Los exiliados de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial, el suicidio de Walter Benjamin. Portbou es un lugar santificado por la historia y porque en una cultura cristiana los crucificados alcanzan más rápido el reino de los cielos. Miren en cambio ahora cómo aparece Portbou en el arranque de “Dirección noche”, un relato genial de Grande: “Nunca había sabido si Portbou estaba en Francia o en España, si se escribía junto o separado, si tenía mar o si estaba en la montaña. Solo sabía que la carretera estaba llena de curvas y que mi tía Manoli había pasado mucho miedo y había vomitado una vez que fueron hasta allí de excursión.” “Dirección noche” es el relato que da título al segundo libro de cuentos de la autora oscense. Esta minificción con estampa ibérica de cuando las carreteras eran laberintos de curvas y algún familiar poco acostumbrado al coche acababa echando la pota, trata en verdad, o eso parece, de una profesora de inglés que da clase a ferroviarios y es invitada por uno de ellos a pasar la noche en el tren, a una fiesta sexual a cargo de la operadora ferroviaria Renfe (“El traqueteo del tren ayudaba a no desfallecer en la maratón amorosa que duró casi hasta Portbou”). Pero este inicio, no exento de oscuridad (el amante-revisor la esconde en un compartimento, encerrándola por fuera con llave, para picar con tranquilidad los billetes), desemboca rápidamente en la historia de otro ferroviario que ha sufrido un accidente grave, a resultas del cual va al psiquiatra. Entre medias, consideraciones veloces sobre la infidelidad y un encogerse de hombros ambiguo. La narración deja un regusto triste, y dan ganas de explorar lo que queda en silencio, en una palpitante negrura.
Cristina Grande nació en 1962 en Lanaja, un pueblo de poco más de mil habitantes de la comarca oscense de Los Monegros. Pasó su infancia en Haro, localidad de La Rioja, motivo por el que, si se guglea el nombre de la autora en internet, es posible leer también que nació en Haro. El probable despiste de algún periodista le viene bien a la naturaleza escurridiza de la escritora, que empieza ya en el contraste entre su apellido y su aspecto físico. Grande es pequeña, rubia, pálida, casi transparente salvo por la rotundidad de su mirada, por unos ojos que observan con una fijeza de roca y una fuerza sobrenatural. Los labios son asimismo una excepción a esta apariencia vaporosa, de nube breve en un cielo calmo. Finos y apretados en casi todas las imágenes que rastreo en la web, parecen indicar una vocación por no hablar más de la cuenta. Aunque a veces vayan pintados de rojo, ese color que habla solo. Pero en Grande el trazo rojo esboza no tanto un reclamo cuanto un asidero. Mientras haya vida, vino, tierra, podemos y debemos permanecer aquí, con humilde alegría.
La autora estudió filología inglesa y cinematografía en la Universidad de Zaragoza (el escritor y director de cine Joaquín Jordá fue uno de sus profesores), y fotografía con Pedro Avellaned en la Galería Spectrum. Son suyos retratos que circulan por la red de algunos escritores (Javier Tomeo, Ignacio Martínez de Pisón, José Antonio Labordeta); en una entrevista para el blog El síndrome Chéjov, la cuentista declara identificarse con la fotógrafa de escritores Gisèle Freund, a quien no le interesaba tanto la perfección técnica como la singularidad del rostro humano. Cristina Grande se hizo pronto asidua a los ambientes artísticos e intelectuales zaragozanos, y durante muchos años tuvo como pareja al escritor, crítico literario y agitador cultural Félix Romeo, fallecido de manera prematura.
Empezó como columnista del Heraldo de Aragón en 2002, el mismo año en que publicó su primer y brevísimo libro de cuentos, La novia parapente. En el relato homónimo hay una novia que teme salir volando el día de su boda: lo evanescente como punto de partida. Su debut fue tardío, a los cuarenta años, pero el espíritu del libro es joven, descarado; tiene la frescura y la liviandad de una canción pop. Sus diecisiete historias son todas muy cortas (la evanescencia también en la forma), aunque no tanto como para catalogarlas de microrrelatos. El libro despliega una inocencia que no es la de la ingenuidad, sino la de quien no condena, valga decir, aquella que mantiene abiertas las posibilidades de significación de los acontecimientos, y que por ello amplía verosimilitudes. Algo imprescindible en la escritura. Los buenos libros ensanchan el pulmón, el corazón y la cabeza. Ello implica un desvío de lo consabido. En el caso de la autora oscense, el desvío se traduce en colárnosla sin que nos enteremos, sin alardes de estilo, con una sencillez tan apabullante que confunde, sobre todo en La novia parapente, que apunta maneras, pero que es vacilante.
Se puede hacer una analogía con lo que ocurre en el terreno de la música. Los textos de Grande son lo que, en la jerga de los críticos musicales, se denomina un grower, esto es, uno de esos discos que en un primer momento no parecen gran cosa pero que ganan a medida que se escuchan. Y que ganan, en ocasiones, de forma espectacular, hasta hacerse enormes. Cierto es que un libro no lo “escuchamos” tantas veces como un cd, pero sí permanece más tiempo (en la medida en que toda lectura es tiempo) en la memoria, y ahí es donde se la juega, y donde la escritora siempre gana dejando ecos claros y contundentes. Sus paisajes comienzan a habitar nuestra cabeza, como el espectro de algún pariente con quien en vida no tuvimos mucha relación, algún tío perdido por el ancho mundo que una vez muerto vuelve a reclamar su herencia, su inquietante lugar en el árbol de los ancestros.
Los dos mejores cuentos de La novia parapente, o al menos los que yo prefiero, son “Mi gato, Marcelo y yo” y “Carmele”. El primero narra las cuitas de una maestra de pueblo, casada con el veterinario de otro pueblo y dueña de un gato tuerto, que desgrana los motivos, entre anodinos y sórdidos, por los que se ha casado con Marcelo; el segundo de los relatos también tiene un pueblo como escenario, y versa sobre un matrimonio que rehabilita una casa y que se lleva cada vez peor hasta que las desavenencias conducen a que el marido prenda fuego al hogar. La narradora es una testigo, la mejor amiga de Carmele, que despliega distancia heladora y frases telegráficas. Como si cada avance de la terrorífica trama fuera la frase de una canción del verano, lo que desemboca, por contraste, en la siempre perturbadora conclusión de que no existen las jerarquías valorativas. Esta distancia se mantiene cuando la narradora es protagonista, como en “Mi gato, Marcelo y yo”, y deja la impresión de que los acontecimientos son pura guasa. El lector recibe una ambigüedad que le obliga a reconsiderar lo leído. A volver al texto: bingo.
No es ligero el paisaje de Grande, su universo. O sí lo es, pero de esa manera que nos sitúa en las antípodas de la frivolidad. Porque la ligereza que hay aquí surge del despojamiento. Su naturaleza es ascética. Espiritual. Una estética de lo esencial, que viene por línea materna (la madre de la escritora es monegrina), al igual que, según declara ella misma, el origen de su afición por la literatura. “Una pequeña región en medio de ninguna parte”: así definió la autora su lugar de procedencia. Y a continuación, la poética: “Ser monegrino y escritor, o escritora, viene a ser una rareza” (estas declaraciones se profirieron antes de una lectura para America Reads Spanish, en Miami). No es baladí, o no me lo parece, que Grande se reclame monegrina, ni que la comarca de Los Monegros aparezca de manera recurrente en sus libros. Esta zona es un semidesierto, una región despoblada de apenas siete habitantes por kilómetro cuadrado, donde brilló hace no mucho el espejismo de un complejo gigante de ocio y juego, el mayor de Europa según se decía, Las Vegas en el desierto aragonés, con un nombre digno de la soñada megalomanía kitsch: Gran Scala. Pero el proyecto para unas Vegas en la España vacía se esfumó. Ahora esa ensoñación podría haber sido uno de los cuentos de Grande, un hijo de su escritura desértica, convertida en un extraño oráculo, pues el desierto es al fin y al cabo un ecosistema: no necesita nada, es autónomo aunque no lo parezca. Imagino así el cuento: una mujer iría de la mano de su amante por algún casino de Gran Scala, un amante guapo con un nombre tan ridículo como el del fallido proyecto, un casado que desaparecería en cuanto su esposa llegara al hotel y al que la protagonista despediría burlonamente. Ella misma se perdería por alguna carretera, dirección noche, en la vasta planicie del alma. Como si tal cosa.
Es en Dirección noche, su segundo libro de cuentos, que no en vano está dedicado a su madre, cuando esta cualidad ascética y estética del despojamiento aparece con fuerza, no por un cambio de estilo ni por una mayor decantación hacia la propia tierra árida, sino porque el dolor asoma con más fuerza sin que ello conlleve autocomplacencia victimista, aflojamiento. La compostura nunca se pierde, ni el humor. Publicado en 2006, cuatro años después de La novia parapente, es un poco menos breve que el anterior, y desde luego más oscuro y redondo. Sus historias han abandonado toda deriva superficial, y suenan en vez de a pop ligero a temas pospunk, a cierta desesperación llevadera, incluso hermosa. Los relatos de Dirección noche son igual de rápidos que los del libro anterior, pero más complejos. Encontramos racimos de viajes que desdibujan el terruño para luego, por contraste, devolverle su justa importancia. También hay amantes, pero pesan más las parejas de larga duración, las madres, la constatación del paso del tiempo. La anagnórisis es el reconocimiento de la identidad de un personaje por parte de otros, y así se titula la vigésima historia, portadora de uno de los sentidos posibles de Dirección noche. En “Anagnórisis” un antiguo profesor de filosofía llama a su alumna, con quien tuvo un affaire, para reprocharle el uso ficcional de su ilícito romance. “Pero Pérez, a nadie se le ocurriría pensar que ese profesor de alemán al que ni siquiera describo seas tú”, le responde la protagonista, que soportará la lluvia de descalificaciones del maestro paranoico para, unos cuantos renglones más abajo, recordar que el temeroso ex le enseñó lo que significaba la anagnórisis: “Cuando el héroe se enfrenta a sí mismo, generalmente frente a un espejo, y asume lo que es.” Dirección noche es un chaparrón de asunciones que enhebran esa palabra que casi todo el mundo pronuncia con gravedad y en tono alto, la madurez, y que aquí es proferida sin aspavientos retóricos ni existenciales. Sin alzar la voz, pero sin bajarla.
La madre del cordero de todas las asunciones, que es la de la propia familia y la de uno mismo, constituye uno de los temas fundamentales de Cristina Grande. Así, dos generaciones de un mismo clan protagonizan Naturaleza infiel, la primera y hasta la fecha única novela de la autora, que le abrió las puertas de una editorial grande, RBA Libros, lo que a su vez le permitió abandonar la etiqueta de escritora de culto con la que era presentada en esa puesta de largo que es la promoción. Una etiqueta casi inevitable por el carácter minoritario que confiere el escribir cuentos en España, en especial si los cuentos se publican en una editorial pequeña, como es el caso de Xordica, donde habían aparecido tanto La novia parapente como Dirección noche. Con todo, no le iba mal a Cristina Grande esa denominación. No solo cumplía con el requisito de ser conocida y valorada por sus pares escritores, sino que también arrastraba con una de las connotaciones de la expresión, la de ser rara. Una rareza que no procede de sus textos, sino de su proyección pública, discreta e insólitamente libre, al margen de las prácticas aparejadas al “hacer carrera”. “El esfuerzo sigue pareciéndome un timo”, afirma la protagonista de Naturaleza infiel. A pesar de no irle mal el sambenito, conviene recordar que, aplicado a escritores noveles, como era el caso de Grande, resulta sospechoso. ¿Y si es solo un eslogan publicitario, o peor, un eufemismo para una incapacidad? ¿Por qué esa casi consagración cuando apenas hay trayectoria? Resultaba pertinente que la escritora aragonesa despejara las dudas.
Y las despejó. Naturaleza infiel llegó al suficiente público y cosechó elogios merecidos. La novela cuenta en primera persona la vida de Renata, que transcurre apacible en un pueblo hasta que la muerte prematura de su padre provoca un cataclismo. Su hermana se engancha a la heroína y Renata al chisporroteo sexual de las relaciones esporádicas mientras la madre hace lo que puede, que es mucho, con la recién inaugurada disfuncionalidad de su progenie y con su soledad. La narración tiene una lectura en clave generacional al reunir todos los hitos de la época que va desde finales del franquismo hasta la Transición: la normalización del acceso a la educación superior de las mujeres y su incorporación al mundo laboral, la consolidación de la clase media, el abandono de lo rural por lo urbano, la llegada del pop y la cultura de masas a una España que había vivido en una autarquía anacrónica, la convivencia entre la culpabilidad católica y la liberación mundana, el jolgorio sexual de cuando no existía el sida. Los hechos descritos no son autobiográficos, aunque la autora reconoce que ha bebido de su propia experiencia. Incluso una foto del álbum familiar de Grande figura en la portada. Se trata de una instantánea significativa: dos niñas y un niño frente al espejo de una cómoda antigua que podría estar en cualquiera de las casas de nuestras abuelas. El viejo mueble contrasta con el atuendo de las niñas, entre yeyé y setentero, de colores vistosos. Una modernidad refulgente frente al mobiliario añoso. El niño viste discretamente, jersey marrón y pantalón gris, y el padre, que toma la fotografía desde atrás y se refleja en el espejo, parece un espíritu. La presencia de los hombres en la imagen es tenue, al igual que en la novela; lo que ante todo se ve son las dos hermanas.
La desacralización prosigue en este género tan dado a armar o desarmar el Gran Relato, incluso cuando este solo parpadea al fondo. Pero, al igual que en la recientísima Ordesa de Manuel Vilas, lo que se ofrece aquí no es ni una cosa ni otra, ni tesis ni antítesis en letras mayúsculas, sino un silencio que no cabe interpretar como el mutis ordenado por el franquismo, por el miedo. Al contrario: hay que leerlo como un descreimiento instintivo, orgulloso, impasible, antiguo y reticente a la palabra, porque el verbo se hace carne y la palabra aprisiona y obliga a repetir en lugar de decir. Hay, por consiguiente, una apuesta por lo que se calla, por escapar del lenguaje y del mundo que este funda, por eso que Agustín García Calvo atribuía a la peculiar forma de ser libres de las mujeres y del pueblo, un afuera del discurso normativo del poder, que siempre, o casi siempre, es de los hombres, de su interminable e indiscutible perorata. A veces ese silencio se rompe solo para tornarse más poderoso, por ejemplo cuando Renata confiesa que perdió la virginidad el mismo día del fallido golpe de Estado de 1981.
Así pues, en Cristina Grande lo callado es más importante que lo que se enuncia. Refulge el fundido en negro, lo que no se ve. En esas elipsis, la narración se agiganta, la escritura se torna por momentos magistral y va hacia lo más difícil, hacia eso que se resiste a la explicación. Ese algo, no tanto inexplicable cuanto irreductible a otro lenguaje distinto de sí mismo, es lo que hace que un texto sea literatura, y en la escritora monegrina surge de la forma más inesperada por envolverse todo de una engañosa despreocupación, y también por pervivir aún en España la identificación del gran estilo con lo retórico, lo alambicado, lo pesado y lo pretencioso. Pero el gran estilo es simplemente la eficacia. Y la eficacia es, a su vez, una cosa extraña cuando se escribe. Cada autor tiene que construirse la suya.
La sencillez de Cristina Grande es deudora de Natalia Ginzburg, de su claridad. Como si ambas dijeran: la luz no puede ser opaca, ni estar solo al alcance de unos pocos. La autora aragonesa advierte en sus entrevistas que se sitúa en las antípodas de los sermones catastrofistas y agoreros, y que ella cree en que el amor mueve el mundo. La luz no es aquí meramente formal. Asimismo, la acerca a Ginzburg el tema de la familia. En la mítica novela Léxico familiar, la italiana explica que no pudo evitar nombrar a sus parientes porque, si renunciaba a ello, sentía una profunda intolerancia. Como si se perdiera un aspecto importantísimo, verdadero, del texto. Cristina Grande hace lo propio en sus artículos de prensa, en los que mienta al padre, a la madre, a los abuelos, a los tíos. Los lugares queridos. Estas columnas son una reconstrucción de la memoria, con sus herencias y sus secretos. Han sido recogidas en las compilaciones Agua quieta (Vagamundos, 2010), Lo breve (Tropo, 2010), Flores de calabaza (Anorak, 2015) y Nieblas altas (Olifante, 2018). “Yo soy como el perro trufero que busca las trufas en zigzag y escarba y escarba”, ha dicho la escritora sobre estos fogonazos autobiográficos. La memoria comporta, paradójicamente, deserciones. Nieblas altas se abre con la siguiente aseveración: “Lo bueno de tener un pasado es que puedes olvidarlo casi a voluntad, por trozos.”
Hay un texto alucinante, brevísimo e intenso, como colofón a un cuestionario realizado a la autora en Geografías, un sitio web literario. Se titula “Camino”; búsquenlo y léanlo, que no perderán el tiempo. Cito: “Las carreteras están pensadas con la cabeza. Los caminos están pensados con el corazón. Sístole y diástole. Se está echando la noche. El corazón piensa. Piensa a toda velocidad.” Quizá sea esto último lo que mejor explique a Cristina Grande. Yo añadiría que el corazón casi nunca se equivoca. ~
(Huelva, 1978) es escritora. Ha publicado 'La ciudad en invierno' (Caballo de Troya, 2007) y 'La ciudad feliz' (Mondadori, 2009).