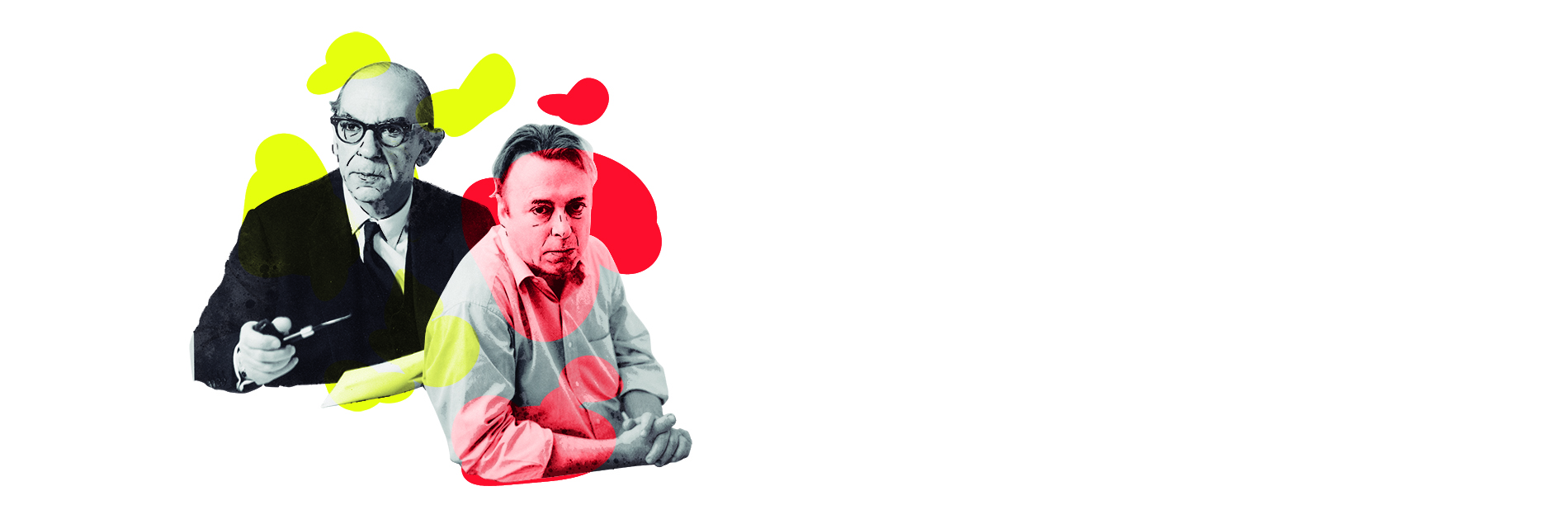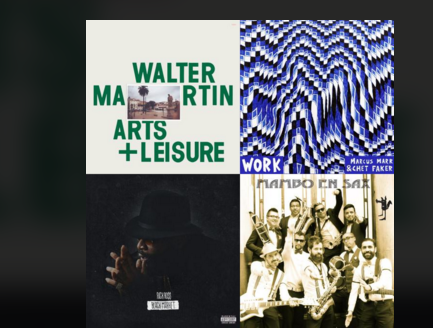La vida, según la gran frase de Kierkegaard, solo puede entenderse en retrospectiva, pero ha de vivirse prospectivamente. Al rememorar la mía me parece que los 32 años transcurridos entre mi madurez y mi vejez comenzaron como testigo de una guerra justa, en Bosnia, hasta hoy que rindo testimonio de otra, en Ucrania, pasada mi séptima década. Cumplí cuarenta años en el otoño de 1992 observando con otros periodistas la evacuación de los prisioneros de Trnopolje, uno de los campos del archipiélago concentracionario que los serbios habían establecido al norte de Bosnia en aquel verano y que ya entonces estaban cerrando. Y he pasado buena parte de mis setenta y ahora también de mis 71 años en una segunda guerra justa: Ucrania.
Sobra decir que no la habría adjetivado así cuando llegué a Bosnia a finales del verano de 1992, pues ignoraba tantas cosas del lugar al que me dirigía que en mi propuesta a la revista The New Yorker, la cual me enviaba allí por primera vez, aludí a mi intención de informar sobre la “higiene étnica”. Si bien pronto quedé convencido, tanto por lo vivido como por lo que pude aprender sobre el trasfondo del conflicto, de que la moralidad de la guerra quedaba clara –los bosnios eran las víctimas y los serbios y, en menor medida y de un modo más ambiguo, los croatas, los victimarios–, todavía no contaba con un lenguaje de alcance intelectual y filosófico que me permitiera justificar dicha convicción con seriedad. No me enfrasqué a fondo en ese lenguaje hasta mediados y finales de los noventa, en cuanto la contienda de Bosnia hubo llegado a su lamentable término, cuando comencé a leer sobre la doctrina católica de la guerra justa, la cual, al menos para todo aquel que no sea pacifista, se presenta como el argumento moral más profundo sobre la guerra para quienes creen que estas a veces son necesarias.
Sumariamente expuesta, la doctrina de la guerra justa, que se deriva tanto de las obras de san Agustín como de las de santo Tomás de Aquino, sostiene que para que una guerra lo sea deben cumplirse cabalmente dos principios. El primero, denominado jus ad bellum, afirma que una guerra debe tener una causa justa, mientras que el segundo requisito, jus in bello, exige que los medios con los que se libra sean asimismo justos. Este segundo principio es en muchos sentidos el más importante. Pues si bien es relativamente fácil pensar en guerras sostenidas por una causa justa –y la mayoría de las guerras son meramente injustas y punto: conflictos entre dos grupos de cerdos en los que la solidaridad moral se dispensa a las víctimas y no a alguno de los beligerantes– pocas se han librado con justicia.
Para ello esta doctrina católica establece un umbral muy alto. En primer lugar, en la práctica, si no del todo en la teoría, solo las guerras en legítima defensa son justificables, lo que supone, por presentar un caso extremo, que una librada para abolir la esclavitud en otro país probablemente no se consideraría justa, aunque se emprendiera con la más noble de las intenciones. También se precisa del previo agotamiento de todo esfuerzo realista de paz y de que ninguna potencia exterior proteja a un país de una agresión. Es decir, la guerra debe ser siempre el último recurso. E incluso si se cumplen estos criterios, su legitimidad moral depende de otras estrictas condiciones. Como establece el catecismo, estas son: en primer lugar, que “el daño infligido por el agresor a la nación o a la comunidad de naciones debe ser duradero, grave y cierto”; en segundo lugar, que “todos los demás medios para ponerle fin deben haberse mostrado impracticables o ineficaces”; en tercer lugar, que “se reúnan las condiciones serias de éxito”; y en cuarto lugar, que “el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar”.
Este último punto es crucial, tanto en la vindicación moral de determinadas guerras como en los estrictos referentes que se establecen para dicha vindicación. Pues toda justificación moral de la guerra que no conceda desde el principio que esta es un mal no merece ser considerada con seriedad. Ello se debe a que incluso la más justa librada con el pertinaz esfuerzo de evitar la masacre de inocentes causará inevitablemente la masacre de inocentes. Esta no es una consecuencia posible sino inevitable de todas las conflagraciones, tanto justas como injustas, lo cual confiere a los argumentos pacifistas su fuerza moral. Pero para quien no es pacifista se impone justificar los motivos por los cuales esas pocas guerras que creemos que se libran por una causa justa pueden calificarse de ese modo.
Siguiendo los criterios expuestos, pocas los cumplen. El ejemplo evidente es la actual guerra en Gaza. Son muchos los argumentos que pueden esgrimir tanto los que apoyan a Palestina como los que apoyan a Israel de que sus respectivas causas son justas. Pero es casi imposible argumentar con seriedad que cualquiera de los dos bandos está librando la guerra con justicia. Aunque tampoco es posible afirmar con rigor que quienes libran una guerra justa no causarán el mal, y esta doctrina católica no exige nada al respecto, salvo insistir en que el mal y el desorden causados por los justos no deben ser mayores que el mal al que se resiste. Y es evidente que determinarlo no es tarea de ningún modo simple. El caso clásico de ello es la decisión estadounidense de lanzar las bombas nucleares que en 1945 arrasaron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Quienes justificaron la acción adujeron que pondría fin a las hostilidades y, por tanto, se salvarían más vidas de las aniquiladas. Quienes aborrecen dicha conclusión sostienen que causó un mal mayor que el que se pretendía eliminar.
He tenido la buena fortuna de no enfrentarme a semejante dilema ético. Pues tanto en el caso de Bosnia entre 1992 y 1995, como en el de Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, quienes defienden a esos países asediados tienen el derecho moral de su lado, y su posición ha sido tan moral como inmoral ha sido la de sus enemigos. Repito, esta afirmación no pretende hacer pasar por santos ni a los bosnios ni a los ucranianos, si bien ha habido muchas ocasiones, como en el caso de los campos de concentración serbios en el norte de Bosnia o de las fábricas de tortura establecidas por los rusos en Bucha durante el tiempo que ocuparon esa ciudad martirizada, en que la monstruosidad de los serbios y de los rusos que intentaban destruirlos pareciera confirmarlo.
A pesar de todos los rigores que supone el intento de rendir testimonio en Bosnia entonces y en Ucrania actualmente, en el plano moral es una tarea fácil. En estos 32 años he presenciado muchas conflagraciones como periodista y escritor, y la mayoría confirman la concepción humanitaria y “humanitarista” del mundo, es decir, de que las guerras en cuestión nunca debieron suceder, de que en un mundo mejor que el actual quienes las causaron no serían considerados líderes sino enemigos de la raza humana, y de que la solidaridad solo debería dispensarse a las víctimas. Pero la triste verdad, demostrada una y otra y otra vez, de Sudán a Myanmar, de Kiev a Gaza, de la República Democrática del Congo a Yemen, es que, si bien hubiera deseado darles la razón a mis amigos del ámbito de los derechos humanos afirmando que habíamos pasado del orden westfaliano de los Estados nación y la realpolitik a un nuevo orden internacional de derechos, todo lo dolorosa y exasperantemente despacio que se quiera, lo cierto es que en realidad estas ideas basadas en una comunidad internacional de instituciones funcionales y de valores morales compartidos yacen ahora enterradas bajo los escombros de las esperanzas de medio siglo.
Pero el hecho de que casi todas las guerras sean injustas, y de que incluso otras libradas en nombre de causas justas se sostengan injustamente y, en lo personal, parezcan frustrar todo esfuerzo por elegir un bando, no supone que no haya guerras justas. Y en nuestro tiempo Ucrania es una de ellas, al igual que, me parece, lo fue la independencia de Bangladesh en los años setenta y la lucha militar del Congreso Nacional Africano en los ochenta. En el primer caso, los elementos exigidos por el catecismo para poder calificarla así se han cumplido en su totalidad. Por un lado, que el daño que pretende causar el invasor sea “duradero, grave y cierto” es incuestionable. Los rusos niegan incluso la existencia de Ucrania como nación (la “supuesta Ucrania” es la manera en que se refieren al país en la televisión rusa), como cultura (la cultura ucraniana es solo una parte ínfima de la cultura rusa, del ruski mir, “el mundo ruso”) y como identidad (“los ucranianos son rusos hechizados” es la manera en que un popular comentarista ruso lo formula a menudo).
Para decirlo sin ambages, a fin de que Ucrania exista debe resistir.
En segundo lugar, el daño causado por el agresor se está demostrando todos los días en Ucrania. La práctica bélica rusa consiste en la destrucción de todo a su paso. Así hizo el ejército de Putin en Grozni en 2001: una devastación que dos años después llevó a las Naciones Unidas a designar a la capital chechena como “la ciudad más destruida de la Tierra”. Es el mismo método que el ejército empleó en Alepo en 2016. Y el que Rusia perpetró en la ciudad ucraniana de Mariúpol en 2022. Si suficientes defensas aéreas no llegan a tiempo a los ucranianos no hay razón para suponer que Járkov, solo superada por Kiev en extensión, no sufrirá al cabo la misma suerte. Es lo que claman cada noche los instigadores de la televisión rusa y, como se trata de lo que Rusia ha cometido antaño en otros lugares, solo un necio no daría crédito a su palabra.
Un tercer requisito de la doctrina católica de la guerra justa es que todos los medios distintos a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Y hay quienes sostienen que Ucrania podría haber cedido más a Rusia en las negociaciones previas a la invasión a gran escala. Pero las cesiones consistían fundamentalmente en que Ucrania aceptara la recolonización rusa o, más bien, su reabsorción en el ruski mir. Quien dude de ello ha de leer el escrito de Vladímir Putin “Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos”, que dio a conocer en julio de 2021. Ucrania y Rusia, afirma, son esencialmente “partes del mismo espacio histórico y espiritual”, y el nacionalismo ucraniano no es más que un esfuerzo por “sembrar la discordia entre los pueblos, siendo el objetivo primordial dividir y luego enfrentar a las partes de un mismo pueblo unas contra otras”.
Los que sostienen que Ucrania debió ser más conciliadora con Rusia incurren en lo que se denomina, en primero de filosofía, un error categorial. Porque el asunto fundamental nunca fue la inquietud rusa por la expansión de la OTAN, ni mucho menos los derechos de los rusoparlantes en Ucrania. Sino el derecho de Ucrania a existir. Pues, en lo que respecta a Putin, la nación ucraniana es por definición un proyecto antirruso. Y no se puede negociar con un adversario que niega la existencia, la legitimidad del proyecto nacional y la validez de la identidad cultural del otro. Si bien es cierto que, entre la independencia formal de Ucrania en 1991 y lo que los ucranianos llaman la Revolución de la Dignidad en 2014, Rusia estaba dispuesta a aceptar la existencia de una Ucrania formalmente independiente siempre que se entendiera como sometida a Rusia. Pero cuando los ucranianos optaron por la independencia real, lo que pretendía la revolución de 2014 en el Maidán, Rusia se anexionó Crimea y luego optó por la guerra, primero limitada al este. Y como Ucrania no se doblegó, Putin optó por la invasión a gran escala de febrero de 2022.
La resistencia de Ucrania contra esta invasión ha sido heroica; ha sorprendido al mundo, quizás incluso a los propios ucranianos. Pero ¿puede mantenerse? La respuesta sin rodeos es que, en este momento, resulta imposible saberlo. Porque aún estamos inmersos en la proverbial “niebla de la guerra” de Clausewitz. Pero en lo que respecta al cumplimiento del tercer requisito de la doctrina católica, según la cual para que una guerra sea justa el bando justo debe tener una posibilidad razonable de prevalecer, ya no persiste duda alguna. Ucrania ha demostrado que puede ganar, siempre que obtenga el armamento necesario para ello. En suma, si algún conflicto moderno puede denominarse justo, es la guerra de Ucrania contra la determinación de Vladímir Putin de ejemplarizar al país, mientras continúa con su proyecto de restaurar el Imperio ruso. La amarga ironía es que, mientras el caso de Ucrania valida esta doctrina católica, la propia Iglesia católica parece empeñada en repudiarla.
Esta sigue siendo, por supuesto, parte del catecismo y, por tanto, aún ostenta autoridad doctrinal. Pero los jerarcas de la Iglesia, empezando por Pío XII en las décadas de 1940 y 1950, siguiendo con Juan XXIII con su encíclica Pacem in Terris de 1963, y ahora y de un modo más explícito y frontal con los comentarios del papa Francisco sobre la guerra rusa contra Ucrania, han puesto en entredicho su relevancia. Pío XII defendió el desarrollo de armas nucleares. En 1953, al tiempo que afirmaba que en principio las naciones tenían derecho a combatir para defenderse de una agresión injusta, el desarrollo de las armas nucleares suponía que los daños causados por las hostilidades podían ser tan extensos que ya no serían comparables a los causados por la tolerancia de la injusticia. En tal caso, subrayó, “es posible que nos veamos obligados a sufrir la injusticia”. Francisco ha ido mucho más lejos. “Ya no podemos pensar en la guerra como solución”, insistió en respuesta a las peticiones de que apoyara la causa ucraniana, “debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible ‘guerra justa’ [las simbólicas comillas son del propio Francisco]”. En cambio, Francisco exigió: “¡Nunca más la guerra!”
Es imposible conocer el grado de influencia de la perspectiva peronista argentina de izquierdas del propio Francisco en su arraigado antiamericanismo y por ello en su indulgencia hacia regímenes contrarios a Estados Unidos, entre ellos el de la Rusia de Putin. Pero al menos la oposición de Pío XII a la doctrina de la guerra justa afrontó la injusticia que produciría descartarla. Francisco no ha mostrado nunca la voluntad de asumir las consecuencias de su postura. Proferir simplemente “Nunca más la guerra” cuando, precisamente, a lo largo y ancho del mundo, de Ucrania a Sudán y de Gaza a Myanmar, las rejas de los arados se están transformando en espadas a una velocidad de mach 2, mientras Ucrania está siendo arrasada paso a paso, fría y deliberadamente por las fuerzas armadas de la Federación Rusa, no es una posición proba, sino más bien, en su voluntario rechazo a reconocer el aquí y el ahora, poco más que palabrería utópica, oculte o no motivaciones más detestables, como se inclinan a pensar los ucranianos; un parecer que en buena medida comparto.
Cuando viajé a Bosnia en 1992, mi intención era estar dos semanas, y terminé quedándome casi tres años. Permanecí allí porque, si bien entonces aún ignoraba, repito, la doctrina católica de la guerra justa, me parecía que la causa bosnia lo era. Desde entonces, he informado sobre muchos conflictos: Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Israel-Palestina, Irak y Afganistán, por mencionar solo unos cuantos. Al cabo, la vejez sobrevino y, cuando me di cuenta de que ya no podía seguir corriendo, me quité la vestimenta de corresponsal de guerra. Lo que menos quiero es que un joven de veintidós años reciba un disparo en el pulmón porque estoy demasiado artrítico para trepar por una trinchera o para precipitarme por un campo. Pero entonces sobrevino Ucrania. Y al igual que ocurrió en Bosnia, para mí Ucrania resultó moralmente prístina, aunque por supuesto sepa que en la conflagración incluso el bando justo cometerá acciones terribles. Así que he vuelto al mundo de la guerra, exponiendo el cuello, ya muy artrítico, por la causa de Ucrania, y confiando en que seré más útil y menos una carga para los ucranianos.
Hacemos lo que se nos da bien. No hay mayor satisfacción, al menos yo no conozco otra. Y sí, por supuesto, ya soy demasiado viejo para este modo de vida. Pero en cierto sentido ello la hace aún más preciada. Y como la vejez ha llegado, se supone que, en todo caso, la muerte está a la vuelta de la esquina. La gente de Ucrania me pregunta a menudo: “¿Por qué vienes aquí?” A lo que siempre respondo que se trata de un privilegio. ~
Traducción del inglés de Aurelio Major.
©2024 Publicado con permiso de The Wylie Agency.