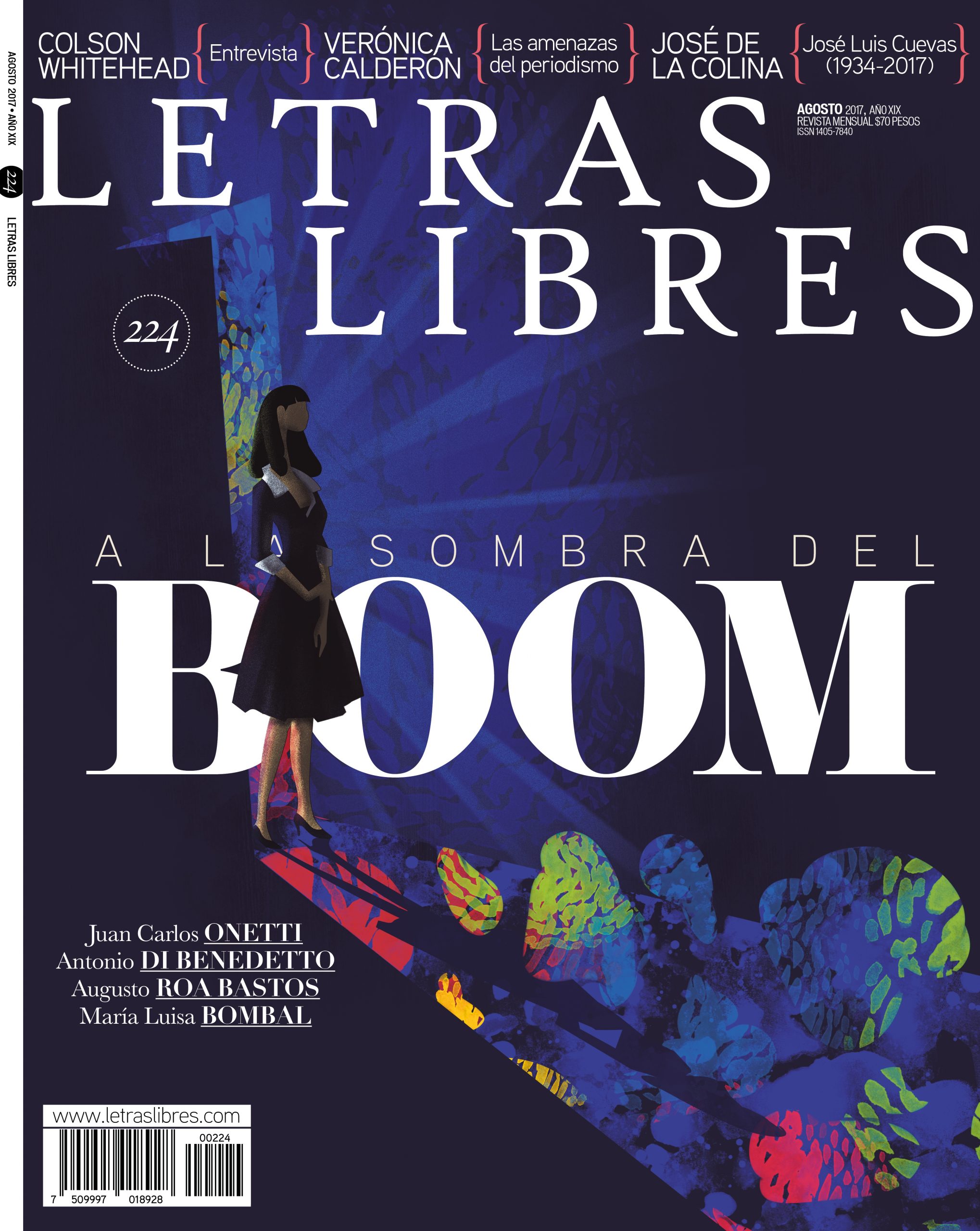Rodrigo Márquez Tizano
Yakarta
Ciudad de México, Sexto Piso, 2016, 148 pp.
¿Cómo se construye una historia? ¿Cómo se narra la historia? Rodrigo Márquez Tizano (Ciudad de México, 1984) se anima a aventurar algunas respuestas en Yakarta, una primera novela admirable por su atrevimiento y ambición, por el desparpajo de su lenguaje y la riqueza de sus imágenes. No es fácil aventurarse en ella: yo me perdí en la primera lectura; su hermetismo a ratos innecesario me expulsó, y ya para la recta final desbarranqué. Un par de meses después volví a ingresar a las calles y túneles de El Charco; esta vez salí airoso, con el tesoro entre las manos (o mejor, con el mapa del tesoro, porque esta novela va más de mapas que de tesoros), lo cual no implica, por cierto, que no haya tenido que volver a pelearme con ella en medio del disfrute.
Narrada como si su aliento distópico fuera una nueva forma del realismo, Yakarta es la crónica metaforizada del fracaso de un proyecto modernizador: aquí los sueños del progreso vinieron y se fueron, dejando instalada, para la administración del desastre, a una burocracia cerril, y a sus habitantes perdidos entre el entregarse al juego para cambiar sus vidas de inmediato y el aceptar que no hay forma de cambiar el destino. Comienza así: en un cuarto en un lugar llamado El Charco, un hombre está junto a su pareja, Clara, observando una piedra que emite una luz rosácea. Una propiedad de la piedra parece ser la de producir imágenes, visiones que conectan al hombre con recuerdos de su infancia –de niño iba a un colegio de monjas– y su juventud –cuando pertenecía a una brigada de exterminadores de ratas en una de las plagas que asolaban periódicamente la región–. Toda la novela transcurre en un cuarto y en un instante (se convoca el fantasma de Elizondo), pero a través de la piedra se va abriendo a la historia personal del exterminador, a la geografía envenenada de El Charco y su historia de larga duración, que remite a los códices de los pueblos originarios y a las relaciones del descubrimiento.
Yakarta alterna la historia de la infancia y adolescencia con la de la juventud del narrador. No entrega sus secretos fácilmente; no hay una trama central, pero sí una serie de temas y preocupaciones recurrentes que van armando una poética a través de sus fragmentos. Los personajes –la Pájara Helguera, el albino Kovac, Zermeño, Morgan–, escurridizos, están apenas dibujados. Aunque es fácil perderse, el lenguaje de Márquez Tizano siempre brilla, a través de imágenes –se habla de una monja “arrugada como solo se arrugan las monjas, los bauchers y las franjas sísmicas”– y de la burla inteligente de las costumbres y las instituciones del lugar –la ciudad se mantiene “gracias al acatamiento cabal que sus habitantes hemos hecho del ideario fundador: recogimiento, valemadrismo y empoderamiento súbito”.
Lo que queda de los primeros años es “Yakarta”, nombre que pronuncia una monja a manera de ayudamemoria, para que los chicos en el colegio recuerden los países a los que pertenecen determinadas capitales. Esa palabra se carga de densidad metafórica: al principio es solo un recordatorio de que el mundo más allá de El Charco será siempre ancho y ajeno para el narrador y sus amigos; luego se vuelve un lugar de la imaginación al que uno puede fugarse cuando la realidad se vuelve hostil, un territorio que –como los hrönir de Borges en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”– termina convirtiéndose en un espacio real a fuerza de ser tan soñado (“algunas madrugadas, lo recuerdo ahora, despertábamos en Yakarta”). En Márquez Tizano la literatura se entrevera con la historia pero también es capaz de proyectar un paréntesis para la imaginación, alejado de ella; puede ser, de hecho, una pieza de resistencia ante la historia.
En Yakarta se mueven los personajes, asediados por animales y máquinas. Por un lado están las ratas, que llevan el bicho de la peste; por otro, las estaciones a las que se conecta el cuerpo de los charqueños para, convertidos en ciborgs, jugar y ser parte del “plan frontóptico” creado por la Secretaría del Caos y Azar. Pese a una “irremediable y cansina” fe en el progreso –la palabra está en el escudo, hay avenidas y hospitales Progreso–, lo que aprende el narrador de esos asedios es que “uno pierde por sistema”: más valdría someterse al fatalismo, porque incluso ganar no es más que “una íntima manera de aplazar la pérdida”.
El fatalismo del presente está predeterminado por el origen de El Charco, cuando el bicho llega en el momento en que los invasores atracan en su puerto: “palmaron muy muchos”, cuenta un cronista de la época –Márquez Tizano sabe recrear y parodiar la retórica de las relaciones del descubrimiento–, “y los que consiguieron librar la saña de la enfermedad quedaron tullidos y fueron internados en los pabellones de imposibilitados por décadas, alejados de cualquier contacto humano”. Ese origen es replicado por un presente en que la brigada de exterminadores recoge cuerpos de niños muertos entre las rocas: todo cambia y nada cambia.
Si todo está predeterminado según la visión cíclica de la historia que propone la novela y El Charco es solo una ciudad en ruinas, el sueño del progreso transformado en pesadilla, ¿para que luchar contra las ratas? Por una suerte de ética existencialista en nombre de la comunidad que depende de los exterminadores; sin hacerse de ilusiones, hay que mantener la dignidad y luchar: “Escucha a las ratas. Cántales. Escucha cómo te cantan de vuelta. ¿Quién dice que un día no puedas tener una calle con tu nombre allá afuera?” La última frase citada señala otra de las cualidades de Yakarta: el humor en medio del desastre. ~
(Cochabamba, 1967) es escritor. Su libro más reciente es Los días de la peste (2017).