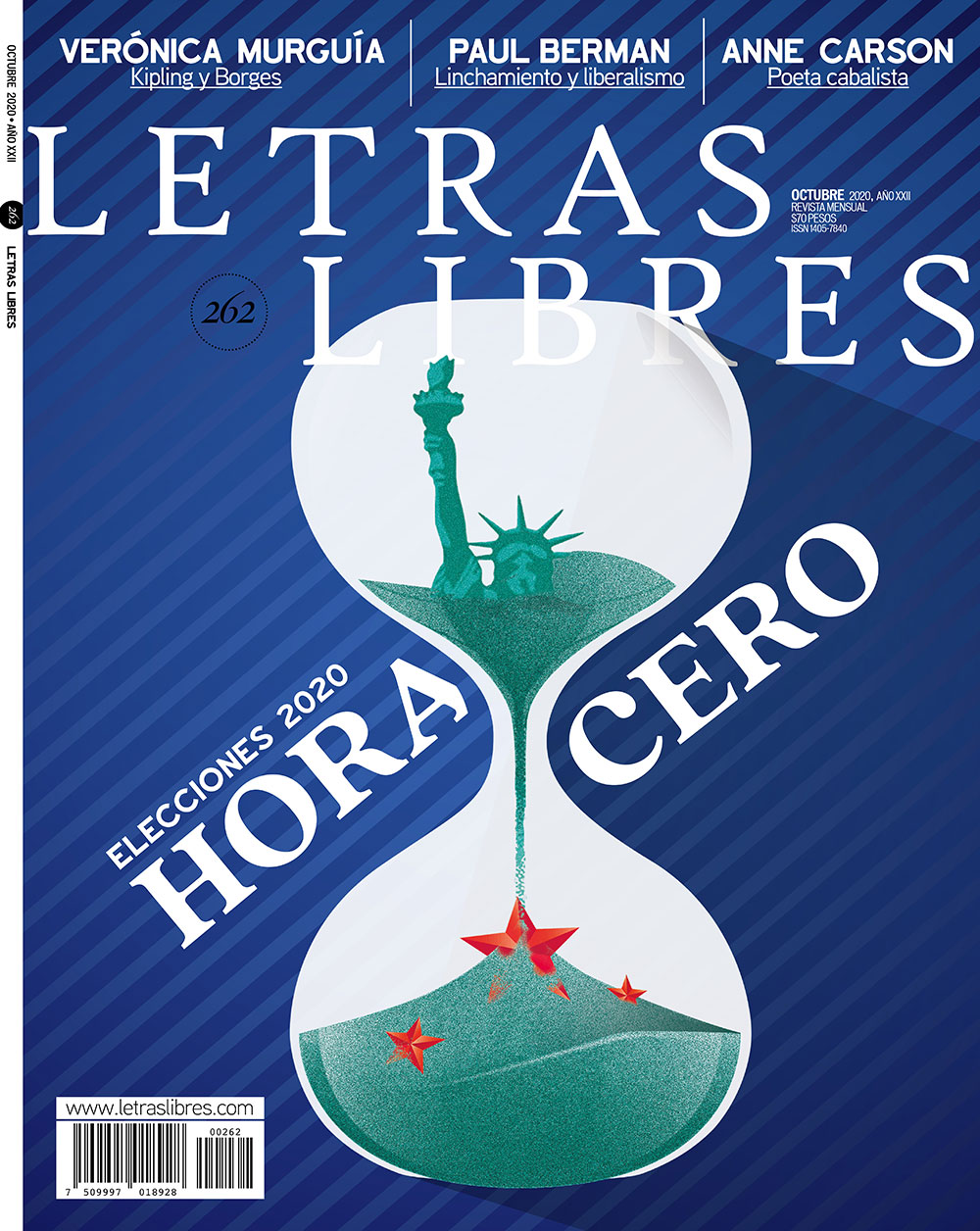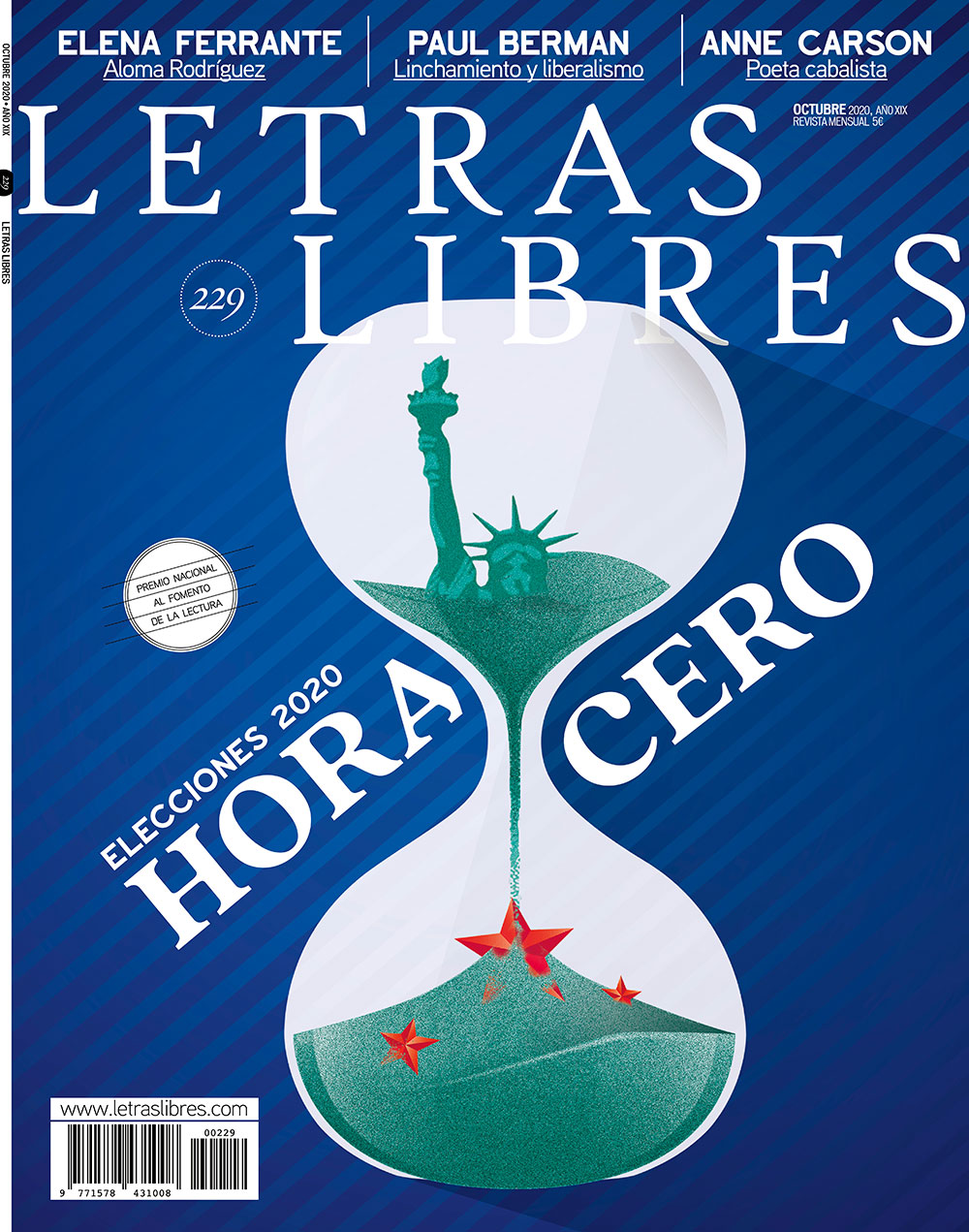Cada año desde tiempos de Mao Zedong el curso político chino empieza en la playa. Los líderes del Partido Comunista, incluidos algunos retirados influyentes, se dan cita en Beidaihe, una ciudad costera del golfo de Bohai, a trescientos kilómetros al este de Pekín. Allí fijan las grandes líneas de actuación, y se dice que es cuando los ancianos tienen margen para criticar al presidente de turno. Las conclusiones del cónclave, que no es secreto pero tampoco se publicita, se trasladan a reuniones formales a partir de octubre.
Beidaihe es un resort mítico. Los diplomáticos chinos viajan allí huyendo del pegajoso calor pequinés, igual que los mandatarios soviéticos se refugiaban en sus dachas de Crimea. Sidney Rittenberg, uno de los primeros extranjeros que se unieron al pcch, contaba que hace cincuenta años este era el único lugar del país donde se podía comer un buen helado. Los locales saben que las reuniones han empezado cuando se cruzan con paramilitares por las calles.
Este año la pandemia lo ha trastocado todo. La histórica cita del resort chino se ha mantenido, pero por miedo a los contagios ha sido menos concurrida. Tampoco se esperan novedades: Xi Jinping convocó al Politburó en julio y le comunicó la hoja de ruta del país hasta 2035. Es el líder chino que más poder ha acumulado desde Mao y, según las pocas filtraciones que llegan desde dentro del Partido, quiso evitar que los veteranos cuestionaran su gestión en Beidaihe. Ha sido un año complicado y se le han sumado demasiados frentes: la pandemia y la consiguiente crisis económica, las revueltas en Hong Kong por la imposición de la nueva Ley de Seguridad, las tensiones en el Mar del Sur de China y la degradación de las relaciones con Estados Unidos.
Se ha repetido mucho estos meses que Pekín y Washington atraviesan su peor momento desde que normalizaron sus relaciones diplomáticas en 1979. Es cierto, y la crisis de la covid-19 ha crispado aún más el ambiente, pero no olvidemos que a ambas partes les interesa exagerar la tensión.
El presidente Donald Trump lleva años usando la dureza con China como marca personal. En su campaña de 2016 acusó al país asiático de haber perpetrado “el mayor robo de la Historia”, refiriéndose al déficit comercial, que entonces era de 346.000 millones de dólares. Se comprometió a reducirlo y durante tres años tensó la cuerda a base de amenazas y aranceles, algunos muy lesivos, otros sin recorrido. En enero, ambas partes firmaron un acuerdo temporal que no resolvía las cuestiones de fondo, pero les daba margen para seguir haciendo negocios.
Era previsible que, al empezar la campaña electoral, Trump fuese cada vez más vehemente con Pekín, pero la pandemia aceleró el ritmo. En marzo, el presidente estadounidense había alabado a Xi por su gestión del coronavirus. Cuando la covid-19 se extendió por eeuu con decenas de miles de muertos, el empleo empezó a desplomarse y su popularidad cayó en los sondeos, Trump invirtió la estrategia y empezó a hablar del “virus chino”.
Para Pekín aquello fue un regalo. Pudo afilar su propia propaganda y presumir de su gestión, a pesar de que unas filtraciones revelaron que había tardado dos semanas en proteger a la población de Wuhan, donde se detectó por primera vez la enfermedad, y en informar del brote a la Organización Mundial de la Salud. Los pocos que señalaron esta negligencia dentro de China fueron censurados. Empezó a calar el relato oficial de que la previsión había sido óptima.
La realidad es que la covid-19 no ha provocado los mismos estragos en China que en Occidente. A pesar de que las cifras oficiales son cuestionables, supieron movilizarse antes porque pesó la experiencia del SARS, entre otros. Esto ha hecho que algunos analistas internacionales caigan en la trampa de alabar el modelo chino, e incluso se pregunten públicamente si una gestión autoritaria como la de Pekín habría permitido salvar más vidas.
En el corto plazo, la errática gestión de Trump le ha servido a Pekín para darse lustre. ¿Qué pasará si gana en noviembre? En su agenda para un segundo mandato, ha colocado como tercera prioridad terminar con la dependencia de China, por detrás de erradicar la pandemia y crear empleo. El problema es que el desacoplamiento (decoupling) no es tan sencillo como apagar un interruptor. Tres décadas de interdependencia comercial no se deshacen a golpe de decreto. Cuando Trump dice que las cadenas de suministro podrían repatriarse, no explica que reorientar la política industrial sería un proceso largo, que provocaría presiones inflacionistas y la subida de los costes de producción. Tampoco admite que la mayoría de empresas estadounidenses no está por la labor de marcharse de la segunda economía del mundo.
La interconexión entre ambos países es tal que Trump puede terminar haciendo mucho daño a las compañías estadounidenses. Al prohibirles que hagan negocios con Huawei, el gigante tecnológico chino cuya vinculación con el pcch es un secreto a voces, a pesar de que eeuu no haya encontrado documentos para probarlo, está fomentando el desarrollo de la tecnología en el extranjero. El pasado agosto, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se encargó de subrayar la interdependencia: “De las relaciones sinoamericanas dependen 2,6 millones de empleos en Estados Unidos”, declaró a la agencia de propaganda Xinhua.
¿Y si el próximo inquilino de la Casa Blanca fuera Joe Biden? En esa misma entrevista, Wang Yi deslizó una sugerencia que venía de arriba: China quiere volver a la estrategia de ganancia mutua (win-win cooperation), la fórmula que usó la administración Obama en su estrategia del giro hacia Asia. Fue Obama quien encargó expresamente a Biden que cultivase una relación estrecha con Xi Jinping. Entre 2011 y 2012 compartieron más de veinticinco horas comiendo y paseando en privado, solo acompañados de sus intérpretes. El intérprete chino de Biden tuvo que demostrar su arte cuando el político estadounidense decidió citar poemas irlandeses. Según las palabras de Biden, Xi es el líder con quien ha pasado más tiempo a solas.
En campaña el candidato demócrata también ha mostrado mano dura con China. Según las encuestas, es lo que piden muchos votantes. Un sondeo del Pew Research Center mostraba que dos de cada tres estadounidenses de ambos partidos desconfían del país asiático. El discurso de Biden, sin embargo, es multilateralista. El exvicepresidente de Obama estuvo también al frente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Por su parte, no se esperan descuidos ni ofensas tan directas hacia Pekín como las que hemos visto en Trump. Los chinos saben que Biden les sacará los colores en temas de derechos humanos, como por ejemplo el encierro de más de un millón de uigures en campos de reeducación en Xinjiang. Les preocupa poco: siguen teniendo poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y haciendo negocios con quien les place.
Gane quien gane la Casa Blanca, Pekín habrá avanzado un camino de no retorno. Xi Jinping cambió la Constitución para asegurarse un mandato vitalicio. Aunque existen tensiones internas, los incómodos dentro del Partido caen pronto en desgracia. Una nueva generación de diplomáticos ha abandonado la prudencia tradicional y se muestra guerrera, asertiva. Pese a la presión de Washington, Pekín apenas ha cedido: sigue financiando a sus empresas estatales, ha conseguido imponer su marco de control en Hong Kong y cada vez tiene más funcionarios en organismos internacionales.
Los chinos usan el refrán qiū hòu suàn zhàng (literalmente, saldar las cuentas después del otoño) para expresar que hay que esperar a la mejor oportunidad para dejar las cosas claras. Veremos a qué interlocutor. ~
escribe en El País y dirige el programa Código de barras en la Cadena ser. Fue corresponsal en Pekín y Nueva York. Es autora de Hablan los chinos (Aguilar).