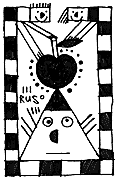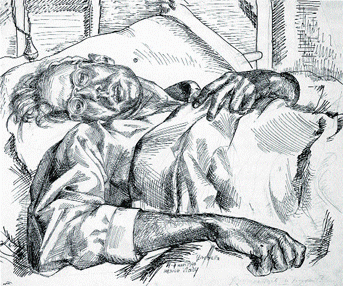Soy un ratón de biblioteca. Desde los once años he leído y leído y disfrutado casi cada momento de ello. Sin embargo, tardé mucho en aprender a leer y odiaba el colegio; lo evitaba siempre que podía, sin llegar a abandonarlo del todo. Está claro que no aprendí a leer o a escribir en las varias escuelas a las que asistí a regañadientes. De hecho, mis desesperados padres tuvieron que contratar a un tutor para ayudarme a comenzar. Tampoco fueron felices mis primeros encuentros con la literatura, a pesar de que provocaron en mí una honda impresión. El primer libro que leí por mí misma fue una traducción alemana de David Copperfield. Lo leí una y otra vez y todavía me encanta. El segundo libro que leí era una novela infantil sobre dos niños durante la Guerra de los Treinta Años, que me motivó a revisar una fabulosa historia global ilustrada en muchos volúmenes que estaba en la biblioteca de mis padres. Me enganché de por vida a la ficción y la historia. Sin embargo, no todo era placentero. Un día cogí el primer volumen de Shakespeare de la traducción de Schlegel-Tieck. La primera obra era Tito Andrónico, y me la leí entera. Todavía recuerdo el miedo y el horror que me inspiró. Me asustó y confundió tanto que era incapaz de decirle a nadie qué es lo que me preocupaba. Finalmente conseguí revelárselo a mi hermana mayor. Nada más decírselo, por supuesto, sentí un inmenso alivio, especialmente porque ella me aseguró que esas cosas no pasan en la realidad. El problema era que tanto ella como yo sabíamos que a nuestro alrededor ocurrían cosas mucho peores. Ya en 1939 era capaz de comprender que los libros, incluso los que dan miedo, serían mi mejor refugio frente a un mundo mucho más terrible que cualquier cosa que pudieran enseñarme. Así me volví un ratón de biblioteca. Esto también significó el fin de mi infancia.
Las biografías, las novelas y las obras de teatro son una delicia para los lectores jóvenes, y desde luego lo eran para mí. Pero también comencé muy temprano a leer sobre actualidad e historia política. La razón de este gusto precoz era demasiado obvia, del mismo modo que mis intereses políticos no son nada aleatorios. La política dominaba completamente nuestras vidas. A mis padres les costó salir de Rusia, donde quedaron varados por culpa de la Primera Guerra Mundial, pero consiguieron volver a casa, a Riga, que ya era una ciudad letona. Al principio les fue bien, pero pronto el lugar se volvió muy hostil. Éramos básicamente judíos alemanes, lo que significaba que casi todo el mundo a nuestro alrededor quería en el mejor de los casos que nos marcháramos a otro sitio y en el peor matarnos.
Mis padres eran gente con buena educación, pudientes y liberales, y de una manera muy modesta eran completamente atípicos. Tenían una confianza total en las habilidades morales e intelectuales de sus hijos y nos trataban en consecuencia, algo que volvió inevitable el enorme contraste que existía entre estos elevados estándares personales y un mundo externo totalmente depravado. Y esto indujo en nosotros una especie de recelo, si no directamente cinismo. Mi padre quería dejar Europa desde hacía años, pero teníamos demasiados vínculos familiares que nos ataban a Riga, y mi madre, que era pediatra, dirigía una clínica en una zona marginal y no podía abandonarla fácilmente. Justo antes de que llegaran los rusos, mi tío nos metió en un avión a Suecia, donde estuvimos demasiado tiempo, hasta mucho después de la invasión alemana de Noruega. Por entonces solo había una ruta para salir de Europa, la ruta del tren transiberiano, que nos llevó lentamente hasta Japón. No fue un viaje fácil, pero milagrosamente escapamos. En Japón pudimos comprar un visado para Canadá, que tenía, como es bien sabido, una política migratoria de todo menos generosa. Poco antes de Pearl Harbor nos subimos a un barco que nos llevó a Seattle, donde estuvimos encerrados durante unas semanas surrealistas en una cárcel de detención para inmigrantes ilegales de Oriente. Si tuviera que decir qué efecto tuvieron estas aventuras en mi carácter, diría que me dejaron con un pertinaz gusto por el humor negro.
Cuando mi padre finalmente fue capaz de resolver sus problemas financieros, nos mudamos a Montreal. No es una ciudad fácil de querer. Políticamente estaba sostenida por un equilibrio de resentimientos y desconfianzas étnicas y religiosas. Y, retrospectivamente, no me sorprende que este edificio político acabara colapsando a una velocidad extraordinaria. La escuela femenina a la que acudí durante tres años era terrible. En todo ese tiempo me enseñaron tanto latín como lo que habría aprendido en solo un trimestre de universidad. Aprendí algo de geometría, y un profesor de lengua nos enseñó a componer sinopsis, que es algo muy útil. El resto de profesores simplemente se plantaba frente a nosotros y nos leía en voz alta el libro de texto. Lo que realmente aprendí es el significado del aburrimiento, y lo aprendí tan bien que desde entonces no me he vuelto a aburrir. He de decir que este colegio era supuestamente excelente. Me atrevo a comentar que había algunos mejores en otros sitios, pero no me convencen los que responden con nostalgia a las deficiencias manifiestas de la educación secundaria actual.
No recuerdo con cariño mis días en la Universidad McGill. Esto quizá tenía que ver con sus reglas de admisión: se exigían 750 puntos a los judíos y 600 a los demás. Y tampoco era una institución intelectualmente emocionante, pero al menos cuando yo llegué, justo antes de mi decimoséptimo cumpleaños, tuve la suerte de estar en la misma clase que muchos exsoldados, cuya presencia creaba un cuerpo estudiantil inusualmente maduro y serio. Y en comparación con el colegio era el paraíso. Además, para mi sorpresa, todo me salió bien. Conocí a mi futuro esposo y me casé al final de mi tercer año, y es lo más inteligente que he hecho con diferencia. Y encontré mi vocación.
Al principio había pensado hacer una carrera que mezclara filosofía y economía: me atraía su rigor. Pero cuando me exigieron dar un curso sobre dinero y banca me pareció obvio que no iba a convertirme en una economista profesional. Filosofía, además, la solía impartir un caballero gris que si estaba ahí era porque había perdido su fe religiosa. He encontrado a mucha gente confusa a lo largo de mi vida después de conocer a este pobre hombre, pero ninguno tan incapaz de dar clase sobre Platón o Descartes. Afortunadamente para mí, también estaba obligada a participar en un curso sobre historia de las teorías políticas que impartía un estadounidense, Frederick Watkins. Tras dos semanas escuchando dar clase a este excelente profesor, me di cuenta de lo que quería hacer el resto de mi vida. Si existía una manera de darle sentido a mis experiencias y a mi particular mundo, era esa.
Watkins era un hombre extraordinario, como pueden atestiguar los innumerables alumnos a los que dio clase en Yale. Era un hombre excepcionalmente versátil y cultivado y un profesor más que talentoso. No solo era capaz de hacer fascinante la historia de las ideas en sus clases, sino que también transmitía la sensación de que no podía haber nada más importante. También lo consideraba muy reconfortante. De muchas maneras, directas e indirectas, me dio a entender que las cosas que me habían enseñado a respetar, como la música clásica, los cuadros o la literatura, merecían de verdad la pena, y no eran mis excentricidades personales. Su ejemplo, más que cualquier otra cosa que dijera abiertamente, me proporcionó una enorme confianza en mí misma, y lo habría recordado con agradecimiento, aunque no me hubiera animado a hacer un posgrado, a solicitar una plaza en Harvard y aunque no se hubiera seguido interesando amistosamente por mi educación y carrera. Es una verdadera suerte descubrir tu propia vocación al final de la adolescencia, y no todo el mundo tiene la fortuna de coincidir con el profesor adecuado en el momento oportuno de su vida, pero así fue en mi caso, y siempre me he sentido agradecida por la educación que me dio hace muchos años.
Una estudiante en Harvard
El día en que llegué me enamoré de Harvard, y todavía sigo enamorada. Con esto no quiero decir que fuera perfecto. Para nada. De hecho, creo que hoy es una universidad mucho mejor de lo que era cuando llegué. Pero más allá de sus fallos, encontré ahí la educación a la que siempre había aspirado. El departamento de gobierno era entonces, como ahora, muy ecléctico, y eso encajaba conmigo, y aprendí mucha ciencia política, especialmente de los profesores jóvenes. Mi mentor era una figura académica famosa, Carl Joachim Friedrich. Y me enseñó cómo comportarme, cómo ser una profesional, cómo dar y preparar charlas, cómo tratar a los compañeros y cómo actuar en público, al igual que una idea general sobre lo que tenía que saber. Y aunque no era dado a las alabanzas, no parecía tener ninguna duda de que conseguiría de alguna manera hacerme un hueco. De hecho solo recuerdo un comentario suyo amable de verdad hacia mí. Después de la defensa de mi tesis, dijo: “Bueno, no es una tesis convencional, pero tampoco esperaba que lo fuera.” Más adelante me di cuenta de que él esperaba que yo me convirtiera en su sucesora, como al final hice, después de muchos altibajos. Retrospectivamente me parece que lo mejor que hizo fue permitirme seguir mi propio camino como estudiante y luego como joven profesora. Como mucha gente joven con ambición, me preocupaba lo que otros pensaran de mí, pero después de haber visto a bastantes otros estudiantes desde entonces, me di cuenta de que me sentía relativamente segura de mí misma, algo que debo agradecerle a Carl Friedrich.
Hay siempre muchos estudiantes brillantes en Harvard y me gustaban mucho mis compañeros de la universidad, algunos de ellos ahora buenos amigos. Los seminarios eran animados y había bastantes buenas conversaciones que se desarrollaban en torno a un café. Había también conferenciantes excelentes, que yo encontraba apasionantes. Y sobre todo me encantaba y todavía me encanta la Biblioteca Widener.
En muchos aspectos el Harvard en el que entré en 1951 estaba muy lejos de ser la sociedad académica abierta que es ahora. Los efectos del macartismo eran menos crudos e inmediatos que sutiles y latentes. El general acoso a los “rojos” suponía, por supuesto, una colosal pérdida de energía y tiempo, pero no puedo decir que afectara profundamente el día a día de la universidad. Lo que sí hizo fue afianzar una amplia variedad de comportamientos que habían estado ahí siempre. Los jóvenes académicos presumían de no ser intelectuales. Entre muchos estudiantes no se toleraba ningún tipo de conversación que fuera más allá de los deportes o el cotilleo esnob. Se alardeaba de una especie de charla de vestuario y una masculinidad falsa y ostentosa. Pero también había una extraña elegancia: nadie decía palabrotas y vestir de forma adecuada, en trajes discretos de un gris Oxford de la marca Brooks Brothers, era algo sumamente importante. Más dañino era que mucha gente menospreciaba a los pobres, a los estudiosos, a los alumnos menos convencionales, los listillos, la gente que no encajaba en el modelo vulgar y extravagante del verdadero macho estadounidense de clase alta que habían construido en su imaginación. Para cualquier mujer con cierto grado de refinamiento o intelectualidad, suponían una compañía poco atrayente.
A esta grosería afectada se le añadía una admiración servil por los estudiantes menos inteligentes, pero atractivos, ricos y con buenos contactos. Se promovía una cultura, en muchos aspectos, de delincuencia juvenil protegida. A los estudiantes de Harvard se les perdonaban fácilmente las miserias que causaban en la ciudad de Cambridge. Las travesuras consistían en romper las farolas y descarrilar los tranvías. Los fines de semana era común que sus borracheras llamaran la atención. Una de las manifestaciones más desagradables que vi, mucho antes de las sentadas radicales, fue un alboroto de estudiantes descontentos con la decisión de tener diplomas en inglés en vez de en latín. Varios tutores fueron golpeados y heridos. Esto se atribuía al clima de euforia y se admiraba en secreto. Tampoco estos productos de las escuelas privadas estaban muy bien preparados. Pocos eran capaces de construir una frase gramaticalmente correcta en inglés, y si conocían alguna lengua extranjera lo ocultaban muy bien.
El verdadero ideal de muchos profesores de Harvard en los cincuenta eran los caballeros que aprobaban gracias a sus contactos. Era gente que, decían, nos gobernaba y alimentaba, y teníamos que apreciarla, más que al joven estudioso que no llegaría a ser nadie socialmente importante. Había, por supuesto, un alto grado de autoodio, que yo era incapaz de comprender entonces por ser demasiado inmadura. Porque estas peticiones de conformidad explícita eran bastante represivas. Harvard en los años cincuenta estaba lleno de gente que se avergonzaba de la posición social de sus padres, y también de su propia condición. Había muchos judíos y homosexuales que no salían del armario, y provincianos que estaban obsesionados con su inferioridad con respecto a “los verdaderos”, los míticos aristócratas de Harvard, una clase sin un buen propósito. Lo más terrible es que todo esto era innecesario, y estaba muy alejado del propósito de mantener viva la filosofía pública estadounidense. Había también una extraña reticencia a pensar sobre el verdadero significado de la Segunda Guerra Mundial.
En Harvard asistí a conversaciones que parecían surrealistas. Yo sabía lo que había ocurrido en Europa entre 1940 y 1945, y asumía que la mayoría de gente de Harvard también era consciente de la calamidad física, política y moral que se produjo, pero nunca se discutía. Por entonces cualquier estadounidense debía saber todo lo que hacía falta saber sobre los años de la guerra. The New York Times y los noticiarios habían informado sobre ello, pero si estas cuestiones llegaban al aula solo se daban como parte del estudio del totalitarismo, y luego el tema estaba muy esterilizado e integrado en el contexto de la Guerra Fría. Era algo que me aisló mucho y que se puede ver en mis últimos trabajos. Sin embargo, de una manera muy sutil intelectualmente, se produjo un cambio en la conciencia local. Un vistazo al famoso “Libro rojo”, que era el plan de estudios general de Harvard, revela muchas cosas. Sus autores estaban comprometidos con la inmunización del joven estudiante contra el fascismo y sus tentaciones para que “eso” no volviera a ocurrir. Había que reforzar La tradición occidental, y había que presentarla de tal manera que demostrara que el fascismo era una aberración que no debía repetirse jamás. Imagino que en la Depresión de antes de la guerra algunos de los jóvenes que desarrollaron esta ideología pedagógica se sintieron atraídos por las actitudes que finalmente desembocaron en el fascismo, y ahora estaban reculando para revertir lo que ayudaron a tejer. Querían un pasado diferente, un Occidente “bueno”, un Occidente “real”, no el verdadero que marchó hacia la Primera Guerra Mundial y más allá. Querían un pasado que encajara con un mejor desenlace. Nada de esto me parecía convincente.
La revolución de los sesenta
Harvard en los años cincuenta parecía pasar por un momento conservador, pero, de hecho, estaba cambiando progresivamente y se estaba volviendo más liberal e interesante. Sin embargo, los sesenta como periodo y como fenómeno no ayudaron a acelerar este progreso, sino todo lo contrario. No tengo buenos recuerdos de los sesenta. Lo que ocurrió fue una brutalidad y una estupidez, y el espectáculo de hombres de mediana edad admitiendo como bobos que estaban aprendiendo mucho de los jóvenes, y elogiando a sus alumnos más vulgares, a los que consideraban modelos de pureza moral e intelectual, habría sido algo asqueroso si no hubiera sido tan ridículo. El único legado duradero de esa época es un abandono general del aula. Muchos alumnos simplemente renunciaron y dejaron sus estudios cuando se enfrentaron con ese abuso. Además, toda una nueva generación ha crecido sin preparación e incapaz de enseñar. Si no te fías de nadie de más de treinta años cuando eres adolescente, no te gustará la gente joven cuando cumplas cuarenta. En su lugar tenemos ahora un circuito de conferencias e institutos que no producen un buen trabajo académico, suficiente para justificar el tiempo y el esfuerzo que se ha invertido en ellos. Sin embargo, a pesar de todo, no me quejo. Cuando miro a mis compañeros más jóvenes, me infunden ánimo su inteligencia, competencia, apertura y falta de falsos prejuicios. Y el cuerpo estudiantil de Harvard está claramente más alerta, es más versátil, autodisciplinado y, sobre todo, es más diverso y es más divertido darle clase, más que nunca.
¿Cómo era ser una mujer en Harvard cuando llegué? Sería ingenuo por mi parte asumir que no me dieron la oportunidad de impartir esta charla porque soy una mujer. Hay un interés considerable en este momento en las carreras de mujeres como yo, y casi sería incumplir el contrato irme sin decir nada sobre el tema. Pero antes de comenzar esta parte de mi historia, he de decir que en el momento en que empecé mi vida profesional no pensé en mis posibilidades ni en mis circunstancias en términos de género. Había muchas otras cosas sobre mí que me parecían mucho más importantes, y ser una mujer simplemente no me causaba mucho perjuicio académic0. Desde el principio hubo profesores, y después editores, que hicieron mucho más de lo que estaban obligados para ayudarme, no por condescendencia sino por una cuestión de equidad. Eran a menudo hijos de viejas sufragistas y resquicios de la Era Progresista. Me caían bien y los admiraba, aunque habían sufrido y les habían maltratado mucho. Aun así eran una ventana al mejor liberalismo estadounidense. Por otra parte, no estaba tan sola. Había otras pocas mujeres en mis clases, y todas las que perseveraron tuvieron carreras notables.
Sin embargo, no todo iba bien. Nada más llegar, la mujer de uno de mis profesores me preguntó por qué quería ir a la universidad, cuando debería estar promoviendo la carrera de mi marido y teniendo bebés. Y con una o dos excepciones, todas las mujeres del departamento seguían esa línea. Eran de la opinión de que debería asistir a su club de costura, donde las mujeres de los profesores titulares acosaban terriblemente a las mujeres más jóvenes, que temblaban por miedo a perjudicar el futuro de sus maridos. No me gustaban estas mujeres, ninguna de ellas, y las ignoraba. Retrospectivamente me horroriza mi incapacidad para comprender su situación real. Solo veía su hostilidad, no sus autosacrificios.
La cultura creada por estas mujeres dependientes ha desaparecido casi por completo, pero algunos de sus hábitos menos agradables todavía sobreviven. Cualquier sociedad jerárquica y competitiva como Harvard normalmente genera mucho cotilleo sobre quién sube y quién baja. Coloca a las capas más bajas en contacto con las que están por encima de ellas, y el camino que hay que recorrer para pasar de abajo a arriba está lleno de malicia y envidia. Cuando alcancé cierto éxito, suficiente como para llamar la atención, inevitablemente me volví objeto de cotilleo, y es algo que me parece inaceptable. Detesto que las anfitrionas académicas me sirvan verbalmente como cena, por así decirlo, y me ofende especialmente cuando mi marido e hijos se convierten en objeto de una curiosidad invasiva y una fuente de entretenimiento.
Estas molestias son claramente triviales, y las menciono para no parecer demasiado leal a Harvard. Aunque quizá lo soy, porque mi experiencia no me ha vuelto muy crítica. Es verdad que en clase y en los exámenes no me trataron de manera diferente a mis compañeros hombres. Cuando empecé a dar clase se produjo una pequeña crisis. A todo el mundo le parecía estupendo que yo diera clase a chicas de Radcliffe, ¿pero a hombres? ¡Eso no se había hecho nunca! No dije nada, ya que era demasiado orgullosa como para quejarme. Después de un año titubeando, los ancianos decidieron que eso era absurdo y comencé a dar clase en Harvard sin que nadie se diera cuenta.
Cuando me gradué me ofrecieron, para mi sorpresa, un puesto en el departamento de gobierno. Cuando pregunté a qué se debía, me dijeron que lo merecía y que eso era todo. Sin embargo, no sabía si era lo que quería. Acababa de tener nuestro primer hijo y quería quedarme con él el primer año. Les pareció aceptable. Durante ese año, cuidé de mi hijo y escribí mi primer libro.
Una carrera académica
Si había hecho algún plan para mi futuro profesional, era en el periodismo literario de calidad. Me hubiera gustado ser la editora literaria del Atlantic o de alguna revista así. Era una ambición perfectamente realista y obviamente atractiva para una joven mujer que quería criar a su familia. Además, estaba segura de que seguiría estudiando y escribiendo sobre teoría política, que era mi verdadera vocación. Mi marido, sin embargo, pensaba que debía darle una oportunidad al trabajo en Harvard. Podía dimitir si no me gustaba, y quizá no me arrepintiera simplemente probando. Así que más o menos me incliné hacia una carrera universitaria, y a medida que iba avanzando me fui encontrando con amigos hombres que me ayudaron y promovieron mis intereses. No me importó entonces y no me importa ahora, sobre todo porque pensar en el futuro no se me da bien ni suelo hacerlo.
Durante varios años todo fue más o menos bien. Estaba casi siempre exhausta, pero al igual que mis padres tengo mucha energía. Alcancé el límite, como era de esperar, cuando surgió la cuestión de la titularidad. Mi departamento no era capaz de decirme ni sí ni no. Había dicho lo mismo a muchos aspirantes hombres, que aguantaban durante años mientras ese juego del gato y el ratón se desarrollaba. Era una humillación que no podía aguantar, así que fui al decano y le pregunté si me podrían dar un cargo de media jornada que fuera en realidad como un profesor titular pero con nombre de asociado. No era exactamente lo que quería, pero era lo que había decidido para no tener que esperar a que los demás me dijeran lo que valía.
Mis compañeros aceptaron este acuerdo con enorme alivio, y les hizo la vida mucho más fácil, igual que a mí. Tenía tres hijos entonces y mucho que escribir. Así que no era para nada un desastre y salvó mi autoestima, algo sin duda de mucha importancia para mí. También me salvó de años de trabajo de comité y demás cuestiones, aunque la media jornada nunca resultó ser justo lo que pensaba. ¿Creo que mis compañeros se comportaron correctamente? Es poco razonable, claro, ser la jueza de mi propio caso. Así que responderé la pregunta de manera indirecta. Hay muchos académicos a los que considero mis superiores en todos los aspectos y a los que admiro sin reservas, pero nunca me he considerado, ni entonces ni ahora, menos competente que los otros miembros de mi departamento.
¿Qué consecuencias tuvo esto en mí? No muchas. Con el tiempo todo se enderezó. ¿Creo que las cosas han mejorado desde entonces? En algunos aspectos estoy segura de que sí. Ahora tratamos a nuestros compañeros más jóvenes con mucho más respeto y ecuanimidad. Ahora tienen más responsabilidad y también una posición más digna e independiente. Su ansiedad por la plaza de titular permanece, claro, pero al menos no nos sobrepasamos humillándolos. La atmósfera para las mujeres, sin embargo, está lejos de ser ideal. Hay claramente menos discriminación explícita en las admisiones, las contrataciones y las promociones, y eso es una mejora genuina. Sin embargo, hay un tipo de feminismo cínico que es muy dañino especialmente para las académicas jóvenes. El jefe de departamento que pide contratar más mujeres, cualquier mujer, ya que al fin y al cabo cualquier falda servirá para sus cifras, y para reforzar sus credenciales progresistas. El autoproclamado hombre feminista que elogia cualquier nueva mujer joven contratada, que siempre es “brillante y espléndida”, cuando realmente no es ni mejor ni peor que sus contemporáneos hombres, algo que no le hace ningún favor. Esto solo sirve para expresar su propia incapacidad de aceptar el hecho de que una mujer razonable y capaz no es un milagro. El compañero que no es capaz de discutir con una compañera sin perder los nervios como un adolescente que grita a su madre y los muchos hombres que no son capaces de tener una conversación seria y profesional con una mujer son tan pesados como los que nos insultan directamente. Y es más probable que permanezcan en sus puestos durante años, proclamando sus buenas intenciones sin cambiar lo que de verdad tiene que cambiar: ellos mismos.
Para mí, personalmente, la nueva era de las mujeres ha sido un logro agridulce. No es algo muy halagador ser la “primera mujer” que ha hecho esto o lo otro, como si fuera un cerdo que recibe un premio en una feria de pueblo. La presión implícita de ser mejor que nadie te debilita y erosiona cualquier autoestima que una haya podido ir construyendo con los años. Nada parece ser suficientemente bueno, por mucho que lo intentes. Sin embargo, a pesar de estos efectos secundarios tengo mucho que agradecer. Harvard es ahora un lugar mucho menos hostil de lo que era. De cualquier manera, nunca se me ha ocurrido la idea de convertir en una causa ideológica las dificultades de mi propia carrera. Y esa es una de las razones por las que no soy una verdadera feminista. Pero no es la única. La idea de unirme a un movimiento y de someterme a un sistema de creencias colectivo me resulta una traición a mis valores intelectuales. Y esa convicción es una parte integral de lo que he intentado hacer como teórica política, que consiste en desenredar y separar la filosofía de la ideología. Me veo en la obligación de señalar que esta tarea es característicamente liberal, lo que supone una paradoja, pero el liberalismo clásico puede al menos jactarse de que ha intentado elevarse por encima de sus raíces partidistas, en vez de intentar racionalizarlas u ocultarlas.
El pensamiento político durante la Guerra Fría
Como dije al principio, me decanté por la teoría política para comprender las experiencias del siglo XX. ¿Qué nos llevó hasta allí? De una manera u otra esa cuestión ha estado siempre detrás de todo lo que he escrito, especialmente mi primer libro, After utopia [Sobre la utopía, Página Indómita, 2021], que comencé a escribir a los veintidós años. En esa época la propia idea de ese proyecto era dudosa. Había alguna incertidumbre sobre si la teoría política en sí misma podría sobrevivir. Durante 150 años el pensamiento político había estado dominado por grandes “ismos”, y el resultado estaba a la vista. Nadie quería revivir los años treinta. Habíamos sufrido demasiadas desgracias intelectuales. Las ideologías eran los motores del fanatismo y el delirio, y no deberíamos volver a hablar así nunca más. En su lugar deberíamos limitarnos a clarificar el significado del lenguaje político, resolver nuestros desórdenes intelectuales y analizar los conceptos dominantes. De esta manera podríamos ayudar a los planificadores políticos a identificar alternativas disponibles y a tomar decisiones razonadas. Debíamos limpiar el lío ideológico y adquirir un estilo austero y racional de exposición. No era una tarea intelectual para nada innoble. De hecho, ese esfuerzo apasionado por liberarnos de la afectación puede reconocerse no solo en la filosofía sino también en la estética de la época. Yo estaba muy influida por estas aspiraciones intelectuales, que estaban obviamente conectadas con la aspiración de crear Estados de bienestar humanos y eficientes. El problema con esta manera de pensar era que no me ayudaba mucho con las cuestiones que yo quería responder. Así que recurrí a la historia.
Lo que me sorprendió cuando escribí Sobre la utopía es que ninguna de las explicaciones sobre la historia reciente de Europa tenía sentido. Y a medida que las investigaba, me parecía cada vez más claro que se trataba de versiones actualizadas de las ideologías del siglo xix, románticas, religiosas, liberal-conservadoras, y ninguna de ellas era adecuada para enfrentarse a las realidades que narraban. Desgraciadamente me sumergí tanto en la historia de estas ideas que nunca llegué a mi tema principal, pero al menos pude señalar una cuestión: que las grandes teorías políticas basadas en las ideologías estaban muertas y que el pensamiento político quizá no se recupere de su obvia decadencia. En esto estaba tan equivocada como mucha otra gente importante. Cuando Leo Strauss dijo en un famoso ensayo que la teoría política era un “tostón lamentable”, marginada por las ciencias sociales especializadas, estaba siendo relativamente optimista: al menos pensaba que algo permanecía.
Lo que había desaparecido era la “gran tradición”, que había comenzado con Platón y terminado con Marx, Mill, o quizá Nietzsche, un canon de una calidad imponente, un alcance amplio y mucho rigor filosófico. Nadie estaba escribiendo nada comparable con Leviatán, y nadie lo escribiría. Solo Isaiah Berlin, siempre optimista, sostenía que mientras haya gente que discuta sobre valores políticos fundamentales la teoría política vivirá y estará sana. Eso es una tontería, dije, solo había cháchara política y los vestigios de la ideología. ¡No había un Contrato social, un Rousseau, ni teoría política! Muchos de nosotros pensábamos que en la época de las dos guerras mundiales tanto la imaginación social-teórica como la utópica se habían agotado en mitad del desencanto y la confusión. Solo sobrevivía la crítica como un gesto insípido y sin sustancia, y como el testimonio de una incapacidad general de comprender los desastres que habíamos sufrido, o de elevarnos por encima de ellos. Lo que creía que era necesario era una adaptación realista a un eclecticismo escéptico e intelectualmente plural, pero eso era algo que es difícil que levante pasiones.
Había por supuesto otras explicaciones de la supuesta parálisis. Se ha sugerido que la teoría estaba ahogada en un orden político burocrático, donde solo se fomentaba el pensamiento funcional, como en Bizancio, por ejemplo, donde tampoco había pensamiento especulativo, sino simplemente pequeñas disciplinas bien protegidas y apropiadas por un maestro poco original y su tropa. No me convencía esta línea de pensamiento, porque sabía algo de historia bizantina, y no podía ver nada en común. La analogía medieval me convencía más. Había un enorme talento e imaginación filosófica, pero estaba concentrada en la teología y no en la política. En nuestro caso eran las ciencias naturales. Una tesis completamente diferente sostenía que la teorización especulativa desapareció. Hubo entonces una gran cantidad de ideas y debates públicos diversos y muy ricos, pero ya no se podía continuar así. Podríamos y deberíamos mejorar la calidad de la historia intelectual. Esto apelaba tanto a los impulsos democráticos como aristocráticos, y es algo difícil de recuperar ahora. Para los aristrócratas el gran canon era un tesoro cultural que debía preservarse en beneficio de los pocos que quisieran y pudieran apreciarlo. Pero para otros, y yo estaba entre ellos, existía la esperanza de que hacer accesibles estos textos e ideas a tanta gente como fuera posible provocaría una profundización general de la comprensión de nosotros mismos que obtenemos al enfrentarnos a lo remoto y lo extraño. La idea era hacer que el pasado fuera relevante para todos.
Lo que ahora se llama “giro lingüístico” tenía aspiraciones muy similares. Su esperanza era ser útil a los ciudadanos clarificando todo el vocabulario de la política y también iluminar las alternativas posibles para aquellos que tenían que tomar decisiones políticas. Además podía ayudar a las ciencias sociales aportando un lenguaje estable, sin emociones y fiable. Yo me inclinaba, claramente, a pensar que el futuro de las ciencias sociales como un conocimiento predictivo y práctico era algo bueno, y que la teoría podría hacer mucho para sostener eso. Los teóricos analizarían los conceptos predominantes en el discurso político y verían cómo funcionaban en diferentes contextos. Esto ayudaría al público a liberarse de las distorsiones ideológicas e impulsos inconsistentes, y dotaría a las ciencias sociales de un vocabulario aséptico. Creo que es justo decir que no era una persona atípica al preocuparme por ser sincera a la hora de buscar la verdad, algo que inquietaba a los críticos tradicionales y radicales en los márgenes del mapa intelectual.
Los que crecieron en mitad de los fuertes debates sobre Teoría de la justicia de John Rawls, y las obras que inspiró, ya no pueden imaginarse ese estado mental. Cuando pienso en esta época me parece que siempre ha habido remolinos de creatividad bajo la superficie, y que las inhibiciones y dudas de la era posideológica no fueron ni inútiles ni estúpidas. Fueron una pausa, y no una pausa sin valor. Nos ayudaron a superar la desgracia del pasado inmediato.
Volvamos a mi yo más joven. La atención que recibió Sobre la utopía tuvo un resultado curioso. Mis editores, y no yo, están detrás de la idea del título, y mucha gente pensó que había escrito un libro sobre utopías. Era un tema de moda, y pronto comenzaron a invitarme a congresos académicos. No estaba en posición de rechazar nada tan pronto en mi carrera, así que me puse al día con las utopías. Ningún tema podía haber encajado menos con mi temperamento o intereses, pero me sumergí en él e incluso comencé a apreciar bastante las obras sobre utopías y finalmente me convertí en una experta, más o menos.
Las fantasías utópicas, sin embargo, no me liberaron de la historia ni de sus cargas. Me di cuenta, a pesar de mi visión lúgubre de la disciplina en general, de que la interpretación histórica todavía estaba de moda, y no era tan irrelevante como había temido al principio. Se podía hacer más que simplemente debatir quién dijo qué y cuándo. Así que volví pronto a estudiar los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Había dado un curso sobre la historia de la teoría legal moderna durante varios años y había estado leyendo sobre el tema. Aunque no tenía nada que ver con el curso en sí, pensé que sería interesante echar un ojo a los juicios políticos en general y a los tribunales internacionales en Núremberg y Tokio en particular. Para hacer eso de manera sistemática me di cuenta de que tenía que estudiar por mí misma el problema clásico de las relaciones entre el derecho, la política y la moral. Al hacer esto, me atasqué en la diferencia entre pensamiento legal y político y en las restricciones profesionales del pensamiento jurídico, especialmente cuando se extendía más allá de los límites del trabajo normal de tribunales. Sin embargo, mi intención no era para nada atacar a los profesores de derecho, a los abogados ni a la integridad de nuestro sistema legal, pero la mayoría de revistas de derecho se sintieron ofendidas ante la simple noción de que la política estructuraba el derecho de manera muy significativa. Y tampoco les gustó mucho leer que uno podía justificar los juicios de Núremberg solo en términos políticos, pero los de Tokio no. Me dijeron, de manera muy directa, que solo los abogados podían entender realmente la perfección del razonamiento legal. Ahora me rio con este episodio, porque mi indagación escéptica en las ortodoxias tradicionales del pensamiento legal era muy suave y matizada, comparada con los asaltos que los estudios críticos de derecho organizaron contra los supuestos básicos del establishment legal de entonces. Por eso me sorprende que hoy se me considere una persona que ha propuesto ideas estándar, conocidas y aceptadas por todos, incluso por los abogados académicos más conservadores. Reconocer que las profesiones tienen sus propias ideologías autónomas no es nada nuevo hoy, pero lo era en 1964. Por eso Legalism, que es mi libro favorito, pasó rápidamente de considerarse una atrocidad radical a convertirse en un lugar común y convencional.
Revisar todos los documentos publicados y sin publicar sobre los juicios de guerra en la Treasure Room de la biblioteca de derecho de Harvard tuvo un efecto muy liberador en mí. Fue como si hubiera hecho todo lo que estaba en mi mano para responder a la pregunta: “¿Cómo debemos pensar la era nazi?” Sabía que había mucho que nunca comprendería, pero quizá sabía suficiente sobre lo esencial. En cualquier caso, estaba preparada para hacer otras cosas.
Rousseau, Hegel y Montaigne
Desde mis años de estudiante había estado completamente fascinada por Rousseau. Watkins me impartió clases brillantes y me animó a escribir artículos breves y largos sobre él. No fui la primera lectora en descubrir que Rousseau es adictivo. Sus debates no solo parecían tocar las cuestiones más vitales y duraderas de la política, sino que cuando lo leía, sabía que estaba en presencia de una inteligencia sin igual, tan penetrante que nada parecía escapar a ella. Leer a Rousseau implica adquirir una imaginación política y una segunda educación. Para alguien como yo, tan natural y desprejuiciadamente escéptica, supone, además, una constante revelación seguir los esfuerzos de una mente que consideraba el escepticismo como algo inevitable y a la vez insoportable. Sobre todo, Rousseau me fascinó porque sus escritos son perfectos y lúcidos, y sin embargo resultan completamente ajenos a la mentalidad liberal. Es el “otro” absoluto e inevitable. Al mismo tiempo es parte integral del mundo moderno que tanto execró, más incluso que quienes lo aceptaron en sus propios términos. Es difícil de apreciar al autor de las Confesiones, pero es una obra fascinante, e incluso si no estás de acuerdo con El contrato social, ¿cómo negar la brillantez de sus argumentos, o cómo no sentirse forzado a repensar la cuestión del consentimiento político? Leo a Rousseau como si fuera un psicólogo –como dijo de sí mismo, era el “historiador del corazón humano”– y un pensador muy pesimista, lo que lo convierte en alguien único entre los defensores de la democracia y la igualdad. Es, creo, su mayor fortaleza. Como pensador crítico no tiene rival, aparte de Platón.
No estoy, sin embargo, tan enamorada de Rousseau como para no admirar a los grandes escritores de la Ilustración a los que despreció tanto. Al contrario. Como reacción a él, me sentí especialmente atraída por ellos, y estoy convencida de que esos vínculos intelectuales que definen a ese grupo tan diverso (el escepticismo, la autonomía y la seguridad legal para el individuo, la libertad y la disciplina de la indagación científica) son nuestra mejor esperanza para un mundo menos brutal e irracional. Mi favorito es Montesquieu, la voz más auténtica de la Ilustración francesa, su puente a América, y un fino científico social.
Cualquiera que se dedique a la historia intelectual reconoce la deuda que tiene con Hegel, que desplegó los principios filosóficos de la disciplina: que la historia, considerada como el conflicto entre epistemologías incompletas, se resuelve cuando reconocemos este proceso como la totalidad de nuestro desarrollo espiritual colectivo. El estudio de esa experiencia se convierte en la ciencia maestra. No es posible imaginar una defensa más poderosa de esta empresa, y en una versión más modesta, los historiadores del pensamiento se adhieren a ella. Los pilares de la tesis de Hegel se encuentran en su Fenomenología. Así que me pasé unos cinco años desentrañando sus interminables alusiones y atando los hilos de su teoría política. Mi éxito no fue total, pero todavía considero que Hegel es el último de los grandes pensadores de la Ilustración. También debería, por una cuestión de honestidad, confesar que no entiendo la Lógica de Hegel y que los comentarios críticos que he leído no me han ayudado. Y ya que estamos, también debo admitir que hay un gran número de párrafos de Heidegger que no significan nada para mí. Simplemente no entiendo lo que dice. No me enorgullecen estas lagunas, y no puedo culpar a nadie más que a mí misma, pero es mejor admitirlo que ocultarlo, sobre todo ante mis alumnos.
Aunque a veces tengo en mente a mis alumnos cuando escribo, intento separar mi escritura de mi docencia. Tengo muchos amigos que escriben sus libros a medida que dan clase, pero por alguna razón yo no soy capaz, aunque me encantaría. Creo que son dos cuestiones complementarias, pero diferentes. En clase tengo que pensar en lo que los estudiantes deben aprender, cuando escribo solo tengo que complacerme a mí misma. Ni siquiera creo que las dos disciplinas compitan por mi tiempo sino que misteriosamente y de manera casi inconsciente interactúan. He tenido la enorme suerte de haber dado clase a jóvenes maravillosos. Algunos de los estudiantes de Harvard de último año a los que he dirigido sus tesis son las personas más inteligentes, estimulantes y encantadoras que he conocido, y prepararme para sus tutorías ha contribuido mucho a mi propia educación también.
Los estudiantes de máster no son fáciles de tratar al principio, porque están en una posición muy difícil, después de haber pasado de estar en la cumbre de su clase de licenciatura a caer al fondo del todo a través de una barra grasienta. Realmente prefiero a los alumnos francos e independientes que a los aduladores y zalameros, y me fío sobre todo de los que se encargan de su propia educación. Al final siempre son las personas más agradecidas. Los estudiantes de máster que se profesionalizan rápidamente y desarrollan una verdadera pasión por sus estudios quizá se conviertan en amigos, y su éxito es en buena medida también el tuyo, y a menudo son los mejores compañeros de debates, estés de acuerdo con ellos o no.
La razón por la que enseño teoría política no es que me guste la compañía de los jóvenes, sino que me encanta el tema de manera incondicional y estoy completamente convencida de su importancia y quiero que los demás también la reconozcan. Ha sido por lo tanto muy fácil para mí evitar convertirme en una gurú o en un padre sustituto. Solo quiero ser la madre de mis tres hijos, y no quiero discípulos. Y temo que los estudiantes que se pegan demasiado a sus ídolos pierden por el camino su formación y su independencia.
Aunque he disfrutado mucho dando clase, me inclino a pensar que habría escrito más o menos los mismos libros si no hubiera aceptado ese inesperado trabajo en Harvard. La cuestión que quizá no habría estudiado es la teoría política estadounidense. Al principio empecé leyendo la historia intelectual estadounidense para prepararme para un curso de licenciatura, pero pronto se convirtió en un pasatiempo y he reflexionado y escrito sobre el tema con mucho placer e interés. No lo considero un fenómeno solo local, “poca cosa pero nuestra”, sino intrínsecamente significativo. Más allá del establecimiento temprano de la democracia representativa y la persistencia del esclavismo, que le dan un carácter especial, el pensamiento político estadounidense es una parte integral de la historia moderna global.
El estudio de la historia de Estados Unidos no ha hecho realmente nada para disminuir mi conciencia de la opresión y violencia que han marcado nuestro pasado y presente. Y también ha afilado mi escepticismo ya que soy consciente de las ilusiones, mitos e ideologías que se generaron para ocultar y justificar esa opresión y violencia. Con esto en la mente es totalmente comprensible que comenzara a leer los Ensayos de Montaigne. Se ha ido convirtiendo en mi modelo de verdadero ensayista, el maestro del estilo experimental que teje y desteje un tema, en vez de golpear al lector en la cabeza. Al leer a Montaigne me di cuenta de que no hace gala de las virtudes, sino que reflexiona sobre nuestros vicios, especialmente la crueldad y la traición. ¿Cómo podría ser, me pregunté, un pensamiento político minucioso que considerara que la crueldad es lo más importante? A partir de esto, desarrollé la idea de que infligir daño voluntariamente es un mal absoluto e intenté construir una teoría liberal de la política con ello. Esa exploración me llevó a analizar un gran número de vicios, especialmente la traición, que conducen a la crueldad. El libro que escribí sobre estos conceptos, Vicios ordinarios, es muy tentativo, más una exploración que un alegato, y buscaba preocupar más que tranquilizar.
De la traición a la injusticia hay solo un pequeño paso. Estoy ahora revisando un breve libro sobre la injusticia, y quiero que resulte inquietante. Quiero examinar las reclamaciones de las partes perjudicadas e intentar ver la injusticia desde el punto de vista de aquellos que la han sufrido, no siguiendo el modelo de un tribunal sino de una manera mucho menos basada en la ley. Es una perspectiva que hace muy difícil la distinción entre la mala suerte y la injusticia, y claramente no es así como trazan la línea entre esos dos conceptos quienes nos gobiernan. Aspiro a cambiar un poco los paradigmas dominantes.
La evolución de las ideas
¿Qué es lo que hace que un académico elija un tema de investigación, y qué le hace cambiar sus intereses con el tiempo? Como estoy muy ocupada como para ser autoconsciente, me cuesta responder a esa pregunta, y quizá lo mejor sea comenzar observando a otros como yo. Mi teoría es que hay una mezcla de presiones externas e internas que llevan a los académicos a trabajar en una disciplina como la teoría política. Creo que los años de la pasividad de posguerra no acabaron con las posibilidades del comentario textual, aunque los métodos de interpretación ahora se están reformulando intensamente, como respuesta a demasiadas lecturas repetitivas. Los límites prácticos del “giro lingüístico” surgieron también, como es debido, y aunque está claro que tendremos que seguir refinando y clarificando nuestros términos del discurso, pocos de nosotros realmente pensamos que esto mejorará el mundo o incluso las ciencias sociales. A decir verdad, el pensamiento embrollado, emotivo e intuitivo solo empeorará las cosas. Después de todo, los dos principales proyectos de posguerra no nos condujeron a un callejón sin salida. De hecho nos abrieron la puerta a nuevas perspectivas. La ética práctica está hoy muy comprometida con las opciones políticas que imponen las nuevas tecnologías y las instituciones administrativas. El pensamiento analítico, originalmente centrado en sí mismo, ahora tiene una función. Estas empresas teóricas están, creo, inspiradas tanto por los eventos del mundo social como por la fatiga que produce el hecho de que el puro análisis está muy alejado de la realidad. El estímulo del radicalismo político ha sido, en comparación, breve y menos distinguido, y ha dejado como legado un marxismo abstracto y disecado. La carrera de la crítica social también se ha estancado. A medida que perdían atractivo sus rituales, la hermenéutica sustituyó a la profecía, y comenzó a sugerirse un retorno a la caverna para interpretar en vez de juzgar la política. Los académicos ahora analizan sus culturas del mismo modo que analizaban sus textos. Estas investigaciones no me resultan especialmente sorprendentes, y a menudo reflejan nada más que un conservadurismo implícito. ¿Qué son los “significados compartidos” y la articulación de insinuaciones profundas sino celebraciones de la tradición? Prefiero una defensa abierta y directa de la costumbre y lo habitual. Me resulta mucho más emocionante la amplitud de la teoría política hoy, con la literatura y las artes integradas en las reflexiones sobre la naturaleza del gobierno y sus fines. Preserva el canon expandiéndolo.
Evidentemente tengo una idea de cómo se producen los cambios académicos en general, pero cada uno de nosotros, por supuesto, es diferente y tiene motivos personales para tomar decisiones intelectuales específicas. Al observarme a mí misma, me doy cuenta de que a menudo me he opuesto a teorías que no solo me parecían incorrectas, sino que estaban demasiado de moda. No rechazo de plano, simplemente, los conceptos y doctrinas predominantes, pero la complacencia, las comodidades metafísicas y la protección de una desesperación resguardada o de un optimismo acogedor me mueven a la acción intelectual. No me apetece acomodarme en una de las convenciones disponibles. Quizá esto refleja la peculiaridad del tipo de refugiada que fui. No conocimos ni la pobreza ni la ignorancia. Mi hermana y yo hablábamos un elegante inglés cuando llegamos. Eso nos ayudó mucho a adaptarnos rápidamente, pero no tuvimos que cambiar mucho. Y he participado con suficiente entusiasmo en lo que sucedía a mi alrededor, pero sin el deseo de involucrarme en profundidad. Es una situación muy satisfactoria para una académica y un ratón de biblioteca. ~
Texto de la conferencia Charles Homer Haskins, American Council of Learned Societies, celebrada en abril de 1989.
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.