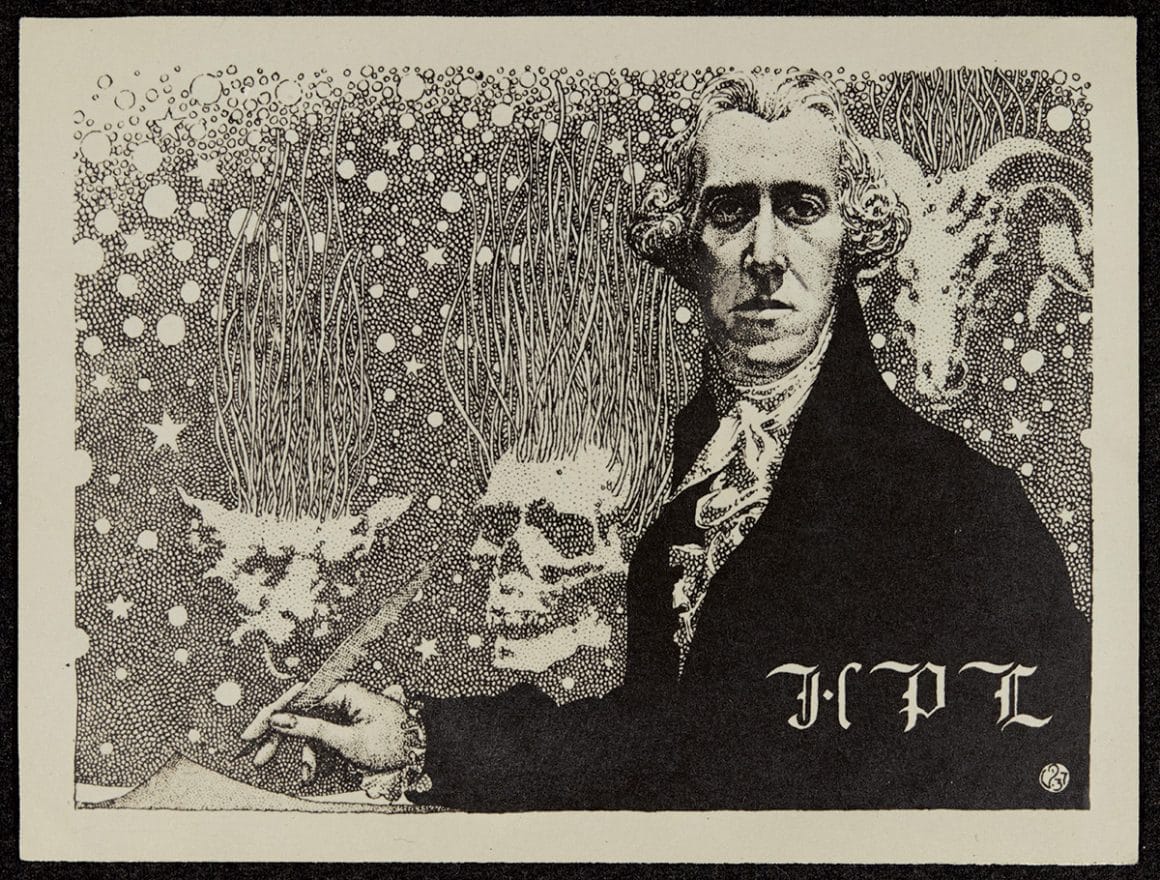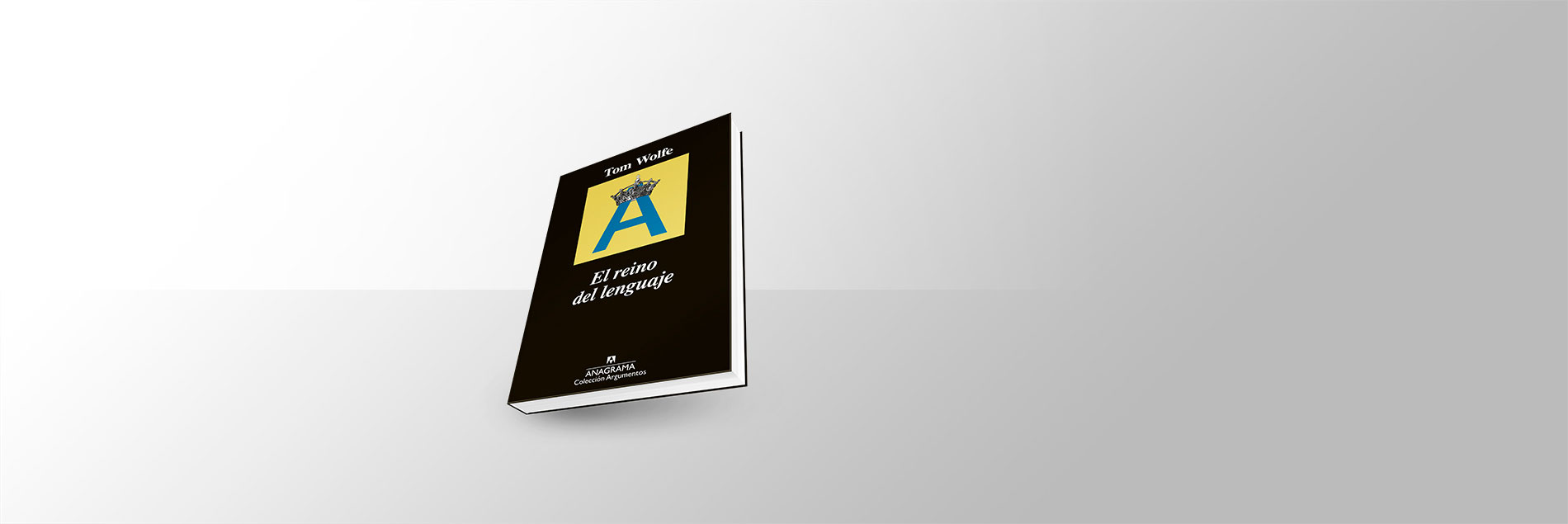Las cartas de escritor –esa especie en virtual peligro de extinción por veloz electrificación de emoticones y brevedad instantánea de lo alguna vez ampliamente reflexivo– son una curiosa mezcla de no-ficción y de ficción. Contienen, se supone, la vida detrás o por delante de la obra. Y se suele acudir a ellas en busca de claves íntimas del oficio casi subliminalmente escondidas o reveladas por arriba o abajo de lo efímero y cotidiano (en este sentido, las tan citadas y citables entrevistas de The Paris Review serían eslabón perdido entre lo que se teoriza y se practica), y de ahí que su publicación suela ser siempre póstuma.
Y un rápido paseo por mis estantes revela numerosos modelos del asunto. Están las recopilaciones de cartas formateadas por su época (Dickens, Jane Austen, Tolstói), las clásicas pero ya inseparables del revolucionario estilo de sus remitentes (Stendhal, Flaubert, Henry James, Proust), las muy kafkianas (Kafka) y las muy poco beckettianas (Beckett), las agónicas (Joseph Roth) y las obsesivas hasta la muerte (Virginia Woolf), las torrenciales y volcánicas (Thomas Wolfe y Malcolm Lowry), las bravuconas (Hemingway) y las viriles (Bellow), las tan furiosas como caballerosas (Faulkner), las muy kerouacquescas (Kerouac) y burroughsistas (Burroughs), las epifánicas pero muy por debajo de esos Diarios que son cartas a sí mismo (Cheever), las eufóricamente tristes (Francis Scott Fitzgerald y familia), las que “nunca deberían publicarse” (Gaddis) y las que nunca se publicarán in toto (Salinger), las espirituales y benéficas (Flannery O’Connor) y las terrenas y maliciosas (Capote), las alucinadas y románticas (Felisberto Hernández), las sorpresivamente decepcionantes (Iris Murdoch y Penelope Fitzgerald), las vergonzantes en su afán cortesano y trepador (Styron), las desopilantes en su furia conspirativa en caída libre (Mailer)…
Y ahora llegan a mi buzón dos contundentes epistolarios de reciente traducción al español presentándose como dos formas extremas y opuestas pero a la vez complementarias del asunto: las Cartas de Kurt Vonnegut (Ediciones B) y Cartas 1: Escribir contra los hombres de H. P. Lovecraft (Artistas Martínez). Y, sí, tal vez no puedan despacharse juntos a dos escritores más distintos en lo suyo (aunque hayan frecuentado la ciencia-ficción más weird y freak), pero cómplices en la mutua construcción de cosmogonía privadas y estilos personales que se reconocen a las pocas líneas.
Lo de Lovecraft es resultado de ingente tarea del aquí traductor y lovecraftista Javier Calvo ordenando este primer volumen de tres donde se agrupan 213 cartas que giran alrededor del tema de lo literario (los dos siguientes se ocuparán tanto de su fecunda vida onírica como de su “filosofía e ideas sociales” a menudo más que cancelables, como su furibunda angustia por “la degeneración racial” de su país). Lo de Vonnegut fue editado y comentado por Dan Wakefield (escritor amigo del autor de Matadero cinco desde casi siempre y autor también de una reciente y curiosa biografía en segunda persona, Kurt Vonnegut: the making of a writer, donde parecería querer atenuar/aclarar la sombría sombra cubierta por contradicciones tanto intelectuales como ideológicas que proyectó la formidable And so it goes / Kurt Vonnegut: a life de Charles J. Shields). Y, claro, estas Cartas acaban componiendo una suerte de dispersa autobiografía; porque lo que más preocupa aquí no es el destino de una nación sino, a no dudarlo, de un solo y único norteamericano: él mismo.
Pero lo más interesante de todo –sumado al hecho de que Lovecraft y Vonnegut fuesen en su momento y simultáneamente patriarcas de la cultura hippie-lisérgica– es cómo se corresponden ambas correspondencias en direcciones contrarias pero coincidiendo en su centro. La de Lovecraft, más allá de cuestiones puntuales, busca y encuentra y ofrece los materiales dispersos para la construcción de todo un universo propio regido por una deidad feroz y tentacular y gelatinosa: el mítico y todopoderoso Cthulhu. Mientras que las de Vonnegut acaban concentrándose en predicar el evangelio de un tipo divino pero no del todo –como toda figura a idolatrar– a lo largo y ancho de un planeta absurdo y no creado por él, pero sí recreado más o menos a su imagen y semejanza: un tal K o Kurt o Suyo sinceramente.
Y otra discordancia complementaria: la vida de Lovecraft parece ya “resuelta” casi desde sus inicios. Poco y nada le sucederá para que gracias a ello, tal vez, se le ocurran tantas cosas con prosa recargada y desbordante. Vida casi de recluso grafómano (más allá de sus relatos se calcula que escribía entre cinco y quince cartas diarias a su “grupo” de colegas, a sus editores, a su breve esposa y hasta a una ocasional descendiente directa de bruja de Salem) quien, como un hombre en su castillo, parecía pasar el tiempo entre mágicos pases en limpio de lo suyo e invocaciones a un poder superior para que, por fin, se le concediera la recompensa que más se merece. Sí: las cartas de Lovecraft son las de un náufrago en tierra firme pero quien, aun así, espera ser rescatado algún día. Hasta entonces, lee todo lo que se le pone al alcance de manos y ojos.
La vida de Vonnegut –quien desconfiaba del exceso de adjetivos, recomendaba un fraseo claro y casi telegráfico y no parecía demasiado preocupado por lo que escribían los demás si no eran amigos y cómplices– es en cambio tanto más ocurrente y hasta épica en su antiheroísmo. Familia digna de Wes Anderson (esa hermana mágica y ese hermano científico y esa madre suicida), cortejo de compañera perfecta (incluyendo contrato de intenciones y obligaciones matrimoniales), soldado que sale bien librado del bombardeo a Dresde (la carta en la que informa a su familia de que, contrario a lo que se pensaba, no ha muerto en combate, ya hace gala de su característico estilo: “Sobre el 14 de febrero, llegaron los estadounidense, seguidos de la raf. Su esfuerzo conjunto mató a 250.000 personas en veinticuatro horas y destruyó la totalidad de Dresde, posiblemente la ciudad más hermosa del mundo. Pero no a mí”), trabajos ingratos, vida de escritor poco reconocido y luego superventas cósmico, taras de famoso, segundo matrimonio tormentoso y fisuras familiares con su descendencia, fallido intento de suicidio, más rencor que sarcasmo hacia una academia que no lo comprendía ni comprehendía (sin que esto significara no haber logrado la proeza de haber sobrevivido a la pasajera etiqueta de “contracultural-generacional” para continuar siendo best seller hasta su postrero “Hi Ho”), y la creciente amargura y desolación de quien se sabía longeva víctima del síndrome del sobreviviente para, tan lejos de las explosiones, acabar sucumbiendo en torpe accidente doméstico.
Lovecraft se consagra aquí como monologuista-solipsista muy mal pagado; Vonnegut reverdece sus laureles de muy reconocido suerte de stand-up comedian (no hay que olvidar que buena parte de sus cuantiosos ingresos acabaron proviniendo de su incesante actividad, tras los pasos de su admirable Mark Twain, como conferencista por colleges y salones y fundaciones de gente con mucho dinero) y adorable y adorado profeta agridulce aunque optimista de un Armagedón a la vuelta de la esquina. Pero, en verdad –y esa verdad asoma la cabeza casi entre líneas hacia el final de sus misivas– era un hombre enojado con su pasado y furioso con un presente que no incluía su nombre en un diccionario biográfico.
Ambos –outsiders cada uno a su manera, expresos y certificados y con su sello– escribieron sobre el fin de un mismo mundo desde mundos diferentes.
Así, la última carta de Vonnegut se despide, casi tronando, con un “Me largo de aquí” y, luminoso y encandilador, recomendando ser amable y conseguirse un perro ante las para él cada vez más evidentes señales del final de los tiempos. El apocalíptico Lovecraft, por su parte, se limita a explicar algo acerca de aquello que susurra en la oscuridad y que ha llegado para quedarse. ~