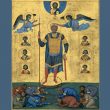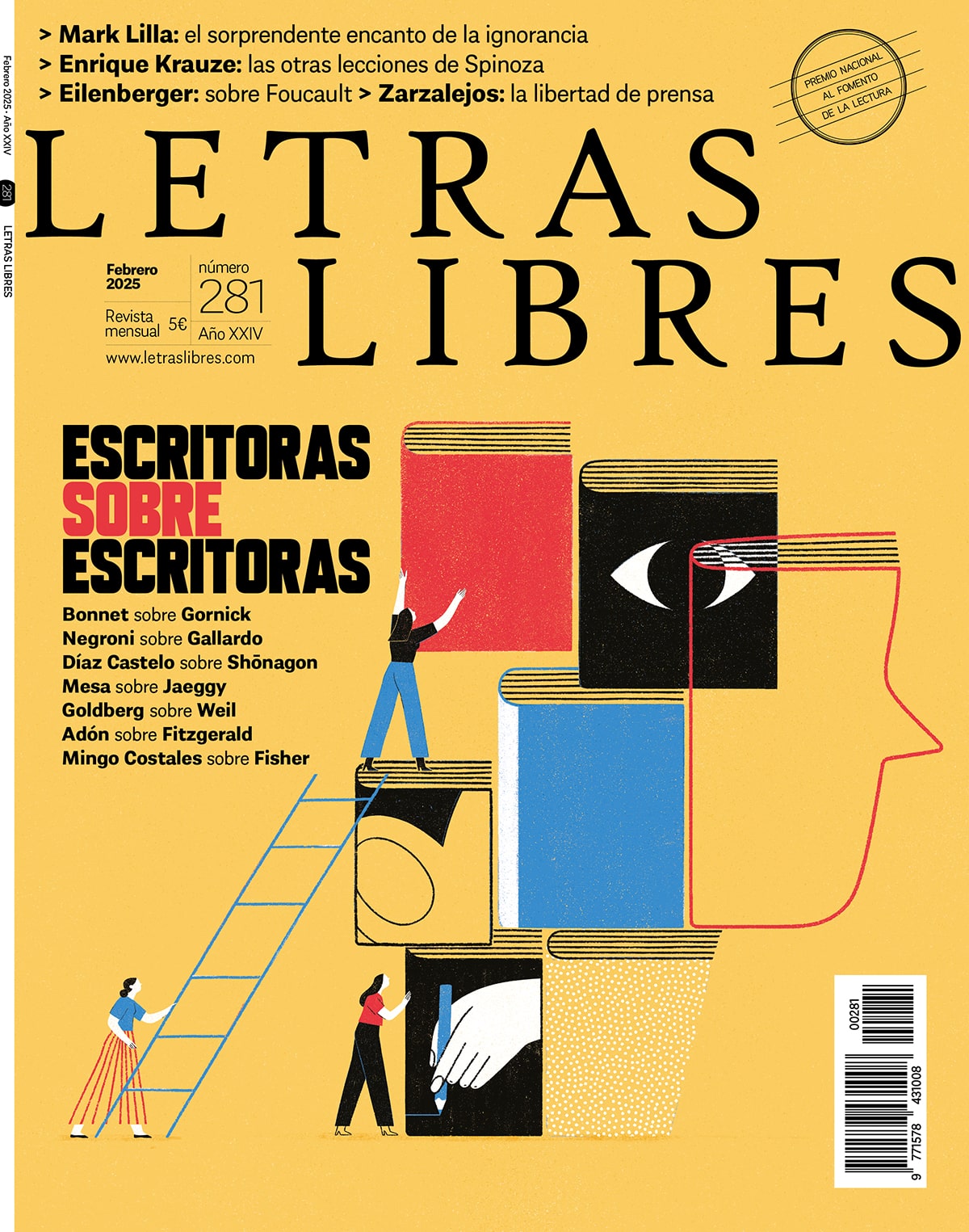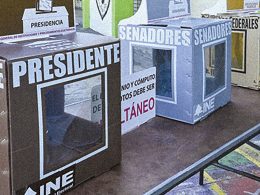El derecho fundamental a la libre expresión en todas sus versiones es el que, con irrupción, primero, y consolidación, después, de la era digital, ha registrado y registra una mayor agresión de efectos devastadores. En la comunidad jurídica y en la profesional del periodismo aletea la posibilidad de que la tecnología se haya convertido en una “herramienta autónoma”, que se haya constituido en un fenómeno que, creado por el humano, se haya impuesto a la voluntad de sus propios inventores, sin posibilidad de retomar su control.
Existe la convicción generalizada de que hemos entrado, desavisadamente, en el tecnocentrismo, bajo el cual “laten poderosos intereses que quieren recopilar nuestros datos, compartir los ingresos y beneficios entre cada vez menos gente, desvincularse de las autoridades legales y las normas democráticas y hasta alterar con su potencia disruptiva nuestras economías” (Per Strömbäck). Son estas teorías o concepciones, sí, pesimistas, pero que vienen respaldadas por dos circunstancias comprobables.
El derecho ante el desafío digital
La primera es que la capacidad del derecho para normativizar la red carece de dinamismo y versatilidad para adaptarse a los desafíos que la digitalización plantea, algunos positivos (la expansión y la apertura al conocimiento), pero otros pésimos (la ciberdelincuencia, la pornografía, la difamación, la denominada “guerra híbrida” que se injiere en las decisiones de terceros actores, sean Estados o sociedades, comunidades u organizaciones). Internet, además, ofrece dos niveles, el superficial, visible y relativamente manejable, y el profundo, que repta en un mundo subterráneo inaccesible si no es con una tecnología inversa, de auténtico combate protagonizado por los poderes públicos concernidos por el peligro de la agresión que la red podría representar –ya representa– para los valores sociales y las libertades públicas.
¿Estamos ante una nueva “fuerza de la naturaleza”? Sea así o no lo sea, lo cierto es que la red (o la Red) se encuentra sometida a una dudosa y no imperativa regulación prescrita por las corporaciones tecnológicas (hacia las que circula a ritmo vivo una transferencia de facultades públicas exorbitantes). Esas compañías han logrado que los Estados asuman el criterio de que internet es la infraestructura y que los contenidos que fluyen por ella significan cosas de naturaleza distinta (a eso se denomina “la neutralidad de internet”). El concepto de “internet abierto” consiste en un “internet desregulado”. Como se ha escrito, “en la metafísica digital habría cierta dimensión anarquista”.
Por eso Peter Thiel, cofundador del sistema de pago online PayPal, ha propugnado la creación de una “isla en el océano” sin sometimiento a soberanía alguna para librarse de toda posible regulación: “nada de impuestos, nada de gobiernos, nada de competencia, nada de propiedad intelectual”. El libertarismo digital es, hoy por hoy, una forma diferente (¿revolucionaria y en cierto modo nihilista?) de concebir la transmisión del conocimiento y la información, las relaciones interpersonales y sociales, la reformulación del comercio y hasta de la identidad individual y colectiva. Ha ido creciendo un nuevo poder que rompe los paradigmas políticos de las democracias. Estaríamos, más aún después del 5 de noviembre de 2024, a las puertas de que triunfase “el ideal tecnolibertario”.
Los medios y la digitalización
En el ámbito mediático, segunda circunstancia determinante de la actual situación, internet ha sido la “tormenta perfecta” que ha caído en forma de diluvio desastroso sobre los medios de comunicación “tradicionales” (es decir, aquellos que responden a una estructura jurídica reconocible, disponen de un proyecto editorial, registran sus cuentas y emplean a profesionales del oficio). Los que han sobrevivido a esta disrupción tecnológica migrando hacía una digitalización acelerada no pueden competir frente a las creaciones alternativas de los grandes buscadores (pongamos que hablamos de Google) y se han hecho dependientes de ellos. Sin la red, los medios de comunicación perderían aún más audiencia y, posiblemente, se extinguirían.
Por eso, los medios “trabajan” para las grandes plataformas suministrándoles contenidos a cambio de audiencia, algo aparentemente inocuo, pero que, en realidad, tiene también algo de suicida. La depredación de la publicidad y el arrasamiento de la propiedad intelectual (otro derecho abatido, a pesar de la vigencia del real decreto ley por el que se transpone al derecho español la directiva (ue) 2019/789 que establece normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y la directiva (ue) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital) son fenómenos que golpean a los medios que han debido convertir sus webs en marketplaces, esto es, en webs que se financian a través de la afiliación, los eventos, los contenidos patrocinados y las suscripciones, con cada vez más reducida proporción de ingresos por vía de la publicidad convencional.
En esta transformación han dejado los medios buena parte del patrimonio deontológico que les connotaba como “contrapoder” en los sistemas democráticos y han debido admitir, contra natura, rasgos impuestos por los estándares de la era digital, como el anonimato, la, de hecho, ausencia de moderación en sus foros (porque ha calado la idea perversa de que “moderar es censurar”), la incorporación de contenidos banales para obtener audiencia, la publicación de textos previo cálculo de los algoritmos que atraparían las keywords, la utilización fraudulenta de piezas elaboradas por la inteligencia artificial (ia) generativa y, en fin, la relativización de principios que discernían el rigor de la frivolidad y el respeto a los derechos individuales y colectivos de la osadía prepotente de la viralidad.
Las tecnológicas y los medios
¿Es casualidad que grandes medios de comunicación sean propiedad de los magnates tecnológicos de Silicon Valley? Quizá no. Jeff Bezos, fundador y copropietario de Amazon, adquirió en su momento el tambaleante The Washington Post. Elon Musk, con la mayor fortuna conocida en el mundo occidental, es propietario de Tesla, pero también de la red X (antes Twitter), y ambos, entre otros, son personal y empresarialmente activos en el sistema mediático mundial. Este protagonismo ideológicamente beligerante se ha puesto al servicio, directa o indirectamente, de determinados proyectos políticos, como el que representa Donald Trump, causando un seísmo social y político que impacta en el debate sobre la libertad de expresión y de información. Es sintomático de cierto proceso de revulsión que periódicos como The Guardian, en el Reino Unido, con varios millones de seguidores, haya abandonado X y que en España haya seguido sus pasos La Vanguardia, con 1,4 millones de seguidores. Las razones no son solo, ni quizá principalmente, ideológicas, sino comerciales, pero estas decisiones delatan próximas transformaciones en la relación entre los medios y las redes digitales.
No es exagerado llegar a la conclusión de que la democracia está mutando (está degenerando) en una “infocracia” (Byun-Chul Han), es decir, hacia un régimen social y político ahormado por el poder de la información, lo cual no sería rigurosamente nuevo (la propaganda empaquetada y transmitida como información fue un fenómeno ampliamente estudiado a propósito de los regímenes criminales de Hitler o Stalin), pero es desalentador porque la empalizada de las concepciones democráticas no está resistiendo un embate de tintes auténticamente escalofriantes.
Se está produciendo una peligrosa aproximación a lo “goebbelsiano” porque se manejan sin rebozo las técnicas basadas en la simplificación, en el señalamiento visceral del enemigo como argumento de convicción, en la transposición de responsabilidades, en la orquestación argumentativa, en la renovación del mensaje fugaz para que nada de lo que se propala llegue a ser sólido, en la apuesta por lo verosímil (pero no verificable) y, en fin, en la condena al silencio del adversario (enemigo).
El nuevo contexto de la libertad de expresión
En este contexto agresivo es en el que hay que examinar, casi como si de una autopsia se tratara, la libertad de expresión como derecho fundamental. Para empezar, habría que deshacer algunos malentendidos. El principal es que cuando se habla de “limitaciones” a la libre expresión se induce al error de suponer que amparar los derechos vecinos que hacen sinergia con el de libre expresión es una “limitación” o, peor aún, una amputación del contenido material de tal derecho. No es así: el amparo normativo al honor, la intimidad, la imagen; la protección del derecho a rectificar informaciones falsas o incorrectas; la tipificación de los delitos de odio, la calumnia y la injuria son contrafuertes que solidifican el derecho a la libertad de expresión.
En España la aplicación de estas normas, todas ellas orgánicas, dispone de una interpretación que va actualizando su aplicación a través de la jurisprudencia de las salas primera y segunda del Tribunal Supremo y de la poderosa doctrina del Tribunal Constitucional. Nuestro país es uno de “los que reciben menos condenas entre los 46 que forman parte del Consejo de Europa, incluidas las relativas al artículo 10 [en referencia al que contempla la libertad de expresión en el convenio europeo para la protección de los derechos humanos]” (María Elósegui Itxaso). Casos tan delicados como los de Jorge López, del grupo La insurgencia, la inadmisión de la demanda del rapero conocido como Pablo Hasél o la de Ruth Gozalbo Moliner, glosados con detalle por la citada María Elósegui, jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y catedrática de filosofía del derecho, en un documentado análisis (“Los límites a la libertad de expresión en decisiones recientes del tdhe sobre España”), demostrarían que nuestros tribunales están alineados con los estándares europeos en la protección de la libertad de expresión.
El populismo y la tecnología digital
En el ámbito digital, sin embargo, cualquier forma de regulación es recibida con una renuencia altiva, cuando no abierto rechazo, en tanto que las regulaciones a los medios de comunicación se aplauden. El “relato” hegemónico es el del daño que estarían produciendo los llamados “pseudomedios” en España, tenidos por tales en este momento histórico los que son críticos con la acción del gobierno y determinadas conductas de sus miembros o entornos. La propuesta de un “plan de acción por la democracia” (en lo que se refiere a los medios) presentada por el presidente del gobierno en el congreso en julio pasado, con ínfulas regeneracionistas, es, en sí mismo, un bulo, porque, además de no aportar nada sustancial sobre lo ya recogido en el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación (que entró en vigor el pasado mes de mayo), es una decisión política reactiva, desacredita al sector mediático nacional, libera de responsabilidad a las redes en sus diversos formatos y consuma un propósito populista.
Y la del populismo es una de las más serias amenazas a la libertad de expresión. Es un movimiento político degenerativo de los sistemas democráticos que ha renacido (porque ya existió antes) de la mano de la tecnología. Los líderes populistas se caracterizan, entre otros rasgos, por la impugnación de los medios de comunicación, mal llamados convencionales, quebrando su función intermediadora para así establecer una “línea directa” con sus audiencias a través de las redes en sus distintas versiones (el nuevo fenómeno es la fragmentación de las redes). La eclosión populista en este orden de cosas se produjo en junio (el Brexit) y noviembre (la elección de Trump como presidente de Estados Unidos) de 2016. Es el populismo y su manejo de las redes lo que ha obligado al periodismo a reformularse. Las noticias son hoy bienes mostrencos, de modo que el oficio periodístico se ha convertido en la gestión de verificar y analizar (algo diferente a opinar) las noticias e informaciones, los llamados relatos, la difusión de las versiones alternativas en las que lo verosímil ha sustituido a lo veraz.
El desaliento del ejercicio de las libertades
Los poderes políticos no necesariamente infectados de populismo, pero, en ocasiones, celosos de sus logros, lesionan la libertad de expresión (y de prensa, como una de sus variables) con lo que se denomina “el efecto desaliento”, que consiste en disuadir del ejercicio de las libertades civiles mediante sugerencias coercitivas de diferente género: dictar leyes restrictivas que luego nunca se promulgan, avisar sobre controles a los medios, injerirse en los sistemas de medición de audiencias, amenazas de acciones judiciales abusivas que no se interponen o que se interponen y se retiran, distribución arbitraria de la publicidad institucional y de los patrocinios públicos, discriminación en la asignación de subvenciones “para la digitalización” y, en fin, potenciación de los medios públicos de comunicación (radio y televisión) a costa, bien de drenar el mercado publicitario, bien mediante el engrosamiento de las partidas presupuestarias para financiarlos. Pero también mediante el ejercicio de un control férreo de sus contenidos a través de sus órganos de gobierno, cuyos miembros son designados con criterios de afinidad o adhesión, pero no con los de mérito y capacidad. Exponentes cabales de la “colonización” de las instituciones en España son los medios públicos de ámbito estatal, autonómico y local.
Este “efecto desaliento”, un concepto de origen estadounidense, es ya operativo como principio de aplicación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y disponemos de menciones y rastros en resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional desde 1984. Para los que vivimos la profesión periodística, el desaliento es una de las formas más eficaces de autocensura. Y lo ejercen también otras instancias –por ejemplo, empresariales– mediante las demandas abusivas o la retirada de publicidad y patrocinios. En un sector tan débil financieramente, la disuasión es eficaz para lograr el silencio y, en ocasiones, incentivar el elogio (en junio de 2023 la Unión Europea dictó normas para proteger a los periodistas y a los medios ante procesos judiciales “abusivos” o basados en “demandas infundadas” cuyo objetivo fuera silenciar su participación en el debate público).
Los “nuevos” derechos digitales
La alteración/destrucción del paradigma mediático es ya un propósito político populista que se ha hecho posible por la digitalización, cuyos más conspicuos portavoces reclaman lo que se denominan “los derechos digitales” (derechos de segunda generación), entendidos como “pretensiones formuladas como derechos que no han sido reconocidos institucionalmente a través de una fuente formal de derecho internacional público” (Óscar Vergara Lacalle). Las denominaciones que adquieren son deliberadamente vacuas: el derecho a una democracia plural, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la ciudadanía… pero en esa indeterminación late un fuerte contenido ideológico e identitario (feminismo, pacifismo, ecologismo) que con frecuencia desemboca en otro inadmisible: el derecho a la cancelación, es decir, al silenciamiento de opiniones contrarias a los estándares que exige la llamada “corrección política”.
En la utilización de la tecnología digital ha llegado un momento en que no son distinguibles las tradicionales opciones ideológicas. Es como el patio de Monipodio. Todo es posible en ese espacio en el que subyacen intereses comerciales y políticos, una extirpación constante de la privacidad (nuestros datos son un botín incalculable), una monitorización de los gustos, preferencias, tendencias, aspiraciones de los ciudadanos y un vehículo con contenidos que está disminuyendo la capacidad de discernimiento individual y colectivo (“la verdad es una opinión”). Por decirlo claramente: estamos en la distopía avanzada por lúcidos autores que en el siglo pasado –de Zamiatin a Orwell– anticiparon creativamente las realidades del presente.
El anonimato
En el ecosistema digital rige, además, con una utilidad extraordinaria, el anonimato que “alienta la pederastia, el reclutamiento de terroristas, favorece el insulto, la difamación, la calumnia, todas las injurias a las que alcanza la capacidad humana; el anonimato sirve para tirar la piedra y esconder el rostro, para los acosos machistas y para que proliferen robots que se hacen pasar por personas para favorecer intereses tenebrosos” (Álex Grijelmo). De tal manera que el anonimato que tantas otras funciones ha cumplido –sigue haciéndolo (los secretos profesionales y de confesión, los testigos protegidos, la donación de órganos)– se utiliza como un arma de destrucción masiva de la verdadera libertad de expresión. Imposible dejar de mencionar las denuncias anónimas que procuran desastres reputacionales tantas veces impunes. Y ante el anonimato no existen remedios, de momento, ni siquiera paliativos. El escepticismo sobre los esfuerzos regulatorios de la Unión Europea (en España, a través de la ley de servicios digitales) orienta hacia la necesidad de la corregulación, es decir, a que el Estado interactúe con las corporaciones tecnológicas para firmar una pax digital en la que el anonimato salga de su espacio de confort, que es el de la impunidad.
Los influencers y el lenguaje críptico
Sin otro ánimo que el enunciativo, la libertad de expresión en la era digital está agredida asimismo por dos fenómenos de muy distinta naturaleza, pero muy relevantes. De una parte, el impacto de los llamados influencers y, de otra, por el lenguaje críptico, tecnológico y político, que al hacer ininteligibles los mensajes, priva del legítimo conocimiento a los ciudadanos de realidades que cada día les conciernen más en sus vidas (ámbito laboral, relación con las administraciones públicas, capacidad de acceso a las informaciones…).
La denominación influencers es un anglicismo usado “en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales” (Observatorio de Palabras de la Real Academia Española) y su profusión es extraordinaria y sustancialmente desregulada porque la ley de comunicación audiovisual de 2022, trasposición de la Directiva europea 2018/1808 del Consejo y del Parlamento, es de aplicación solo a los “usuarios de especial relevancia”, un concepto jurídico indeterminado sobre el que advirtió en términos muy críticos la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que llevó al desarrollo más exigente (pero no riguroso) mediante un real decreto de la citada ley para generalizar el control y registro de los creadores de contenidos en internet.
Aunque la incidencia social de los influencers pueda considerarse, prima facie, como banal y hasta inocua (los hay en mayoría que se dedican a la moda, la belleza, la gastronomía, los viajes…), lo cierto es que se han convertido en prescriptores, sin ninguna cualificación para desarrollar su relato audiovisual, pero con capacidades extraordinarias de injerirse en muy delicados espacios en los que hay que extremar el rigor en ejercicio de la libertad de expresión.
Ciertamente, lo que es una intromisión en los derechos fundamentales fuera de la red lo es también en la red, pero este principio todavía no ha alcanzado la categoría canónica porque se tiende a considerar que el ámbito digital disfruta de una vara de medir diferente a la del ámbito analógico. No es un secreto que en la profesión periodística se contempla a los jueces y magistrados alejados de la significación profunda de esta problemática y se constata que sería procedente que la fiscalía especial sobre criminalidad informática ampliase su radio de acción y, cambiando extensivamente su denominación, ejerciera control y vigilancia sobre áreas de infracciones –también en el orden civil– que afectasen al correcto ejercicio de la libertad de expresión.
Sobre el lenguaje críptico como atentatorio a este derecho fundamental no hay referencias consolidadas para entenderlo como otra agresión tipificable a la libertad de expresión. En “El lenguaje, herramienta del poder”, texto recogido en la recopilación titulada Fundamentos del lenguaje claro, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, ha argumentado lo que, desde los medios de comunicación se observa con creciente preocupación: la manipulación del lenguaje, su oscurecimiento, para proferir palabras emboscadas sin otro propósito que el señuelo y el engaño.
Escribe el autor que “en nuestra época, pasada la primera mitad del siglo XX, la utilización del lenguaje como herramienta de poder ha cobrado nuevos bríos y formas de imposición”. Cierto. Siempre ha sido así, pero, siguiendo a Muñoz Machado, esta tendencia se ha agudizado, bien en los poderes públicos (por ejemplo, con “el lenguaje inclusivo”), bien en “instancias privadas que prestan servicios de interés en sectores en los que disfrutan de posiciones de dominio” como es el sector tecnológico-digital. Este aspecto es especialmente grave porque los porcentajes de analfabetismo digital son muy altos. En España (datos de 2022) casi un 50% de los ciudadanos no mostraba las más mínimas habilidades para “comprender o usar con provecho las nuevas tecnologías”, lo que supone una indefensión manifiesta ante la desinformación en todas sus variantes.
A modo de conclusión
Como diagnóstico aproximativo a la situación de postración en la que se encuentra la libertad de expresión, utilizada como un instrumento alejado de su elevado propósito democrático y ciudadano, podría afirmarse que sería necesaria una renovación de los criterios legales, técnicos y judiciales para restablecer las condiciones idóneas para su ejercicio. Siendo conscientes, empero, de que las desregulaciones, el libertarismo en las redes y la recesión de la presencia vigilante de los Estados, así como la transferencia de poder a las grandes corporaciones tecnológicas, ya introducidas como prescriptoras de opciones ideológicas y de modelos sociopolíticos, desafían los paradigmas de las democracias liberales que, por mutación más que por reforma de sus estructuras jurídico-constitucionales, se están convirtiendo en regímenes iliberales con sesgos autocráticos favorecidos, entre otras razones, por el derrumbe a manos de la digitalización de la intermediación periodística tradicional. ~
Textos de referencia
- Carr, Nicolas, ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?, Taurus, 2011.
- Fayos Gardó, Antonio, Derecho a la intimidad y medios de comunicación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
- Grijelmo, Álex, La perversión del anonimato, Taurus, 2024.
- Habib, Laurent, La comunicación transformativa, Península, 2012.
- Han, Byung-Chul, Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia, Taurus, 2022.
- Lippman, Walter, La opinión pública, varias editoriales, 1922.
- Muñoz Machado, Santiago, Fundamentos del lenguaje claro, Espasa, 2024.
- Salmon, Christian, La era del enfrentamiento. Del story- telling a la ausencia de relato, Península, 2019.
- Strömbäck, Per, 21 mitos digitales. Antídoto contra la posverdad internauta, Ediciones Quinto 20, 2017.
- Vélez, Carissa, Privacidad es poder. Datos, vigilancia y libertad en la era digital, Debate, 2021.
- Vicente y Guerrero, Guillermo (coord.), La libertad de expresión. Avances, límites y desafíos futuros, Colex, 2024.
- La inteligencia artificial y su impacto en el periodismo, XX Jornadas Nacionales de Periodismo, Asociación de Periodistas Europeos y Fundación Diario Madrid, 2024.
Ponencia presentada el 19 de diciembre en la Fundación Rafael del Pino.