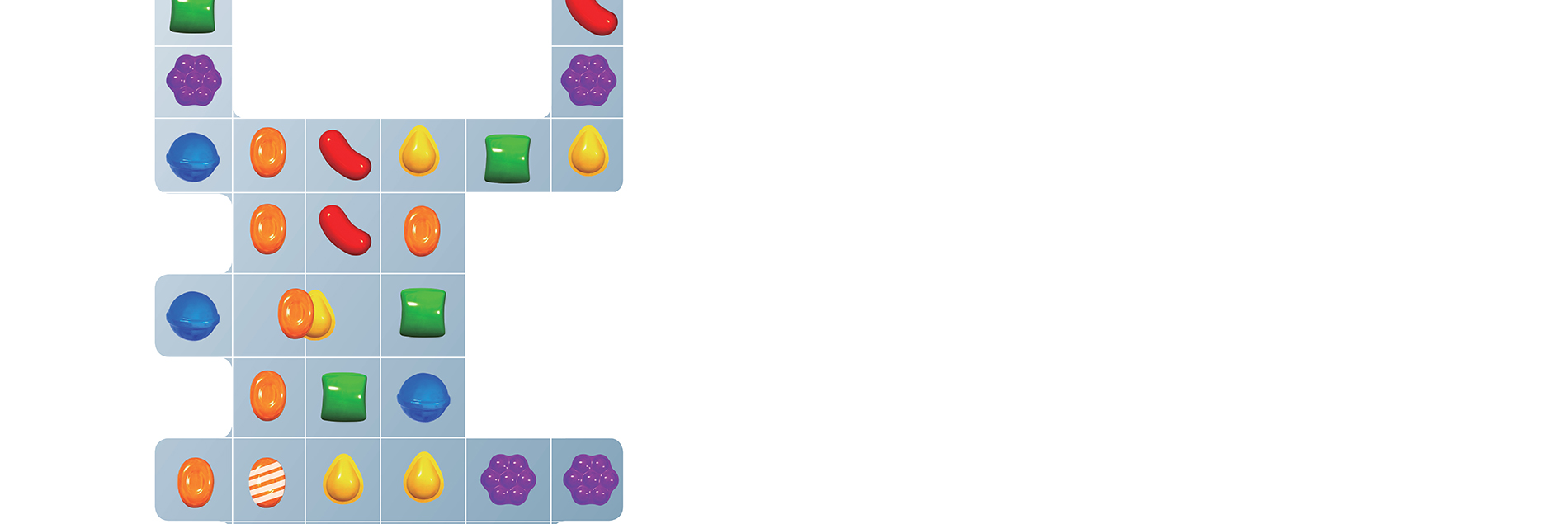Es una perogrullada decir que Estados Unidos se ha convertido en un país más diverso. También es algo hermoso de observar. Visitantes de otros países, especialmente aquellos que tienen problemas para incorporar a distintos grupos étnicos y religiones, se asombran de que logremos hacerlo. No de manera perfecta, por supuesto, pero sin duda mejor que ningún país europeo o asiático en la actualidad. Es una historia extraordinaria de éxito.
Pero ¿cómo debería dar forma esta diversidad a nuestra política? La respuesta liberal estándar desde hace casi una generación ha sido que deberíamos ser conscientes de nuestras diferencias y “celebrarlas”, un principio espléndido de pedagogía moral, pero desastroso como base de la política democrática en nuestra era ideológica. En años recientes el liberalismo estadounidense se ha deslizado hacia una especie de pánico moral sobre la identidad racial, de género y sexual que ha distorsionado el mensaje del liberalismo y ha evitado que se convierta en una fuerza unificadora capaz de gobernar.
Una de las principales lecciones de la campaña presidencial de 2016 y de su repugnante resultado es que la era del liberalismo de la identidad debe llegar a su fin. Hillary Clinton era mejor y más inspiradora cuando hablaba de los intereses estadounidenses en los asuntos mundiales y de cómo se relacionan con nuestra forma de entender la democracia. Pero cuando abordaba la política doméstica durante la campaña tendía a perder esa visión amplia y a deslizarse hacia la retórica de la diversidad, llamando explícitamente a los votantes afroamericanos, latinos, LGBT y mujeres en cada parada. Esto fue un error estratégico. Si vas a mencionar a grupos en Estados Unidos, más vale que los menciones a todos. Si no, los que no cites se darán cuenta y se sentirán excluidos. Y eso, como muestran los datos, fue exactamente lo que pasó con la clase trabajadora blanca y con aquellos que tienen fuertes convicciones religiosas. Dos tercios de los votantes blancos sin título universitario votaron por Trump, así como más del ochenta por ciento de los evangélicos blancos.
La energía moral que rodea la identidad tiene, por supuesto, muchos buenos efectos. La discriminación positiva ha reformado y mejorado la vida empresarial. Black Lives Matter ha captado la atención de todo estadounidense consciente. Los esfuerzos de Hollywood destinados a normalizar la homosexualidad en nuestra cultura popular han ayudado a normalizarla en las familias y en la vida pública estadounidenses.
Pero la fijación con la diversidad en nuestros colegios y en la prensa ha producido una generación de liberales y progresistas dotados de una inconsciencia narcisista de las condiciones exteriores a sus grupos autodefinidos, e indiferente a la tarea de conectar con estadounidenses de otros tipos. Desde una edad muy temprana se anima a nuestros hijos a hablar de su identidad individual, incluso antes de que la tengan. Para cuando llegan a la universidad muchos asumen que el discurso de la diversidad agota el discurso de la política, y tienen asombrosamente poco que decir sobre cuestiones tan perennes como la clase, la guerra, la economía y el bien común. En buena medida esto se debe a los currículos de historia en la escuela, que proyectan de manera anacrónica la política de identidad actual en el pasado, creando una visión distorsionada de las fuerzas y los individuos más importantes en la formación de nuestro país. (Los logros de los movimientos a favor de los derechos de la mujer, por ejemplo, fueron reales e importantes, pero no puedes entenderlos si antes no entiendes el logro de los padres fundadores a la hora de establecer un sistema de gobierno basado en la garantía de derechos.)
Cuando los jóvenes llegan a la universidad son animados a mantener el foco sobre sí mismos por grupos de estudiantes, profesores y administradores cuyo trabajo a tiempo completo es gestionar –y subrayar la importancia de– los “problemas de la diversidad”. Fox News y otros medios conservadores se divierten mucho burlándose de la “locura de los campus” que subraya esos asuntos, y con bastante frecuencia tienen razón al hacerlo. Eso solo ayuda a los demagogos populistas que quieren deslegitimar la educación ante los ojos de aquellos que nunca han pisado un campus. ¿Cómo explicar al votante medio la supuesta urgencia moral de dar a los estudiantes universitarios el derecho a escoger los pronombres de género que se deben usar para referirse a ellos? ¿Cómo no reír con esos votantes ante la historia de un bromista de la Universidad de Michigan que pidió que se dirigieran a él como “Su Majestad”?
Esta conciencia de la diversidad de los campus se ha filtrado a lo largo de los años en los medios liberales y no de manera sutil. La discriminación positiva a favor de las mujeres y las minorías en los periódicos y emisoras estadounidenses ha sido un logro social extraordinario, e incluso ha cambiado, de manera bastante literal, la cara de los medios de derecha, a medida que periodistas como Megyn Kelly y Laura Ingraham ganaban prominencia. Pero también parece haber alentado la suposición, sobre todo entre jóvenes periodistas y editores, de que solo con centrarse en la identidad han hecho su trabajo.
Recientemente hice un experimento durante un año sabático en Francia: a lo largo de un año solo leí publicaciones europeas, no estadounidenses. Mi idea era intentar ver el mundo como los lectores europeos. Pero fue mucho más instructivo volver a casa y darme cuenta de hasta qué punto la lente de la identidad ha transformado el periodismo estadounidense en los últimos años. Con qué frecuencia, por ejemplo, la historia más perezosa del periodismo estadounidense –sobre el “primer x en hacer y”– se cuenta una y otra vez. La fascinación con el drama de la identidad ha llegado a afectar la información sobre el exterior, que es angustiosamente escasa. Por interesante que resulte leer, digamos, sobre el destino de las personas transgénero en Egipto, no contribuye en absoluto a educar a los estadounidenses sobre las poderosas corrientes políticas y religiosas que determinarán el futuro de Egipto y, de manera indirecta, el nuestro. Ningún medio importante en Europa pensaría en adoptar ese ángulo.
Pero es en la política electoral donde el fracaso del liberalismo de la identidad ha sido más espectacular, como hemos visto. En periodos sanos, la política nacional no trata de la “diferencia”, sino de lo común. Y será dominada por quien mejor capture las imaginaciones estadounidenses sobre nuestro destino compartido. Ronald Reagan lo hizo con mucha habilidad, al margen de lo que pensemos de su visión. También lo hizo Bill Clinton, que arrancó una página del libro de estrategias de Reagan. Apartó al Partido Demócrata de su ala más consciente de la identidad, concentró sus energías en programas domésticos que beneficiaran a todo el mundo (como un seguro de salud nacional) y definió el papel de Estados Unidos en el mundo posterior a 1989. Al permanecer en el cargo ocho años, pudo conseguir mucho para grupos distintos en la coalición demócrata. La política de la identidad, en cambio, es en buena medida expresiva, no persuasiva. Por eso nunca gana elecciones. Pero puede perderlas.
El interés novedoso, casi antropológico, de los medios por el hombre blanco iracundo revela tanto sobre el estado de nuestro liberalismo como sobre esta figura maltratada y anteriormente ignorada. Una interpretación liberal conveniente de las elecciones presidenciales sería que el señor Trump ganó en buena medida porque logró transformar la desventaja económica en una ira racial: la tesis del whitelash. Es conveniente porque sanciona una convicción de superioridad moral y permite a los liberales ignorar lo que esos votantes decían que eran sus preocupaciones más importantes. También alienta la fantasía de que la derecha demográfica está condenada a la extinción a largo plazo, lo que significa que los liberales solo tienen que esperar y el país volverá a caer en su regazo. El porcentaje sorprendentemente alto de voto latino que fue al señor Trump nos debería recordar que cuanto más tiempo llevan los grupos étnicos en este país más políticamente diversos se vuelven.
Finalmente, la tesis del whitelash es conveniente porque absuelve a los liberales de no reconocer cómo su obsesión con la diversidad ha animado a estadounidenses blancos, rurales y religiosos a pensar en sí mismos como un grupo desfavorecido cuya identidad se ve amenazada o ignorada. Esa gente no reacciona contra la realidad de nuestro Estados Unidos diverso (después de todo, tienden a vivir en áreas homogéneas del país). Pero reacciona contra la omnipresente retórica de la identidad, que es a lo que se refieren cuando hablan de “corrección política”. Los liberales deberían tener en cuenta que el primer movimiento identitario de la política estadounidense es el Ku Klux Klan, que todavía existe. Quienes juegan al juego de la identidad deberían estar preparados para perderlo.
Necesitamos un liberalismo posidentitario, y debería recurrir a los éxitos pasados del liberalismo anterior a la identidad. Ese liberalismo se concentraría en ampliar la base apelando a los estadounidenses como estadounidenses y subrayando los problemas que afectan a una vasta mayoría. Hablaría a la nación como una nación de ciudadanos que están en esto juntos y deben ayudarse unos a otros. En cuanto a problemas más concretos que tienen una gran carga simbólica y pueden alejar a aliados potenciales, sobre todo los que afectan a la sexualidad y la religión, ese liberalismo trabajaría de forma discreta y sensible, y con un adecuado sentido de la escala. (Parafraseando a Bernie Sanders, Estados Unidos está harto de oír hablar de los malditos baños transgénero de los liberales.)
Los profesores comprometidos con ese liberalismo centrarían la atención en su principal responsabilidad política en una democracia: formar ciudadanos conscientes de su sistema de gobierno y de las fuerzas y acontecimientos decisivos de nuestra historia. Un liberalismo posidentitario también subrayaría que la democracia no solo es una cuestión de derechos; también confiere deberes a sus ciudadanos, como los deberes de informarse y votar. Una prensa liberal posidentitaria empezaría por educarse a sí misma en torno a partes del país que han sido ignoradas, y sobre lo que importa allí, especialmente la religión. Y se tomaría en serio su responsabilidad de educar a los estadounidenses sobre las fuerzas importantes que dan forma a la política mundial, en particular su dimensión histórica.
Hace unos años me invitaron a una convención de un sindicato en Florida, para hablar en una mesa redonda sobre el famoso discurso de las Cuatro Libertades que Franklin D. Roosevelt pronunció en 1941. La sala estaba llena de representantes de grupos locales: hombres, mujeres, negros, blancos, latinos. Empezamos cantando el himno nacional, y luego nos sentamos para escuchar una grabación del discurso de Roosevelt. Al mirar a la gente, y ver la hilera de rostros distintos, me sorprendió lo centrados que estaban en lo que veían. Y al escuchar la voz emocionante de Roosevelt cuando invocaba la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo –libertades que Roosevelt exigía para “todos en todo el mundo”– recordé cuáles son las verdaderas bases del liberalismo estadounidense moderno. ~
______________________
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Publicado originalmente en The New York Times.
(Detroit, 1956), renombrado ensayista, historiador de las ideas y profesor de la Universidad de Columbia, es colaborador frecuente de The New York Review of Books y The New York Times. Su libro más reciente es El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad (Debate, 2018).