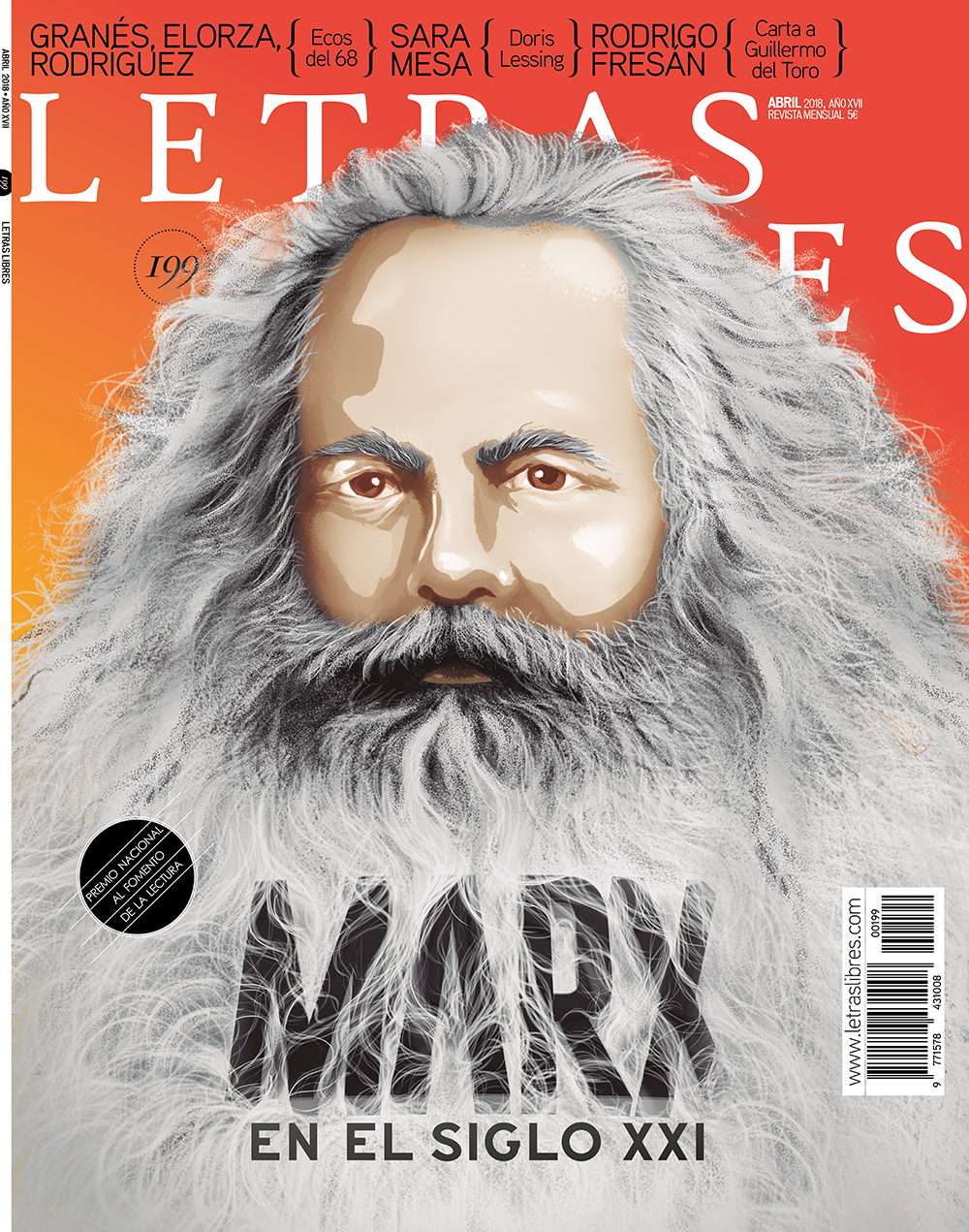Uno reconoce la gravedad de una epidemia cuando alguien cercano manifiesta los síntomas. Igual con las plagas culturales: nos parecen “cosa de insensatos” hasta que infectan intelectos y sensibilidades respetables. Por ejemplo, los del crítico irlandés Mark Cousins, autor de Historia del cine, un compendio extraordinario por lúdico y heterodoxo. Nada que ver con la postura borreguil que defiende en el texto “The age of consent” (“La era del consentimiento”), publicado hace poco en la revista Sight & Sound, donde anuncia su adherencia a las filas de quienes pasan las obras de ficción por un tamiz moral o ven en ellas evidencia de los supuestos vicios de su autor.
En él, Cousins declara que dejará de habitar la imaginación de directores como Woody Allen y Roman Polanski. Compara su decisión con la negativa a visitar países con regímenes dictatoriales. En este símil, el tirano representa al director y los ciudadanos vulnerados son aquellos a quienes el director maltrata. Así, Cousins homologa casos reales de encarcelamiento y tortura a una acusación de abuso sexual –en el caso de Allen, jamás comprobada–. No es que un delito sea peor que otro, sino que Cousins ignora el principio de presunción de inocencia. La cosa empeora cuando, párrafos más adelante, extrapola el ejemplo al campo de las imágenes. Compara ver videos del Dáesh que muestran decapitaciones con aceptar ver obras de ficción concebidas por ciertos cineastas. Aunque estas ficciones no muestren violencia, explica, son imaginadas por individuos perversos. A ellos les negará su consentimiento. En adelante, sugiere, solo visitará la imaginación de artistas de comportamiento íntegro. Buena suerte con encontrarlos, Mark.
Al mencionar a Polanski, Cousins no advierte que su diatriba lo acerca a uno de los personajes del director: Nigel, el inglés recatado que en Luna amarga (1992) le reclama a un escritor paralítico que lo “obligue” a escuchar historias en las que describe detalles íntimos de su matrimonio. “Soy tan abierto de mente como cualquiera –alega– pero, honestamente, hay límites.” Quizá Nigel habría querido establecer un pacto de consentimiento. Quien haya visto Luna amarga sabrá que los únicos que se consideran “secuestrados” por la imaginación ajena son aquellos que, como Nigel, anhelaban permanecer en ella. Son los mismos que no distinguen entre ficción y realidad.
Cousins es un mero ejemplo: un caso de estudio sobre el comportamiento del virus del puritanismo adquirido. En una primera fase, el infectado afirma que su adhesión a “lo correcto” no afectará su juicio estético. El autoengaño es también un síntoma. Cuando el virus evoluciona, se hace evidente que ha afectado las herramientas de interpretación. Poco después de difundir su manifiesto, Cousins publicó un tuit con su impresión sobre la película más compleja, sutil y sugerente del año: El hilo fantasma, de Paul Thomas Anderson. “Estoy sorprendido por la benevolencia [del público] hacia el bully –escribió– y por la fascinación con el personaje de Daniel Day-Lewis a costa del personaje de Lesley Manville. La odié.”
El bully en cuestión es Reynolds Woodcock (Day-Lewis), un diseñador de moda maniático y obsesivo, y rey absoluto de un taller de costura ubicado en el Londres de mediados del siglo pasado. Ahí confecciona vestidos para las damas de la realeza y aristocracia británicas, asistido por un pequeño ejército de costureras perfeccionistas. Reynolds vive con su hermana Cyril (Manville), quien vigila que se cumplan las reglas del imperio Woodcock. También se hace acompañar de la musa/amante en turno, a quien habrá de desechar cuando deje de inspirarlo. En cuestión de mujeres, Reynolds solo venera a una: su madre muerta. En noches febriles, habla con su fantasma y le reclama no estar con él.
A este mundo de ritos y encajes llega Alma (Vicky Krieps), una mesera huérfana seducida por los encantos de Reynolds. Este le muestra sus cartas desde la primera cita: le habla con devoción de su madre, le limpia el labial con una servilleta y la lleva a su taller de costura donde revela su verdadero interés (que le sirva de modelo). Alma parece desencantada, pero acepta el pacto. Cuando tiempo después se cansa de su rol secundario en la vida de Reynolds, descubre la manera de aplacar su egocentrismo y cambiar el balance de la relación. No habrá de revelarse aquí el desenlace de El hilo fantasma, pero da un significado nuevo a la noción de “historia de amor”.
¿Merece Reynolds Woodcock ser llamado bully? Sin duda. La propia Alma usa ese adjetivo cuando le echa en cara su juego egoísta (“¡Todas tus reglas y tus paredes y tus puertas y tu gente y tu ropa […] todo tu pffff!”). También Cyril, la hermana sumisa, lo pone en su lugar (“No empieces un pleito conmigo; no vas a salir vivo”). Sin embargo, no es ese atributo lo que causa la fascinación del público. Causa deleite algo muy distinto: observar la construcción minuciosa –por parte de Anderson y de Day-Lewis– de un personaje edípico que dedica sus días a recrear el vínculo con la madre perdida (Reynolds cosió el traje de novia que usó en sus segundas nupcias). Crear vestidos que transforman mujeres contribuye a la ilusión de crear a las mujeres mismas. El arquetipo de Pigmalión ha sido idealizado por películas como Mi bella dama (Cukor, 1964), pero es tan oscuro y violento como lo revela, por ejemplo, Vértigo (Hitchcock, 1958).
Más aún, El hilo fantasma no es la historia de Reynolds. Es la de Alma, quien aparece en la primera secuencia contando a un interlocutor invisible los secretos de su relación. El brillo de su mirada y una sonrisa disimulada no son los gestos de una víctima. A través de los ojos de Alma, el espectador desaprueba las manías de Reynolds; de la misma manera, ella lo invitará a ser cómplice de la estrategia con la que invierte los roles del vínculo. Pronto quedará claro que El hilo fantasma es, ante todo, un relato sobre formas adultas de bajar la guardia y ceder el control. Es decir, sobre el consentimiento. (Aunque en tono esperpéntico, también lo era Luna amarga.)
En última instancia, la octava película de P. T. Anderson es una nueva elaboración de uno de los temas esenciales de su filmografía: el asunto del tutor/padre que cree tener el control hasta el día en que su protegido/hijo le hace ver lo contrario. Lo expuso en Hard eight (1996), su ópera prima, y lo llevó al límite en The master (2012), previa a El hilo fantasma. En esta película explora el tema en tono de romance gótico, con todo y fantasmas que someten la voluntad de los vivos –el propio Anderson ha mencionado la influencia de Rebecca (Hitchcock, 1940), palpable en el personaje de Cyril–. Otras cintas de Hitchcock se asoman en El hilo fantasma: la mencionada Vértigo, y otras más sobre hombres neuróticos y las mujeres que los obsesionan (Psicosis, La ventana indiscreta). Se sabe que Hitchcock era uno de estos hombres, y que imponía castigos psicológicos a las actrices que rechazaban sus avances.
Lo que lleva de vuelta al tema del consentimiento, según lo plantea Mark Cousins: la negativa o la disposición a visitar un mundo ficticio con base en lo que se sabe de la vida de su autor. Hasta hoy nadie ha cuestionado la vida de P. T. Anderson, pero no hay duda de que El hilo fantasma es resultado de su visita a la imaginación de directores de actitud cuestionable (Polanski, Hitchcock). ¿Esto lo vuelve un director cómplice? A saber. Por lo pronto, el propio Anderson ha declarado que la película también es producto de sus propias fantasías. La idea le vino, ha dicho, una vez que estando enfermo disfrutó depender de su esposa. La ironía es deliciosa. Mientras unos “odian” la cinta por creerla un halago a la masculinidad tóxica, su origen es el anhelo de ser vulnerable y sumiso. A veces el bully es el crítico –no el personaje ni el director. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.