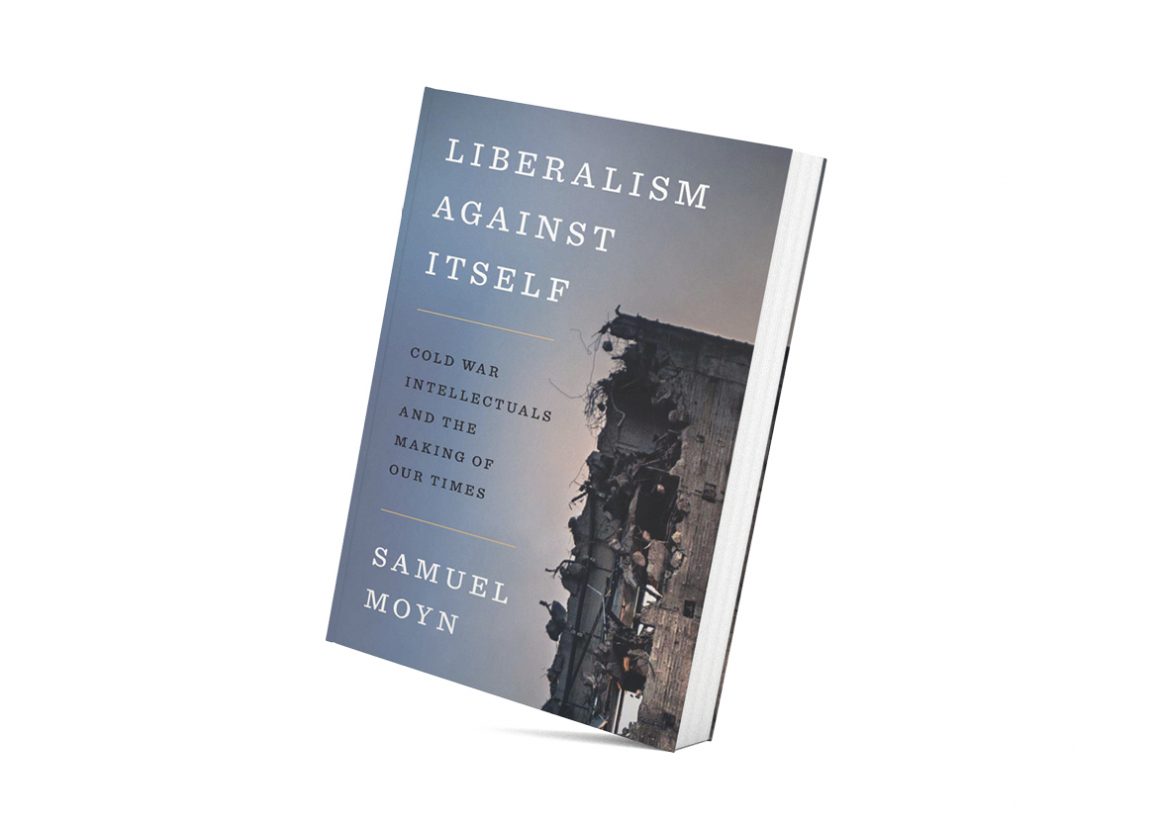Por fin he podido leer Liberalism against itself. Cold War intellectuals and the making of our times, de Samuel Moyn. Moyn es profesor de la facultad de derecho de Yale, autor de varios libros muy apreciados sobre derechos humanos y uno de los principales críticos desde la izquierda de la tendencia que él denomina “tiranofobia”. En pocas palabras, es un concepto que indica la tendencia de los liberales a reaccionar de forma histérica ante la amenaza de Trump y el populismo de derechas, lo que, en su opinión, sirve en última instancia a fines conservadores, a saber, la preservación de una política defensiva y limitada del statu quo que impide cualquier tipo de reforma social radical que obstaculizaría, en primer lugar, que figuras como Trump surgieran. Moyn cree que lo aterrador de Trump es una especie de ilusión óptica que se produce al observar el mundo a través del prisma del “liberalismo de la Guerra Fría”. Liberalism against itself trata de esbozar los rasgos de esta nefasta tradición e intenta elaborar una crítica. Pero “crítica” es quizás un término equivocado. El libro es, en las propias palabras del profesor de derecho Moyn, un “alegato en contra”, y a menudo se parece más a un informe legal que a una obra de teoría política o historia intelectual: las pruebas parecen reunidas y presentadas para acusar y condenar, más que para comprender e interpretar.
¿Cuáles son las acusaciones de Moyn? Que el liberalismo de la Guerra Fría, con su énfasis en la protección de una idea torpe y estrecha de la libertad, representa una traición a la tradición liberal, que una vez estuvo comprometida, aunque imperfectamente, con un proyecto más amplio de emancipación e Ilustración. Ante la amenaza del totalitarismo –para Moyn, una categoría dudosa, para empezar–, los liberales de la Guerra Fría renunciaron a la posibilidad del progreso. Su lenguaje es melodramático: esa “traición” fue una “catástrofe” para el liberalismo, que quedó “desfigurado” y en un estado “ruinoso”. Vale la pena señalar aquí que con esta elección retórica se acerca a muchos de los liberales de la Guerra Fría que detesta, que también intentan retratar nuestra caída en una condición moderna infernal como resultado de un pecado original intelectual: una excesiva creencia en la perfectibilidad humana que perversamente condujo a formas de dominación aún peores de las que pretendía superar originalmente.
No puedo ofrecer una prueba exhaustiva de todas las afirmaciones de Moyn en el libro: muchas de ellas tratan de personalidades con las que no estoy muy familiarizado. Me centraré en una pensadora de la que sí conozco algo: Hannah Arendt. Para profundizar más, recomiendo encarecidamente la reseña de David A. Bell “The anti-liberal” en la revista Liberties. Pero debo decir antes que nada que la afirmación de Moyn de que el liberalismo de la Guerra Fría representa una ruptura profunda con la tradición liberal me parece bastante dudosa a primera vista.
Constant, Staël y la tradición liberal
Determinar con exactitud qué constituye la tradición liberal es difícil, y llegar a una esencia del liberalismo es probablemente imposible; esto se hace aún más difícil por el hecho de que la palabra tiene connotaciones diferentes en América y Europa. Pero incluso una somera mirada retrospectiva a los liberales de finales del siglo XVIII y del XIX, una época que según Moyn tuvo un clima intelectual más valiente y arriesgado, muestra mucha más continuidad que ruptura. Por entonces, los objetos del temor liberal eran las tiranías producidas por la Revolución francesa: primero, el Terror, y luego, Bonaparte. Benjamin Constant y Madame de Staël, que escribieron a principios de siglo, centraron su pensamiento político en la cuestión de la soberanía popular y en la necesidad de impedir que personajes sin escrúpulos azuzaran a las turbas. Constant buscaba una “pequeña contrarrevolución inocua”, como escribió en una ocasión, que “detuviera” y moderara la revolución. Al igual que los liberales de la Guerra Fría, su centrismo estaba motivado por el miedo a los extremos, tanto de izquierdas como de derechas: no deseaba una restauración del Antiguo Régimen más que una vuelta al Terror jacobino. En la práctica, su pragmática defensa de la libertad podía admitir fácilmente soluciones antidemocráticas y autoritarias, como respaldar el golpe de Fructidor, que consideraba preferible al régimen jacobino, y luego a Napoleón, al que en su día vilipendió, que creía que era una opción preferible al retorno de los reaccionarios monárquicos.
Una y otra vez, Moyn culpa al liberalismo de la Guerra Fría de cosas que se le pueden achacar simplemente al “liberalismo”: “Lejos de ser un herramienta que fomenta la emancipación humana, como creían los liberales antes de la Guerra Fría, [los liberales de la Guerra Fría] pensaban que había que mantener al Estado bajo control para que no pisoteara las libertades de la esfera privada, aunque esta fuera a menudo un eufemismo de transacción económica.” Pero ¿quién pensaba eso exactamente? Algunos socioliberales, sin duda, pero ¿quién puede decir que fueran más fieles a la tradición que los liberales de la Guerra Fría? Por su parte, la teoría política de Constant se diseñó explícitamente con la mente puesta en preservar una esfera privada apolítica frente a la invasión pública. Su noción de la esfera privada incluía el derecho a la actividad comercial, que en su opinión era un freno a la tendencia del Estado a centralizar y controlar todos los aspectos de la vida individual y animaría a la gente a realizar actividades pacíficas y cooperativas en lugar de guerras de conquista.
Moyn atribuye a los liberales de la Guerra Fría un “anticanon del odio”, cuya figura central es Rousseau, demonizado como progenitor de todo tipo de fanatismo totalitario salvaje. Pero, una vez más, Constant se anticipa, aunque de forma más elegante y justa que sus imitadores del siglo XX. Su obra La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, de 1819, culpa a Rousseau y a sus epígonos de intentar importar el austero ideal de libertad de las sociedades antiguas, que subordinaban por completo el individuo a los intereses de la polis gobernada colectivamente, a los tiempos modernos, donde la libertad significa algo muy distinto, a saber, libertad para hacer lo que uno quiera: “Nuestra libertad debe consistir en el disfrute pacífico y la independencia privada.” Cualquier intento de hacer que la libertad consista en algo más que eso en las condiciones modernas simplemente introduciría “una tiranía insufrible”. Es cierto que Constant no aborrecía la participación en la vida democrática, y tenía una concepción bastante sólida del deber cívico, pero no creía que proporcionara sentimientos adecuados de satisfacción a la gente moderna, que en cambio debía cultivar su sensibilidad en privado, a través de sus intereses, relaciones románticas, amistades y ensueños personales. La revolución enseñó a Constant que la libertad frente a la política era tan importante como la libertad para hacer política, lo que quizá sea lo más parecido a una definición esencial del liberalismo.
La aparición de la turba revolucionaria podría haber asustado a los liberales del siglo XIX, pero la aparición de las masas presagiaba amenazas aún más oscuras. Alexis de Tocqueville, que escribía a mediados de siglo, veía en la sociedad democrática la posibilidad de que el individuo fuera totalmente absorbido, de que el pensamiento y la opinión libres fueran reprimidos por la conformidad social. Surgirían nuevas formas de coacción tan insidiosas que apenas se reconocerían como tales; la extensión de la igualdad no crearía un sentimiento de fraternidad compartida y de viva consociación política, sino soledad, aislamiento e impotencia política. Para Tocqueville estas posibilidades no eran inevitables, ni carecían de la posibilidad de moderación y mejora, pero eran lo que podía ocurrir si la democracia se desbocaba.
Moyn califica el liberalismo de Tocqueville de “visionario”, pero en el siglo XX los liberales interpretaron esas visiones como oscuras profecías. En La democracia en América, escribió: “Creo, pues, que la especie de opresión que amenaza a las naciones democráticas no se parece a nada que haya existido antes en el mundo: nuestros contemporáneos no encontrarán ningún prototipo de ella en su memoria. Estoy tratando de elegir una expresión que transmita con precisión toda la idea que me he formado de ella, pero es en vano; las viejas palabras ‘despotismo’ y ‘tiranía’ son inapropiadas: la cosa en sí es nueva; y ya que no puedo nombrarla, debo tratar de definirla.” Muchos de los pensadores que Moyn clasifica como liberales de la Guerra Fría creían tener un nombre para ello: totalitarismo. De hecho, todo el edificio del pensamiento antitotalitario que Moyn intenta criticar en su libro probablemente debe más a la lectura de Tocqueville como teórico de las consecuencias negativas de la sociedad de masas y la atomización que a cualquier otro pensador.
Recuperar sin defender
Moyn quiere representarse a sí mismo no como un crítico del liberalismo per se, sino como el recuperador de una tradición más saludable. Pero nunca se atreve a hacer una defensa a ultranza de esa tradición. Eso le hace meterse en todo tipo de jardines. En primer lugar, debe admitir que antes de la Guerra Fría había partes poco atractivas del liberalismo realmente existente: “Antes de la Guerra Fría, el liberalismo servía en gran medida como apología de la política económica del laissez-faire, y estaba asociado a la expansión imperialista y la jerarquía racista en todo el mundo.” Luego escribe que antes de la Guerra Fría el liberalismo era “emancipador y futurista”. Pero a pesar de los esfuerzos de Keynes –un elitista convencido, por cierto– y de algunos liberales sociales, antes de la Segunda Guerra Mundial el liberalismo les parecía a muchos europeos una ideología moribunda, un producto anticuado del siglo anterior que no estaba a la altura de los retos de la nueva sociedad industrial de masas; el comunismo o el fascismo parecían la ola del futuro. (Cabe señalar también que la edad de oro del liberalismo keynesiano tuvo lugar durante la Guerra Fría y fue defendido por muchos liberales de la Guerra Fría como el mejor baluarte posible contra la Unión Soviética.)
Moyn parece querer hablar a favor del liberalismo social. Pero también comparte los impulsos reactivos y de contención que él quiere hacer característicos del liberalismo de la Guerra Fría. Como escribe Steven Klein, los socioliberales alemanes como Max Weber “aceptaron las instituciones del Estado del bienestar y la intervención del Estado en la economía para protegerse de los desafíos políticos de los estamentos inferiores”. Su intento de desarrollar una alternativa social al socialismo no difiere mucho de la política del Centro Vital de Schlesinger o de la construcción liberal de la Gran Sociedad durante la Guerra Fría, solo que es mucho menos democrática.
¿Qué es lo que realmente le gusta a Moyn del liberalismo que se perdió durante la Guerra Fría? Menciona sus ideas de “autocreación libre e igualitaria” y “el perfeccionismo moderno de la voluntad creativa” que surgieron del encuentro del liberalismo con el romanticismo. Pero estas características son difíciles de cuadrar con una crítica al abandono de la democracia y el progreso histórico por parte del liberalismo de la Guerra Fría. El giro romántico del liberalismo se produjo en muchos sentidos por la desilusión y el abandono de las promesas revolucionarias; a menudo era de carácter aristocrático y, en algunos casos, indicaba una amistad con la reacción política. El liberalismo romántico de Stendhal era abiertamente elitista y a menudo añoraba los días de Napoleón. Constant quería una vida pública prosaica y aburrida para preservar la posibilidad de un sentimiento exquisito en la vida privada. Como escribe Stephen Holmes: “Solo un sistema político alejado del romanticismo y desprovisto de alma puede proporcionar el marco estable para las tormentas y aventuras del alma de nuestras vidas privadas no reguladas e impredecibles. Para sentimentalizar lo privado debemos deserotizar lo público. Esta paradoja se encuentra en el corazón del liberalismo de Constant: a medida que el marco legal de la vida social se vuelve cada vez más frío e impersonal, aumentan notablemente las posibilidades de intimidad personal, emoción y expresividad, aunque la felicidad nunca pueda garantizarse políticamente.”
El giro de Madame de Staël hacia el romanticismo alemán se debió a su desilusión tanto con la revolución como con el régimen de Bonaparte. Moyn escribe que, antes de la Segunda Guerra Mundial, “el romanticismo era una categoría de la historia intelectual y literaria, no del pensamiento político”. En realidad no es así: el concepto de romanticismo estuvo politizado desde el principio. La escuela romántica, la obra de Heinrich Heine de 1835, fue una respuesta directa a la idealización de Alemania por parte de Staël en su De l’Allemagne y un intento de educar a los lectores franceses en torno al contexto político reaccionario-nacionalista y provinciano de los románticos. Calificó ese movimiento de “oposición mezquina, grosera e inculta a las convicciones más magníficas y venerables que ha producido Alemania, a saber, el humanismo, la fraternidad universal del hombre, el cosmopolitismo de nuestras grandes mentes, Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Jean Paul…”. En otras palabras, las figuras que Heine asociaba con la Ilustración alemana. Moyn escribe: “El contraste [del Romanticismo] con la Ilustración era mucho más nuevo”, pero Heine ya oponía la Ilustración al medievalismo católico de los románticos, de quienes decía que “[atacaban] con desprecio y abuso a los protestantes-racionalistas, el partido de la Ilustración”.
En definitiva, el liberalismo de la Guerra Fría no es tanto una “traición” como quizá un énfasis extremo, y reductor en partes, de la tradición liberal que se creó tras la Revolución francesa. Pero si es extremo o brutal en algunas de sus reducciones, es porque los tiempos eran extremos y brutales. Las monstruosas tiranías de la Alemania de Hitler y la urss de Stalin y la Segunda Guerra Mundial fueron realmente horribles, y fueron mucho peores que el Terror y las guerras napoleónicas. Es lógico que el cuerpo de pensamiento que produjeron estuviera un poco traumatizado. Por eso me parece poco caritativo que Moyn diga: “El liberalismo de la Guerra Fría no se justifica ni se explica por su enemigo totalitario, no porque se orientara hacia la Unión Soviética, sino porque reaccionó de forma exagerada ante la amenaza que representaban los soviéticos, con graves consecuencias para la política local y mundial.”
Como señala Moyn, muchas de las figuras de las que habla son judías –o, como él dice, “interpretaron un papel de judíos”–, pero apenas se atreve a mencionar el Holocausto como un contexto determinante. Habla de la contradicción entre el sionismo de los liberales de la Guerra Fría y su desconfianza hacia el nacionalismo y la construcción del Estado en otros contextos, pero no acaba de señalar la razón obvia: se sentían atraídos por la idea de la seguridad por encima de todo. El énfasis en dicha idea puede señalar algunas limitaciones intelectuales graves en su pensamiento y sugerir que se trataba de una reacción emocional más que de un conjunto coherente de ideas, pero tener plenamente en cuenta ese contexto es la labor de un historiador de las ideas, que debería considerar el pensamiento como un conjunto comprensible de respuestas a una situación histórica concreta, en lugar de polemizar sobre él como una “reacción exagerada” o una “traición”.
Ante los horrores del siglo XX, replantearse la idea de un progreso histórico inevitable parece una respuesta más sana que neurótica. Si reflexionamos un momento nos daremos cuenta de que los liberales de la Guerra Fría llegaron a sus temores con honestidad, aunque todo el proyecto de Moyn sea intentar convencernos de que no fue así. Tampoco fueron los únicos pensadores de la época que reaccionaron de ese modo. Está, por supuesto, la famosa actualización de Theodor Adorno del imperativo categórico de Kant, según el cual la humanidad debería “ordenar sus pensamientos y acciones para que Auschwitz no se repita, para que no ocurra nada parecido”. Sin duda, esa observación resuena hoy en día.
Moyn incluso prefiere a los liberales de la Guerra Fría como sionistas, porque, por ejemplo, al menos tienen un ethos: “En una época en la que es habitual condenar el sionismo, quizá el problema más profundo del liberalismo de la Guerra Fría es que no era suficientemente sionista.” En el momento actual, esto suena perverso. El insulso énfasis liberal en la mera seguridad y el pesimismo sobre los diseños utópicos son mucho más atractivos en este momento que las virtudes marciales del sionismo. Entiendo que Moyn está escribiendo metafóricamente, pero eso mismo apunta a un problema que afecta a todo su enfoque intelectual: todo tiene lugar enteramente en el ámbito del discurso, es una serie de posturas y lo que implican sobre otras posturas, no sobre el mundo real. Sean cuales sean sus vicios, al menos los liberales de la Guerra Fría intentaron enfrentarse a la realidad de su horrible época.
El “racismo” de Hannah Arendt
Esto me lleva a mi principal objeción al libro de Moyn: su capítulo sobre Hannah Arendt, titulado “Libertad blanca”. Moyn admite que Arendt no era realmente una liberal, sino simplemente una compañera de viaje de los liberales de la Guerra Fría. Dice que ella compartía el “odio” hacia Rousseau, pero, por supuesto, Arendt llegó a ser tan entusiasta de las repúblicas de la antigüedad como Jean-Jacques. No obstante, como sugiere el título del capítulo, el principal problema con Arendt es que era racista:
Hasta un punto sorprendente, los liberales de la Guerra Fría asumieron que la libertad era lo que el difunto Tyler Stovall llamó “libertad blanca”, casi desesperadamente asediada en un mundo de despotismo de color. Stovall argumenta persuasivamente que la derrota de Adolf Hitler en 1945 significó la posibilidad de la desracialización final, aunque todavía muy parcial, del orden mundial y el fin de las visiones jerárquicas de la humanidad. Pero los teóricos liberales de principios de la Guerra Fría no entendieron el memorándum. Arendt personificó este elemento del liberalismo de la Guerra Fría más abiertamente que otras figuras más conocidas, ya que promovió con mayor claridad los principios neoimperiales y racistas que hay detrás de la defensa de la libertad occidental en la época, que suelen pasar totalmente desapercibidos en los relatos promocionales del liberalismo de la Guerra Fría incluso hoy en día.
Según Moyn, Arendt además de racista era “racialista”, lo que implica no solo un prejuicio casual, sino un compromiso ideológico con las categorías raciales:
Arendt defendía sin reparos las herencias imperialistas y racistas. No es necesario insistir en los estereotipos imperialistas y racistas de su tratamiento del imperio y el pensamiento racial en Los orígenes del totalitarismo; una generación de críticos ha revelado que Arendt era más propensa a repetir las suposiciones predominantes sobre los no europeos (e incluso sobre los judíos) que a anticiparse a la acusación poscolonial de que el llamado totalitarismo solo era nuevo para quienes ignoraban o trivializaban las sórdidas realidades del dominio colonial.
Moyn hace un flaco favor a sus lectores al no prestar atención a los textos de Arendt y, en su lugar, aludir con altanería a una montaña de literatura secundaria. No hace falta mucho trabajo interpretativo para ver que los prejuicios personales de Arendt aparecen en su obra, pero lo que ella pensaba realmente sobre la política de la raza es mucho más radical de lo que Moyn quiere que pensemos. Esto es lo que escribió en Los orígenes del totalitarismo:
El racismo puede, en efecto, llevar a la perdición al mundo occidental y, para el caso, a toda la civilización humana. Cuando los rusos se hayan convertido en eslavos, cuando los franceses hayan asumido el papel de comandantes de una fuerza negra, cuando los ingleses se hayan convertido en “hombres blancos”, como ya ocurrió durante un desastroso periodo, cuando todos los alemanes se convirtieron en arios, entonces este cambio significará por sí mismo el fin del hombre occidental. Porque, digan lo que digan los científicos eruditos, la raza no es, políticamente hablando, el principio de la humanidad sino su fin, no el origen de los pueblos sino su decadencia, no el nacimiento natural del hombre sino su muerte antinatural.
Lo que Arendt dice sobre el racismo como ideología política en su libro es que es trascendentalmente destructivo: amenaza la base misma de la humanidad compartida al dividir el mundo en hordas inhumanas, movidas por instintos ciegos de expansión y poder. Moyn escribe que “Arendt distinguía entre el ‘pensamiento de raza’ y el ‘racismo’ que trajo consigo el imperialismo posterior del siglo XIX”, pero intenta dar demasiada importancia a esta distinción. Lo que ella dijo es que el imperialismo como proyecto político tomó ideas sobre la raza del cúmulo de opiniones que flotaban por Europa, algunas de ellas procedentes de evidentes chiflados y soñadores irresponsables, y las convirtió en una ideología en toda regla, un sistema estanco para justificar una forma de dominación brutal, que preparó el terreno para la catástrofe totalitaria de la Europa del siglo XX. Es de puro sentido común considerar que es mucho más pernicioso el racismo como una ideología que sirve a un sistema de violencia que el racismo simplemente como idea. Pero, una vez más, en el discurso-mundo de Moyn estas importantes distinciones entre lo real y lo imaginario se invierten fácilmente.
Moyn acusa a Arendt de adoptar de forma acrítica categorías de la doctrina imperialista incluso cuando parece criticarlas. Puede que sea así, pero ¿por qué Arendt tiene tanta culpa de eso, mientras que el liberalismo anterior a la Guerra Fría, que, como admite Moyn, formaba parte del aparato gobernante real de los Estados imperialistas, debería ser excusado? De hecho, Moyn parece desear que creamos que el imperialismo al menos era algo:
No hay motivos para idealizar el liberalismo anterior a los años de la Guerra Fría en su propia ambivalencia hacia un proyecto mundial más amplio de libertad. Estaba comprometido desde el principio con la dominación global. Después del trabajo de una generación en torno a “liberalismo e imperio”, ahora sabemos mejor que nunca que estaba gravememente lastrado por su autoconcepción civilizatoria y su provincianismo racialista. El historicismo liberal, en paralelo al de Hegel, había relegado a los pueblos del mundo a una “sala de espera” indefinida. Solo podrían entrar en la modernidad cuando fueran educados para su cita con ella por los liberales blancos europeos. Pero el liberalismo de la Guerra Fría hizo algo mucho peor, más allá de aportar la justificación ideológica a uno de los bandos en un conflicto global en el que lo peor se cebó con la humanidad poscolonial. Habiendo sido imperialistas globales, muchos liberales perdieron el interés global.
Dejemos de lado por el momento que es simplemente extraño escribir que un movimiento intelectual que incluso Moyn dice que reaccionó con tanto horror a los acontecimientos en el mundo en descolonización y en el bloque del Este “perdió el interés global”. Para mí, esta es la afirmación realmente extraña: ¿el giro hacia dentro del liberalismo de la Guerra Fría fue de alguna manera mucho peor que la justificación liberal del imperialismo anterior a la Guerra Fría? Aquí la fijación de Moyn en lo meramente discursivo se vuelve casi nihilista: el verdadero problema no es la violencia –no, aparte de eso–, el verdadero problema es una visión insular.
Si la obra de Hannah Arendt está tan infestada de ideas “racialistas” e imperialistas como Moyn nos quiere hacer creer, ¿por qué el marxista C. L. R. James, autor de Los jacobinos negros, a quien Moyn elogia como contrapunto a Arendt, tenía tan buena opinión de ella? James escribe en el epílogo de Modern politics: “Hannah Arendt no comprende la base económica de la sociedad. Pero en cuanto a conocimiento y perspicacia sobre los monstruos totalitarios y su relación con la sociedad moderna, su libro es de lejos el mejor que ha aparecido en el mundo de la posguerra.”
Aunque Moyn acusa a Arendt de proporcionar la categoría de totalitarismo al arsenal de los liberales de la Guerra Fría, simplemente ignora sus comentarios en extremo críticos con el imperialismo estadounidense, o bien sostiene que estaba preocupada por el declive imperial más que por el imperialismo como tal. Pero claramente le preocupaba que la mentalidad de la Guerra Fría en Estados Unidos pudiera girar en una dirección imperialista e incluso totalitaria, como le preocupaba que el macartismo fuera un fenómeno protototalitario. En el prefacio del capítulo “Imperialismo” de Los orígenes del totalitarismo,esto es lo que dice sobre el crecimiento del Estado de seguridad nacional:
A menudo se ha señalado el peligro mortal que suponen para el “gobierno visible” las instituciones del “gobierno invisible”, lo que quizá sea menos conocido es la íntima conexión tradicional que existe entre la política imperialista y el gobierno del “gobierno invisible” y los agentes secretos. Es un error creer que la creación de una red de servicios secretos en este país después de la Segunda Guerra Mundial fue la respuesta a una amenaza directa a su supervivencia nacional por parte de la red de espionaje de la Rusia soviética; la guerra había impulsado a Estados Unidos a la posición de mayor potencia mundial y fue este poder mundial, y no la supervivencia nacional, lo que se vio desafiado por el poder revolucionario del comunismo dirigido por Moscú.
No son exactamente los sentimientos de una empedernida guerrera de la Guerra Fría, como tampoco lo fue su desprecio del anticomunismo de los excomunistas. Y es obvio que no reaccionó “exageradamente” ante la amenaza del comunismo soviético.
Tampoco se la puede acusar realmente de “no defender el Estado del bienestar”, que ella pensaba que era el garante de la libertad política en la sociedad de masas:
Todas nuestras experiencias –a diferencia de las teorías y las ideologías– nos dicen que el proceso de expropiación, que comenzó con el auge del capitalismo, no se detiene con la expropiación de los medios de producción; solo las instituciones jurídicas y políticas independientes de las fuerzas económicas y de su automatismo pueden controlar y frenar las potencialidades inherentemente monstruosas de este proceso. Tales controles políticos parecen funcionar mejor en los llamados “Estados del bienestar”, ya se autodenominen “socialistas” o “capitalistas”.
La idealización romántica de la violencia
El principal alegato de Moyn contra Arendt es su crítica al tercermundismo y a las luchas anticoloniales, y su énfasis supuestamente acartonado y “libertario” en la tradición atlantista, tal como se muestra en Sobre la revolución y, en particular, en Sobre la violencia. Moyn escribe: “El repudio de Arendt a la descolonización de su época en Sobre la violencia fue completo y sin paliativos.” Hay comentarios indefendiblemente insensatos y prejuiciosos en el libro, pero la descolonización como tal no es realmente el objetivo de la primera parte del ensayo: es la idealización romántica de la violencia por parte de los intelectuales occidentales. Su objetivo no son los argelinos, ni los vietnamitas, ni siquiera Frantz Fanon, de quien señala que es mucho más matizado y circunspecto de lo que muchos de sus lectores quisieron ver: es Sartre, un francés cuya concepción de la violencia política pasó de ser un medio para la liberación a una especie de afirmación de la vida, un fin en sí mismo, una suerte de acto liberador. Señalar que hay algo quizá un poco fascista en glorificar la violencia de esta manera no convierte a Arendt en una mojigata aburrida, como Moyn parece querer hacernos creer.
Moyn pasa completamente por alto todo el sentido del libro, que es separar la noción de violencia del poder político, lo que para Arendt siempre implica nociones democráticas de apoyo y consentimiento popular. Si lo hubiera leído con atención, vería que en realidad no se la puede acusar de no ver con buenos ojos la acción colectiva. Merece la pena releer hoy su advertencia sobre la incapacidad de la violencia para resolver de verdad las cuestiones políticas. ¿Hay alguien en su sano juicio que no piense que provoca una profunda impotencia política observar las actuales expresiones de violencia en el mundo: desde la invasión rusa de Ucrania al desesperado y horrible ataque de Hamás contra Israel, incluidas las frenéticas masacres de Israel en respuesta?
Esto nos lleva a lo que Moyn cree que es realmente más digno de elogio en Arendt: su temprano compromiso con el sionismo, que parece que a su juicio demuestra que alguna vez tuvo agallas, alguna creencia real en un proyecto colectivo:
El despertar político de Arendt la llevó a abrazar el sionismo durante una década después de 1933. Apreciaba la alternativa política activista que ofrecía a los judíos que se enfrentaban a la persecución. El contenido político del sionismo de Arendt siempre fue vago. Pero a través de él asumió una serie de compromisos que no ocuparían un lugar importante en su pensamiento político posterior y que criticaría específicamente en la Guerra Fría cuando otros reivindicaron la emancipación poscolonial. En 1942, escribiendo sobre la difícil situación de Alfred Dreyfus, observó que la única respuesta a siglos de subordinación racista era “el severo concepto jacobino de nación”. Pero ninguna forma de jacobinismo era viable para otros pueblos. Escribió a favor de la autodefensa armada judía aunque estuviera asociada con los paramilitares del Irgún de Vladímir Jabotinsky, a los que denunciaba como fascistas.
Bueno, los llamó así porque lo eran.
No es de extrañar que, siendo una joven que huía de la Alemania nazi, el sionismo resultara atractivo para Arendt. En aquel momento parecía la única respuesta auténtica a la amenaza del antisemitismo. Y estaba a favor de la creación de un ejército judío para luchar contra Hitler, lo que, de nuevo, es una respuesta comprensible. Pero, como señala Moyn, se desilusionó con el sionismo. Lo que Moyn no le reconoce es que su rechazo del sionismo procedía de un antifascismo de principios: supo identificar en el revisionismo que predominaba cada vez más en el proyecto sionista el mismo tipo de nacionalismo chovinista, el mismo tipo de conciencia racial y el mismo tipo de tribalismo que conmocionó Europa.
La cita que hace Moyn de los comentarios de Arendt sobre el caso Dreyfus muestra hasta qué punto la malinterpreta. He aquí la cita completa tal y como aparece en Los orígenes del totalitarismo:
Solo había una base sobre la cual Dreyfus podría o debería haberse salvado. Las intrigas de un Parlamento corrupto, la podredumbre seca de una sociedad que se derrumba y el ansia de poder del clero deberían haberse enfrentado directamente con el severo concepto jacobino de la nación basada en los derechos humanos, esa visión republicana de la vida comunitaria que afirma que (en palabras de Clemenceau) al infringir los derechos de uno se infringen los derechos de todos.
Arendt elogia una tradición patriótica más antigua –el jacobinismo de Clemenceau– frente a los nacionalismos más nuevos y racializados de finales del siglo XIX, que constituyeron la base ideológica de los antidreyfusistas. Este patriotismo más antiguo se basaba en el concepto abstracto de los derechos del hombre y del ciudadano, no en doctrinas sobre esencias nacionales “concretas”:
La grandeza del planteamiento de Clemenceau reside en que no se dirigía contra un error judicial concreto, sino que se basaba en ideas “abstractas” como la justicia, la libertad y la virtud cívica. Se basaba, en resumen, en los mismos conceptos que habían constituido la base del patriotismo jacobino de antaño y contra los que ya se había arrojado mucho lodo y abusos.
Para Arendt, en última instancia, el problema con el sionismo es que no era jacobino: era en sí mismo una forma de nacionalismo chovinista, sanguinario y antidreyfusista que reflejaba demasiado los rasgos de sus enemigos ideológicos. En esta idea Heine se anticipó a Arendt, pues en su crítica del romanticismo de la primera mitad del siglo XIX ya fue capaz de distinguir dos formas de patriotismo, una surgida de la revolución y otra de la reacción:
Pero no hay que suponer que la palabra “patriotismo” signifique lo mismo en Alemania que en Francia. El patriotismo de los franceses consiste en esto: el corazón se calienta; a través de este calor, se expande; se agranda hasta abarcar con su amor omnímodo no solo a los más cercanos y queridos, sino a toda Francia, a toda la civilización. El patriotismo de los alemanes, por el contrario, consiste en estrechar y contraer el corazón, como el cuero se contrae con el frío; en odiar a los extranjeros; en dejar de ser europeo y cosmopolita y adoptar un germanismo estrecho y exclusivo.
En su lectura de los orígenes del sionismo y sus probables resultados, Arendt ha sido reivindicada por académicos como Zeev Sternhell, entre otros, y lo que es mucho más importante, por los propios acontecimientos. Arendt fue capaz de ver esto y adoptar una postura de principios, algo que Moyn aparentemente tiene dificultades para entender, ya que rápidamente pasa de Arendt a hablar de los liberales de la Guerra Fría, que no tenían ni la misma capacidad de juicio ni la misma integridad. A diferencia de ellos, ella no hizo una excepción con los judíos: les exigió el mismo nivel, quizá demasiado alto.
Lo que a Moyn no le gusta de Arendt es precisamente su mayor virtud en el momento actual: su simultáneo rechazo del sionismo y su escepticismo sobre la idealización romántica de la violencia poscolonial por parte de Occidente. La posición de Moyn es exactamente la contraria y, una vez más, en realidad bastante perversa: quiere que estemos un poco más abiertos al potencial inherentemente positivo de todos los nacionalismos poscoloniales, ya sean sionistas o antisionistas. En los últimos tres meses, su libro ha envejecido mucho peor que cualquiera de los de Arendt. ~
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Publicado originalmente en Unpopular front.
es escritor. Este año ha publicado When the clock broke. Con men, conspiracists, and how America cracked up in the early 1990s (Macmillan).