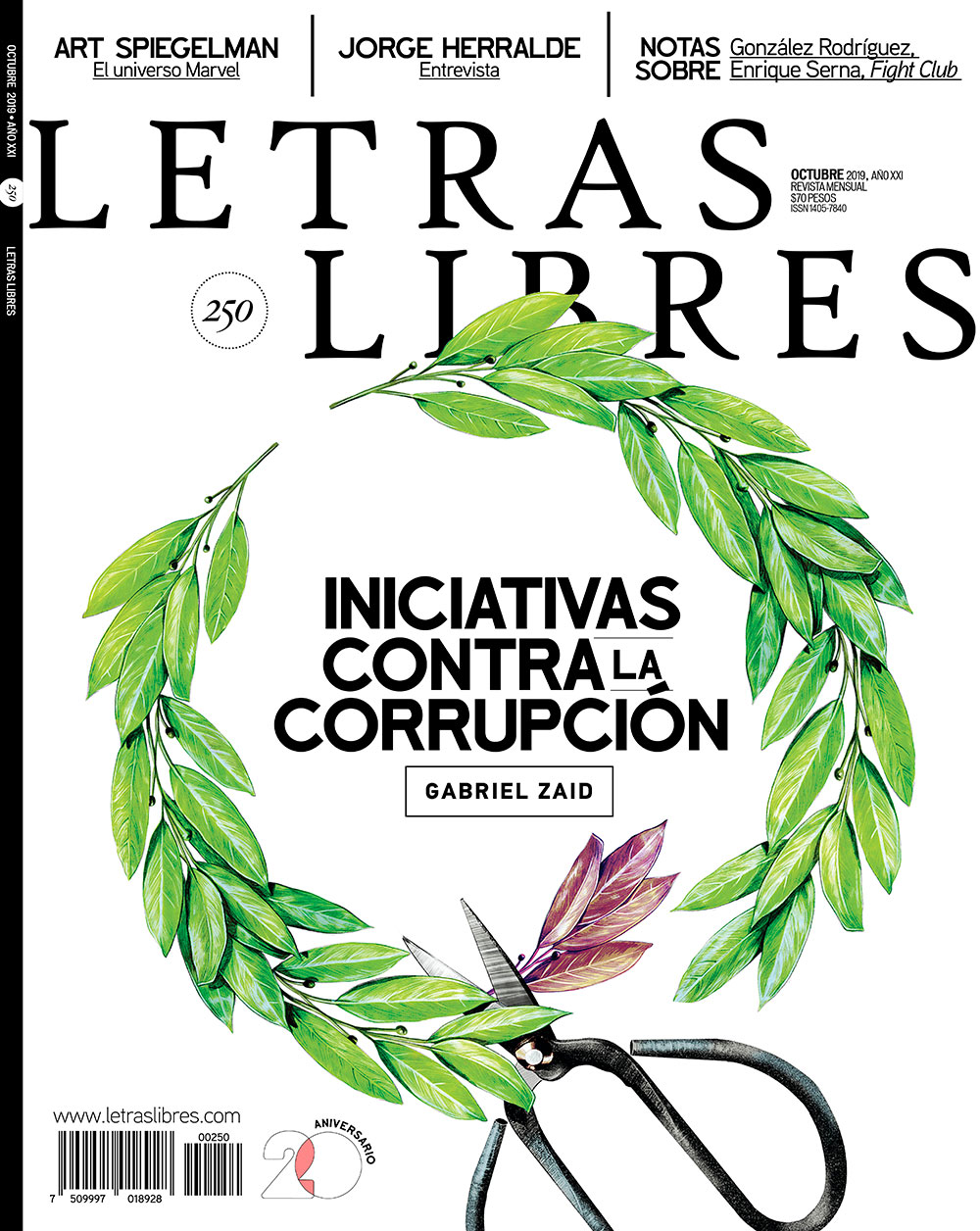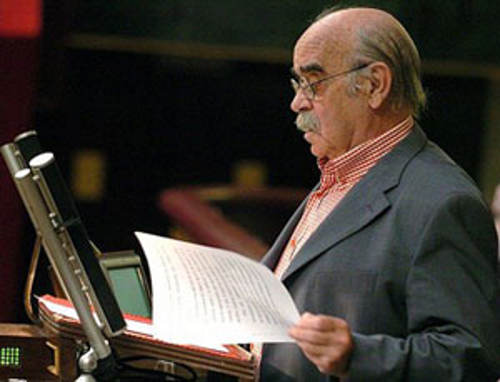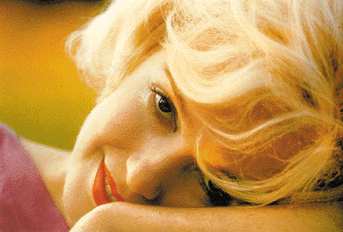Salvador Camarena es director general de investigación periodística en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Tiene una columna de opinión en El Financiero y participa en el podcast Botepronto.
En un país tan corrupto como el nuestro, y entre tantos informantes, filtraciones y tips, ¿cómo decides qué caso investigar?
El criterio que aplicamos muchas veces en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es el de máxima relevancia, que no necesariamente quiere decir máximo volumen de recursos ni máximo impacto mediático. Quiere decir que buscamos casos en los que la red de corrupción que expondremos ayude a visibilizar la naturaleza misma de la corrupción. No son comportamientos aislados, no se trata de circunstancias excepcionales ni es un elemento accidental dentro del sistema; la corrupción, como dijo Gabriel Zaid, es el sistema.
Hay una frase que me gusta mucho. Hace tiempo alguien contó que un gobernador le dijo a sus colaboradores: “Vamos a desviar todo el dinero legalmente posible.” Eso nos habla de ingenierías diseñadas para usar los instrumentos de la ley con fines aviesos. Cuando encontramos un caso que en la primera hipótesis conjuga varios componentes –como actores privados y públicos, mecanismos legales que permiten la corrupción–, le dedicamos más recursos que a otros, en los que podría haber más recursos económicos desviados. Porque, para nosotros, es muy importante estar evidenciando la naturaleza de la red con que funciona la corrupción. Tratamos de exhibir todos aquellos elementos que posibilitan esos actos, dando fe de que se trata de mecanismos muy sofisticados.
Ahora, decir esto es muy sencillo. Muchas veces uno empieza a investigar con lo que tiene en la mano: un tip, un documento, una intuición. Cuando uno empieza no sabe cuántas capas ni cuántas instancias terminarán involucradas. Esto es importante en cuanto a los recursos que se asignan a las investigaciones periodísticas. Un caso puede parecer muy prometedor por la persona que te pasó el indicio o por lo que uno descubre en la búsqueda documental, y luego no se concreta. En otros casos, uno apenas tiene un elemento suelto, muy vago y muy aislado, pero con un poco de suerte –porque en esto, como en todo, la suerte también juega su parte– se va haciendo complejo, se va haciendo importante.
Investigaciones recientes, como los Panama Papers, han probado que dentro de la legalidad hay corrupción, que esta sí es el sistema.
El recurso de los cínicos es preguntar: ¿por qué denuncias algo que es legal? Lo hacemos porque el derecho de los ciudadanos de saber qué hacen los funcionarios y actores públicos es mayor que la supuesta legalidad de ciertas operaciones bastante singulares, como las que hacen nuestros magnates en paraísos fiscales. Ellos apelan al recurso de afirmar que “es legal”, lo que no estaría mal si olvidáramos por un segundo que tienen capacidad de influir en los congresos para hacer legal lo que les conviene, cuando otros ciudadanos no tenemos el acceso –ni queremos tenerlo– a esa influencia.
A partir de sus debates y publicaciones, el periodismo parece ser la actual punta de lanza por su carácter interdisciplinario.
Hoy los periodistas están llamados a sofisticar sus saberes, a una especialización permanente. Pobre de quien realmente haya estudiado periodismo pensando que se iba a salvar de las matemáticas. Es un lugar común pero si hay algo que hoy premia el trabajo de los periodistas es saber de bases de datos y estadística, manejar programas como Excel. De este modo, tenemos periodistas que saben seguirles la pista a operaciones financieras y contables sofisticadas, que están diseñadas para evadir la responsabilidad.
Hay ahora colaboraciones internacionales entre cien periodistas. Como si el oficio se hubiese movido a una escala global.
La colaboración entre periodistas no es una fase del todo nueva. Es una fase que ha crecido exponencialmente gracias a las nuevas plataformas digitales y a que muchos periodistas se han convencido de que no hay mejor cosa que la colaboración a la hora de enfrentar maquinarias trasnacionales para ocultar fortunas y delitos graves, como el blanqueo de dinero y el tráfico de armas y personas.
Esta es una época privilegiada para nosotros porque una serie de organizaciones –el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre otras– están apoyando iniciativas de colaboración global, de forma que podamos tener una conversación entre todos sobre las ventajas indebidas que tienen élites y grupos criminales. Estas colaboraciones permiten atajar en algo los flujos internacionales de capital –de volúmenes delirantes– y las acometidas contra la ley que burlan Estados de mediana solvencia democrática –como el nuestro–, es decir, con instituciones débiles, pero también Estados con una fortaleza ya probada en cuanto a su procuración de justicia.
Esto también ayuda a olvidarnos de los celos y de la vieja flema que solían tener periódicos como el New York Times (que no colaboraban con nadie porque eran el líder). Se necesitan estos consorcios e iniciativas globales para seguir la ruta del dinero en distintos países. Ni el New York Times ni el Washington Post, aun siendo tan poderosos como son, tienen la capacidad de ver cómo operan mafias internacionales en el Caribe, el Mediterráneo, el Sudeste asiático. En cambio, sí se pueden reunir periodistas, poniendo un poco de sus recursos para organizar una sesión en un país y revisar el material que se filtró o el hallazgo que alguien consiguió, y entre todos hacer una cobertura periodística que ayude a evidenciar la escala del asunto. Porque, insisto, las élites suelen ponerse en contacto y pasarse el tip de cómo evadir ciertas leyes. Los periodistas no estábamos al tanto de esas circunstancias porque no teníamos ese acceso internacional. Entre todos sí podemos abatir las desventajas que el capital otorga a esos entes que quieren evadir su responsabilidad.
Además, a los periodistas nos pone en una posición competitiva a la hora de servir a nuestras audiencias: podemos decirles esto está pasando y lo sé gracias a que formo parte de un conglomerado de cien periodistas. Uno aprovecha la capacidad que tienen esos cien periodistas aunque aporte el 2%. No importa. Uno aporta, por ejemplo, lo que pasa en México y aprovecha la información sobre lo que pasa en el resto del mundo, obtenida gracias al esfuerzo de otros colegas.
Esa colaboración internacional ¿ayuda a sortear los límites del Estado-nación? ¿Crea un efecto dominó?
Sin lugar a dudas tiene un efecto dominó. Uno pensaría que los países más avanzados, democráticamente o en los términos convencionales del desarrollo, tienen mejores leyes de transparencia, pero luego sucede que países como México tienen mejores leyes de transparencia que, por ejemplo, España; eso les da ventajas a periodistas españoles en algunas investigaciones en las que nosotros podemos colaborar y viceversa.
Todo esto no quita, volviendo al principio, un elemento fundamental: los buenos periodistas, de cualquier país, tienen acceso a la filtración de documentos en juzgados y tribunales o por medio de abogados, legisladores y, en general, de gente comprometida con que haya rendición de cuentas. Eso también provoca el efecto dominó. Una vez que se ha conseguido una pieza potente en algún país específico, otros países son exhibidos en sus carencias y reticencias. Eso ayuda a los periodistas a empujar la puerta y hacer que los gobiernos finalmente cedan y hagan lo que deben hacer para explicar lo ocurrido. Un caso muy sonado es Odebrecht. El trabajo que una variedad de periodistas han desarrollado desde Brasil, Perú, Colombia nos ha ayudado en Quinto Elemento y en MCCI a concretar asuntos sobre el caso. Eso, a pesar de que los políticos en México no han querido entrarle al tema y estamos, como país, muy lejos de la media de lo que ha pasado en otros lugares en cuanto al procesamiento judicial de los responsables.
¿Los consorcios internacionales también ayudan a reducir los riesgos que corren los periodistas?
En términos concretos e inmediatos, diría que sí. En México estamos muy conscientes de los graves peligros para la profesión. Pero la potencia que adquieren esos consorcios internacionales le ha costado la vida a periodistas de otros países; tenemos el caso de la colega de Malta, Daphne Caruana Galizia, y otros periodistas que están padeciendo consecuencias, a pesar de la visibilidad de este tipo de iniciativas globales de colaboración.*1Yo tengo muy claro que mientras más visibles seamos los periodistas, se hace más factible generar condiciones para continuar nuestra labor. Eso no quita que no exista ninguna garantía contra quienes se sienten afectados y piensan o creen, en su lógica aviesa, que deben responder con intimidación, violencia y asesinatos. Nada galvaniza tu escudo contra eso.
México cuenta con un instituto de acceso a la información pública, con mecanismos y herramientas como las solicitudes de información. Pero los periodistas han señalado sus limitaciones. ¿Qué piensas de nuestro sistema de transparencia en la actualidad? ¿Están funcionando nuestros mecanismos?
Hay gráficas que dibujan bien algunas realidades. Las leyes que se fueron concretando a partir del 2000, luego de una lucha de periodistas y ciudadanos por generar un sistema de transparencia, fueron una gran noticia de las alternancias democráticas, un gran avance inicial. Si pudiéramos dibujar una gráfica, tendríamos un despegue brutal y un pico con el nacimiento del IFAI y su primera camada de consejeros, con la constitución de esas leyes y el Grupo Oaxaca. Hay que darnos el crédito de lo que se generó en el impulso de la primera alternancia.
Después pasaron dos cosas, desde mi punto de vista. La primera es que no se dio el mismo avance en las entidades de la república. Se nos olvida que fue una gran noticia a nivel federal pero nunca lo fue a nivel regional, aunque haya algunos casos destacables. La segunda circunstancia es que todos los políticos –esa es la naturaleza del poder– quieren, siempre, retomar el control; comenzaron entonces a crear sus propias dinámicas para recapturar lo que tuvieron que ceder.
Así, hemos tenido, del IFAI al INAI, algunos momentos mejores que otros. Uno de los periodos más penosos ocurrió en el sexenio de Peña Nieto: por las fallas del instituto y los intereses que lograron hacer presión, se impidió el acceso a la información de los viajes del presidente, del caso Odebrecht y otros asuntos específicos. Hubo también muchos consejeros muy lamentables.
Tiene razón, en ese sentido, el presidente López Obrador cuando, de una manera muy torcida, dice: estos señores del INAI qué me dicen si ellos ocultaron esto y aquello. Cuando se pedían solicitudes de información en otros sexenios, no se informaba. ¿Por qué el gobierno informaría ahora? ¿De dónde va a sacar López Obrador la idea de que tiene que informar? Si no informaron en el sexenio pasado, no informen ahora, qué mas da. El INAI se quiere defender diciendo que ya están de acuerdo en transparentar el caso Odebrecht, pero López Obrador les demostró que lograron ese acuerdo cuando Morena ya había ganado. En suma, el INAI cometió varios pecados graves durante su última etapa.
Hoy, por desgracia, estamos ante un gobierno muy reticente a la transparencia y en un escenario donde López Obrador hace un embate permanente contra el instituto; tiene elementos, porque es cierto que no estuvo a la altura.
Antes de la presidencia de López Obrador, veníamos en caída libre, con un desempeño muy malo del INAI. Llegamos a un punto muy bajo y seguimos ahí. Podemos ir todavía más abajo por dos razones: porque la actual Presidencia de la República aborrece la transparencia y es menos hipócrita al respecto que la de Peña Nieto, y porque el INAI no tiene la credibilidad para defenderse.
En estos primeros meses de la nueva administración, las instituciones han mostrado más reticencia a abrirse. Esto sí es atribuible al gobierno actual. Al mismo tiempo hemos visto que de ninguna manera podemos considerar como aliado al grupo de comisionados del INAI. Rescataría a dos o tres de ellos; los demás no están a la altura de la tarea.
Eso sin mencionar que MCCI le ha pedido, durante años, a los estados de la república información básica, que no puede catalogarse como “seguridad nacional” ni invade la privacidad de nadie. Simplemente se niegan a darla. Hay tortuguismo, burocratismo deliberado: no hay manera de hacer que los estados informen a la ciudadanía.
Estamos en un momento muy delicado. Creo que periodistas y actores de la sociedad, entre ellos los políticos, hemos fallado en algo muy importante: en no advertirle a la sociedad al respecto; el fortalecimiento de las leyes, procesos y órganos de transparencia debe ser un tema prioritario, pero no es así. Hablando de las condiciones reales para ejercer el periodismo de investigación, me parece que estamos en un momento muy riesgoso, pues el Estado se puede cerrar y no hay voces críticas de la sociedad que estén empoderadas ni actores de la oposición legitimados. No tenemos lo necesario para hacer presión e impedir que México viva un retroceso en términos de opacidad. Esta debería ser una actitud proactiva de un gobierno de izquierda: transparentar más y diferenciarse aún más del pasado. Nada de eso está sucediendo y lo peor es que no forma parte de una conversación cotidiana. Ahí tenemos un gran riesgo para nuestra vida democrática: podemos perder el impulso, que ya venía a la baja, pero la crisis puede ser mucho más profunda.
A partir de tu trabajo en periodismo de investigación, y de las publicaciones recientes de otros periodistas en los últimos años, ¿qué has aprendido sobre la corrupción?
He aprendido que es muy cuestionable la posición que asegura que nunca pasa nada cuando se investiga y expone. Se puede probar lo contrario. En los cuatro años que he estado en MCCI y he colaborado con otros periodistas de investigación, tengo pruebas de que el periodismo de calidad puede hacer la diferencia. La sociedad sí lo agradece y lo valora. Puede sonar naif, pero la gente sí te detiene en la calle y te dice: “ustedes son los que hicieron esto, échenle ganas”, “hagan más, por favor”, “síganle”.
Sin duda existe en la sociedad mexicana un apetito y una valoración de la denuncia periodística solvente y sustanciada de los casos de corrupción e impunidad. La gente sí quiere cambios, sí quiere rendición de cuentas. La sociedad mexicana no es cínica. A veces tenemos que sobrevivir al día a día, cuando todo parece ominoso y no hay una luz de esperanza en una serie de escándalos e inoperancias, y hasta de enfrentamientos y polarización. Pero yo estoy convencido de lo siguiente, y me parece fundamental –todos los días los periodistas de MCCI estamos en ello–: hay que atajar el cinismo. La sociedad premia estas investigaciones, las vuelve parte de su vocabulario y de su momento democrático en las urnas. Respecto a las audiencias, este es uno de los mejores momentos para ejercer periodismo: la sociedad lo demanda más que nunca.
Hay, a pesar de todo, muy buena prensa en México y buenos periodistas en muchas partes del país. Yo rechazo por sistema cualquier insulto a la prensa. Si le dicen “chayotera”, lo rechazo. Hay periodistas corruptos pero deben ser señalados en lo específico. No podemos acostumbrarnos a ser vilipendiados por otros intereses. Tenemos que defender este oficio porque no es nuestro, es para la gente.
En sus investigaciones sobre corrupción, los periodistas hablan de “seguirle la pista al dinero”. Sin embargo, debe haber otros indicios, como procesos que duran menos tiempo del que deberían. ¿Qué otros indicios deja la corrupción? ¿A qué reacciona, con tanta experiencia, el olfato del periodista?
La manera más efectiva de detectar indicios de corrupción apela a las herramientas convencionales del periodismo sin etiquetas. Se ha dicho que “lo que no suena lógico, suena a metálico”, y más pronto que tarde se hace evidente que uno debe revisar algo dos veces, porque no tiene sentido o porque resulta difícil de explicar sin la intervención de elementos ilegales o indebidos. Sí hay cosas que uno puede intuir, patrones y circunstancias que levantan sospechas de corrupción o ilegalidad, pero nada, nunca, sustituye el ejercicio de cualquier periodista de cultivar y estar en contacto permanente con fuentes bien informadas, con los actores y protagonistas que conocen las entrañas de los procesos sociales y que están al tanto de los entretelones de lo que ocurre. Nada reemplaza esa dinámica cotidiana del periodista de tratar de informarse lo más posible y, ante las dudas elementales, buscar a quien sí sabe y picar piedra. La intuición o el olfato es la parte romántica del oficio, pero no existe más que la posibilidad colectiva de desarrollarlo: otra persona “huele” mejor que uno ciertas irregularidades porque tiene más conocimiento de cierta ley –hay leyes de aerodinámica, de contratos, leyes de suelos–. Es imposible que la intuición o el olfato periodístico basten para desarmar un caso.
Acerca del impacto del periodismo entre las audiencias y en los medios, ¿qué esperas del gobierno?, ¿qué tipo de consecuencias te harían pensar que las autoridades se toman en serio el periodismo sobre corrupción?
No hacemos las investigaciones para los gobiernos, las hacemos para la sociedad. Los tabloides ingleses decían –y con esta frase de alguna manera voy a reconocerlo–: “Háblales a los de abajo y te escuchan los de arriba.” Hacemos investigaciones para el público, para que más gente las reciba, las lea, las procese y luego haga algo con ellas. La gente tiene representantes populares, gobernantes y una serie de mecanismos para presionar a los gobiernos. Yo diría que lo único que hay que pedirle al gobierno es que cumpla estrictamente con la ley. Los periodistas no somos fiscales, no somos los justicieros de la película. Lo que hacemos debería servir para que la sociedad les pida a las instituciones que funcionen.
Con todo, se puede pensar que los chivos expiatorios, como Rosario Robles, no son una respuesta adecuada de las autoridades. ¿Qué medidas te parecen decepcionantes?, ¿cuáles evitarían la simulación?
Yo no espero nada del gobierno, la verdad. Cuando una investigación no tiene el impacto mediático que creí que pudo haber tenido, la primera pregunta que me hago es qué no hice bien. Ese sí es un parámetro. No somos nuevos en este negocio; por tanto, con tres o cuatro elementos de una investigación, creemos que cimbrará al poder legislativo o al gobierno de Coahuila, por poner un ejemplo.
Lo que creo que debe pasar es que el público se indigne con la información que los periodistas de investigación le presentan. Si el gobierno del presidente López Obrador mete o no a la cárcel a la señora Rosario Robles, a mí, de verdad, me parece irrelevante. Lo que no me parece irrelevante es saber si las universidades involucradas en la Estafa Maestra están cambiando o no sus mecanismos por presión de la sociedad.
Claro que no hay periodista que no sueñe con su Watergate, con tumbar al presidente de los Estados Unidos. Es un ícono periodístico, no solo de dos reporteros, sino de un gran director, una gran publisher y otros factores que se confabularon para ello. No hay otra cosa que uno pueda sentir más que reverencia por el Washington Post del Watergate. Dicho esto, me gustó lo que respondió el exdirector del Boston Globe y ahora editor del Washington Post, Marty Baron, cuando alguien le preguntó cómo habían reaccionado los lectores católicos de Boston a la revelación de que la Iglesia católica había puesto en marcha una operación para ocultar los casos de abuso sexual perpetrados por sacerdotes, sobre todo en Nueva Inglaterra, una región donde tenía mucha influencia. “¿Cómo habían reaccionado a esa cobertura?” es la clase de preguntas que se tienen que hacer los periodistas, dijo Baron. Voy a hacer esto y le va a doler a mi comunidad, pero tengo que hacerlo por el bien de mi comunidad. Lo que no hay que preguntarse es cómo había reaccionado la Iglesia católica.
Para nosotros, la frustración no proviene de si el gobierno hace o deja de hacer. Lo damos por descontado: no lo va a hacer. El gobierno no se corta un brazo con gusto. No dice “qué bueno que investigaste a tal, deja me corto este brazo, que es mi brazo operativo en una paraestatal”. No, el gobierno no va a hacer eso nunca. Va a tratar de desacreditar lo que hiciste, intentará decir que es exagerado o falso, dirá que tienes una agenda oculta o que el asunto no es tan importante; va a intentar todo, pero nunca va a poder con una sociedad que, al procesar la información, le diga: esto es insoportable y tiene que procederse con todo rigor. Damos por descontado al gobierno; lo que no damos por descontado es qué podemos hacer para que más gente tenga acceso a esta información y decida qué hacer con ella.
Según algunos estudiosos del periodismo, ese carácter sistémico de la corrupción y la continua impunidad pueden provocar fatiga y apatía en las audiencias. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué estrategias narrativas y mediáticas están desarrollando al respecto?
Nos acostumbramos a los grandes escándalos de corrupción, pero cualquier monto desviado ilegalmente es un daño. Nosotros intentamos ponerlo en la escala en la que ocurrió para que la comunidad afectada pueda verlo cara a cara. Los actos de corrupción tienen víctimas, causan daños; uno trata de ponerlo en ciertos términos para que a la sociedad no le dé lo mismo.
Tenemos, además, las ventajas de las herramientas narrativas con la multimedia –yo sé que sueno al siglo XX hablando de multimedia–. Cuando trabajábamos solo en los periódicos, en el siglo pasado, o solamente en radio o televisión, pensábamos en esa lógica. Hoy nos sentamos a pensar cómo comunicar mejor una investigación: con un video donde el testigo de la tragedia cuente que ya había denunciado varias veces, por ejemplo.
Hay, por supuesto, un debate sobre qué hacer a partir de ahí. La denuncia es insuficiente. Sin embargo, a mí me toca poner elementos sobre la mesa para tener ese debate. A los editorialistas, entre los que a veces me incluyo, las ONG, los think tanks, los gobiernos y los legisladores les toca definir qué hacer para que el periodismo no solo alimente la frustración. Porque el periodismo no nació para eso, nació para que una comunidad tome decisiones a partir de lo que un reportero revela que le hace daño.
Yo creo que la gente nunca se va a cansar, nunca se va a volver cínica con respecto a la corrupción. Cuando los periodistas dicen cosas que sí les afectan, ellos pueden indignarse, porque la corrupción se tradujo en un perjuicio. Después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, en MCCI dijimos que este no causó muertos ni daños estructurales en la Ciudad de México. Es muy probable, en cambio, que las causas hayan sido una mala aplicación de la ley, una mala aplicación administrativa de los procesos de construcción. A partir de testimonios que nos mandó la gente, hicimos reportajes para evidenciar que en veintiocho de los edificios más emblemáticos –el Rébsamen, Álvaro Obregón, Ámsterdam– había denuncias previas y vigilancia que no se llevó a cabo, construcciones que no respetaban los reglamentos, modificaciones que no estuvieron acompañadas de la planificación debida, elementos extraños como ponerle una antena de teléfono a un edificio que no estaba diseñado para eso. En esos veintiocho casos había denuncias presentadas por inquilinos o vecinos e incluso autoridades. Eso se tradujo en muerte y destrucción. Cuando la gente lee esto no es cínica, le importa. No se cansa de esta información.
Es una labor particularmente difícil y riesgosa en los estados.
Hay muy buenos periodistas de investigación haciendo denuncias de corrupción en Jalisco, Sonora, Sinaloa, Nayarit, y eso que solo tomé el Pacífico Alto. En Puebla y Veracruz uno puede localizar rápidamente a quienes están haciendo una labor periodística de primera. Los hay en Chiapas y en casi cualquier entidad. Dicho eso, la capital nos da una ventaja y una responsabilidad extra. La posibilidad de que un periodista enfrente consecuencias indebidas por su trabajo en una entidad de la república es exponencialmente distinta a las que vivimos los reporteros en la capital. Sin que parezca idílico, la Ciudad de México podría ser considerada casi un país europeo en estos términos, como si no perteneciera a la dinámica mexicana. Es muy fácil demostrarlo: si uno quita el número de periodistas asesinados en la capital, la estadística nacional no se mueve más que milímetros.
Sin embargo, no hemos tenido la capacidad de replicar esos formatos de colaboración que hacemos, ya con mucha regularidad y familiaridad, a nivel internacional. Los periodistas capitalinos deberíamos hacer lo mismo con los periodistas de los estados del país, tener dinámicas de colaboración muy sofisticadas para, por un lado, mitigar los riesgos que corren los colegas (ahí están los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez) y, por el otro, potenciar la denuncia de esos colegas, de sus hallazgos regionales, para que esa realidad sea corregida en su ámbito. En la capital vivimos un privilegio que nos obliga a nunca perder de vista a los estados, ese debería ser el eje de muchísimas coberturas. ~
1*N. del E.: La periodista Daphne Caruana Galizia retomó la revelación de los Panama Papers con reportajes sobre corrupción y lavado de dinero en su país, que expusieron más información sobre los políticos involucrados. Después de que se congelaran sus cuentas bancarias y de que alguien intentara incendiar su casa, Caruana fue asesinada el 16 de octubre de 2017. Will Fitzgibbon, “The Daphne Project: ‘Her voice will not be silenced’”, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 17 de abril de 2018.
(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.