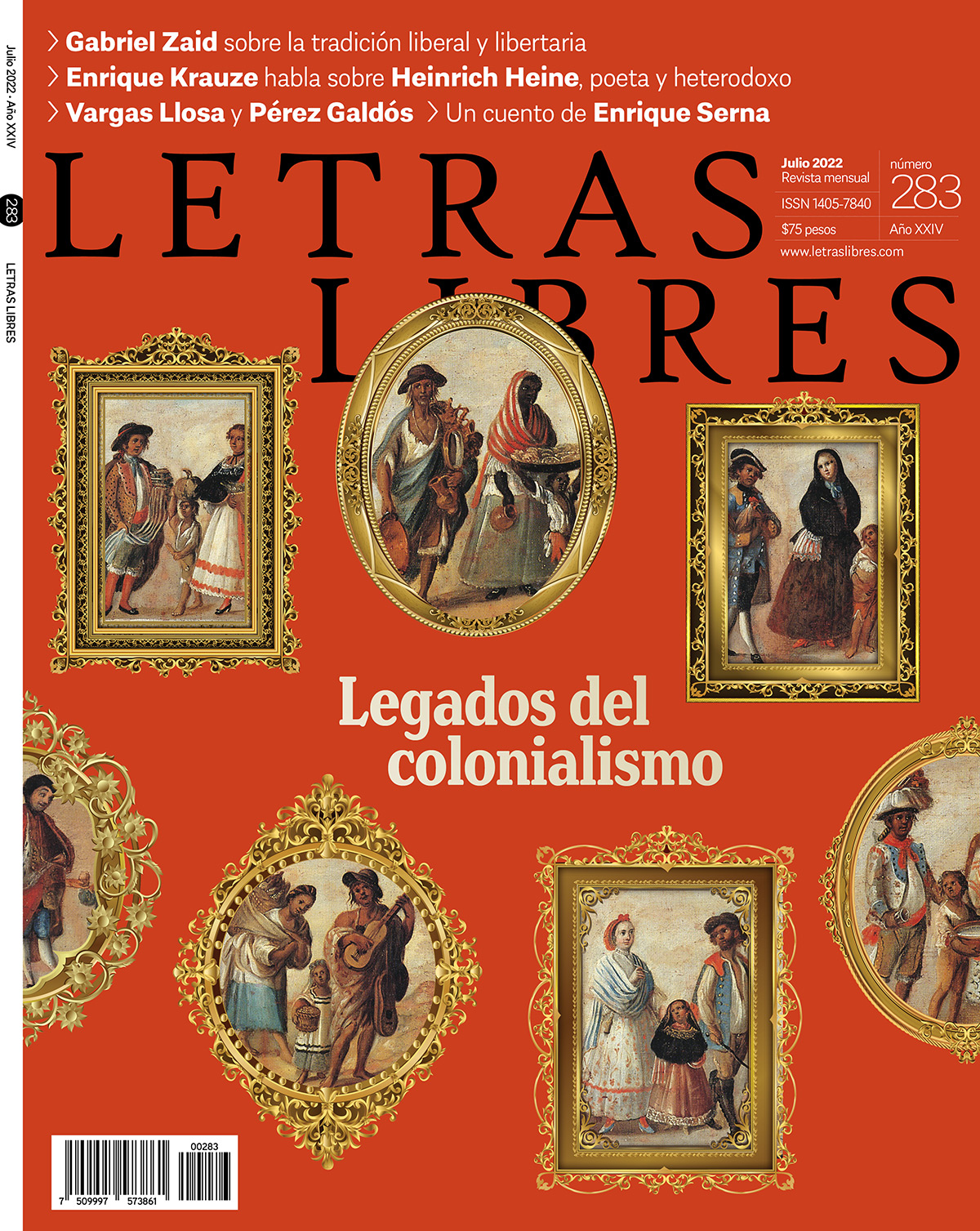Enrique, nunca escribiste una biografía de Heine, pero podemos imaginarte escribiendo ese libro. ¿Cómo lo habrías abordado?
Por su cara y su cruz. Heine fue el poeta más notable de su tiempo en Alemania (posterior a Goethe y Schiller) y uno de los más populares y queridos. Los lectores recitan aún hoy sus versos. Su poema “Die Loreley” –sobre la mítica doncella que, sentada en la cima del peñasco a la orilla del Rin, atrae con su canto a los navegantes y provoca su naufragio– es casi un segundo himno alemán. Schumann, Schubert, Liszt, Mendelssohn, Brahms musicalizaron los poemas de su Buch der Lieder. Además de la poesía, Heine practicaba el género de los libros de viaje con una nueva e inusitada libertad política, religiosa, intelectual y erótica. Era un don Juan más atrevido, un Casanova más recatado. Sus libros sobre sus noches en Florencia o los baños de Lucca son como novelas satíricas muy legibles aún ahora: llenas de color y variedad, de curiosidad e inteligencia, narraciones perspicaces, irreverentes y divertidas sobre los tipos humanos que encontraba. Lector del Quijote, en sus páginas uno encuentra la gracia de Cervantes. Heine casi inventó el género del folletín, la colaboración periodística por entregas, que fue muy leído. En Heine no hay una línea pomposa, solemne, académica, sentenciosa. Se ha dicho que su humor recuerda a Aristófanes. Borges lo compara con Wilde y dice que “tiene algo de astuto muchacho judío”. Esa es la cara feliz de Heine. Pero cargó con una cruz permanente. Fue el enemigo público del Estado alemán que debido a sus críticas lo difamó, discriminó, persiguió, censuró y negó. Los poderes alemanes –el káiser, los príncipes, los aristócratas y el clero– detestaban a Heine por judío pero también por ser el poeta de la libertad. Vivió en París desde 1831 hasta su muerte en 1856. Fue amigo de Balzac, Gautier, George Sand, Lassalle y, famosamente, del otro gran exiliado alemán en París, Karl Marx.
Fue uno de los grandes desterrados del siglo XIX.
Su destierro fue en un sentido dichoso. Yo colecciono desde hace tiempo sus ocurrencias, sus chistes, sus frases. Mira esta, por ejemplo. A un visitante alemán: “Si alguien le pregunta cómo me encuentro en París, dígale: ‘como pez en el agua’. O mejor, dígale que si un pez en el mar pregunta a otro por su salud, contestará: ‘me encuentro como Heine en París’.” En París encontró el amor de la bella Mathilde, una modesta empleada de almacén, con quien se casó en Saint-Sulpice y quien lo cuidó y adoró. Eran como una pareja de niños juguetones. Pero el exilio también fue doloroso. De día vagaba por las calles de París; de noche, sobresaltado, soñaba con Alemania.
Fue muy leído en España. Su lectura renovó la poesía lírica española. Influyó en autores que ahora consideramos sentimentales y anticuados (Bécquer, Espronceda), pero también en Machado, Cernuda.
Y fue muy apreciado por los modernistas. “El divino Heine”, dice Darío, que se refiere a él en prosas y poemas. En el México del siglo XIX se celebraban y traducían sus poemas históricos, como uno muy extraño sobre la conquista titulado “Vitzliputzli” (quería decir el dios mexica Huitzilopochtli) en el que enaltecía la intrepidez de Colón y el valor de los aztecas, pero reprobaba con sorna su religión. A Cortés lo pintaba como un “capitán de bandoleros”. Los humanistas del Ateneo de la Juventud en México lo adoraban: Alfonso Reyes lo cita en su Oración del 9 de febrero y Julio Torri, prosista de humor finísimo, tradujo sus Noches florentinas. Entiendo que ha habido decenas de ediciones españolas de su obra, algunas recientes y muy profesionales.
¿Cómo desembocó Heine en la heterodoxia?
En su caso fue una heterodoxia doble, como judío y como alemán, unida indisolublemente a ambas identidades, sin hallar cómo conciliarlas. Intentó en esencia ser un gran poeta alemán, como Goethe, pero descubrió muy pronto que una marca indeleble se lo impedía: la marca de ser judío. Ese desencanto fue temprano. Cuando entre 1820 y 1822 publicó su obra Almansor (la tragedia de dos amantes moros a quienes separan los conquistadores cristianos de Granada) los lectores y la crítica la alabaron tanto como a sus poesías líricas, que ya eran famosas. Pero tras la primera representación alguien difundió que el autor era un judío cuyo propósito era denigrar al cristianismo. Y no hubo más representaciones. Fue un presagio de lo que le ocurriría muchas veces. Por cierto, en Almansor está la línea de Heine: “Ahí donde se comienza por quemar libros, se termina por quemar personas.” Se refería a la quema del Corán en la Granada de la Reconquista.
¿Quién no conoce esa frase? Vislumbraba la quema de libros por los nazis. Incluidos, por supuesto, los del propio Heine.
Sí, fue una profecía puntual. Una de tantas que profirió. Pero quizá te interesará saber el origen de esa obra y de esa frase, que no era libresco sino directo, contemporáneo. Heine, igual que Heinrich Marx, vivió el derrumbe de las frágiles libertades que Napoleón había instituido en aquel archipiélago que era Alemania. En Renania, patria de Heine y Marx, la influencia francesa fue particularmente honda. De hecho, Renania llegó a ser un protectorado francés. En 1811 Napoleón pasó por Düsseldorf donde lo vio el joven Heine, nacido ahí a fines del siglo XVIII. Napoleón sería su ídolo. Nunca lo olvidaría…
Cosa que molestaba a Borges, según te dijo en una entrevista. Le parecía incomprensible que Heine participara en el culto a Napoleón.
Y lo entiendo, a mí tampoco me simpatizan las figuras de poder, pero exageraba, yo creo. Piensa en la perspectiva de Heine. Napoleón había emancipado a los judíos alemanes como la Revolución a los judíos franceses. Por primera vez en su historia (que databa de tiempos romanos), en varias ciudades alemanas los judíos pudieron salir de los guetos y soñar al menos con estudiar en las universidades, incorporarse a la vida civil en profesiones liberales como la abogacía o la academia. Lo que siguió tras la derrota de Napoleón fue un retroceso brutal. Se abolieron las legislaciones liberales y los judíos fueron orillados a regirse nuevamente por los códigos medievales. Muchos tuvieron que regresar a los guetos en las mismas condiciones de confinamiento forzado, resentido, insalubre que habían padecido por siglos. Esto es algo que vio Heine con sus propios ojos, cuando puso un negocio fallido en Frankfurt. Ahí conoció la condición medieval de los judíos que le era ajena, porque provenía de Renania, mucho más liberal y afrancesada. Y en 1819, justamente en Frankfurt, sobrevinieron unos motines de jóvenes que asaltaban y asesinaban a la población judía con el canto de “hep, hep”, tomado directamente de la frase que los soldados de Vespasiano y Tito emplearon en la caída del Segundo Templo en el año 70 d. C.: Hierosolyma est perdita. Era una vuelta a las persecuciones de la Edad Media y el siglo XVII. Heine interpretó el sentido histórico de los motines, que lo incitó a escribir Almansor. En cuanto a la frase, la quema del Corán en 1506 era cierta, pero lo que Heine tenía en mente era la quema de libros de autores ilustrados y franceses perpetrada por unos jóvenes en algún castillo alemán en 1817.
Muy impactante. Heine fue testigo de varios motines y vio cómo prendía en las juventudes el odio ancestral contra el judío. Esas juventudes prefiguraban a las hitlerianas. El régimen nazi repitió la escena en la Kristallnacht de 1938.
Y convirtieron a “Die Loreley” en un deutsches Volkslied, una “canción popular alemana”… de autor anónimo. Pero el rechazo del nacionalismo alemán a Heine venía de atrás, lo sufrió en vida y lo sobrevivió. A fines del siglo XIX, el bello monumento alusivo a Loreley, que iba a adornar la ciudad de Düsseldorf donde nació Heine en 1797, nunca se inauguró. La estatua de Loreley sentada en una columna, en la que se dibuja discretamente el perfil de Heine, está en un parque del Bronx, en Nueva York. Heine, el poeta que inspiró obras de Wagner (que borró esa inspiración en sus libretos), nunca fue suficientemente alemán porque era judío. Hasta Thomas Mann tuvo que intervenir públicamente en los años veinte para que se pudiera inaugurar un monumento en bronce a Heine en Hamburgo. Los nazis lo derribaron y fundieron en 1933.
Es estremecedora la visión sobre la quema de libros…
Heine tuvo el don de la profecía. Como el profeta Daniel, vio la escritura en la pared. Las páginas finales de su libro sobre la historia de la filosofía y la religión en Alemania (publicado en París, hacia 1834) tienen la gravedad de una profecía bíblica. Heine reivindicaba la idea de la libertad para Alemania, decía que la idea había precedido a la acción de la Revolución francesa. Y por eso admiraba a Kant e incluso a Fichte, pero en la atmósfera nacionalista del siglo XIX presintió que la fría crítica kantiana de la razón y la idea fichtiana del yo trascendental aunadas a una filosofía de la naturaleza que invocaba las “fuerzas originales de la tierra” despertarían el viejo ardor destructivo de los guerreros germanos. Heine tomaba en serio la mitología alemana. Su oído, finísimo para recrear los cantos de amor y los paisajes de su patria, lo fue también para escuchar los ríos subterráneos de violencia.
De ahí proviene la frase de Heine, que repetía Isaiah Berlin: “Los conceptos filosóficos nutridos en el silencioso estudio de un intelectual pueden destruir una civilización.” ¿Se refería a Kant, Fichte, Schlegel…?
Exactamente. Y se refería justamente a la lectura que los teutomaníacos (Heine usaba esa palabra) hacían de esos filósofos para hacerlos converger con corrientes históricas irracionales muy antiguas. En aquel libro sobre la religión y el pensamiento en Alemania (que fue el primero que leí de Heine, en una edición muy buena de la unam, con un prólogo de Max Aub) Heine previó que, llegado el tiempo, aquellos viejos y bárbaros instintos germánicos provocarían “un drama frente al cual la Revolución francesa será vista como un inofensivo idilio”. Una advertencia a Francia y a Europa entera. Una advertencia que se cumpliría en las sucesivas guerras de 1870, 1914, 1939. Sobre todo en 1939.
¿Cómo te acercaste a su vida?
Al principio, en la biografía que escribió Max Brod, amigo fiel y sabio albacea de Kafka, que fue un escritor estimable y un buen lector del alma humana. En su libro conocí los datos elementales de Heine, el desdichado amor por su prima Amalia, hija de su tío paterno el riquísimo banquero Salomon Heine, patrono que cobraba su apoyo al sobrino con una dosis proporcional de menosprecio. Igual que su padre Samson (hombre bueno, que no hacía honor a su nombre), Heine no tenía vocación para los negocios (más bien los despreciaba) y tampoco para las leyes, que estudió con infinito tedio. Su madre le inculcó el amor por la poesía, don que lo acompañó siempre pero que –a pesar de su éxito– no le daba para comer. Habría querido un puesto en una universidad (como sus maestros Schlegel y Hegel) o algún cargo público (como Goethe y tantos otros), pero se interponía el obstáculo infranqueable de su libertad crítica. Su pluma envenenada era su arma pero también su condena.
Y porque era judío.
Por supuesto. Quiso relegar esa condición para salvar su vida material, para no depender del tío, para insertarse en la vida alemana. Por eso se convirtió al luteranismo en 1825. “Es mi pasaporte a la sociedad”, decía. Pero de nada le sirvió. Se le cerraron todas las puertas por esa combinación letal: era un poeta popular, muy apreciado y leído pero altamente peligroso porque sus prosas eran aguijones letales de ironía y sarcasmo contra el káiser, la nobleza, la burocracia y el clero. Y sí, sobre todo, Heine era judío. Agrega que se sentía hijo de la Revolución francesa, la rival por antonomasia de Alemania, o específicamente de Prusia.Y tienes el coctel explosivo.
Veamos el marco histórico de su vida. Es la era de Metternich, cuando el orden religioso, nacionalista y aristocrático europeo (el mundo posnapoleónico) siente los primeros embates liberales y revolucionarios.
Hay unas cartas fantásticas de 1830 cuando en medio de sus ensoñaciones poéticas y sus amoríos le llegan las noticias de la Revolución en París. Y entonces habla de ciertos pájaros que presienten las revoluciones físicas –tormentas, terremotos, inundaciones– y así como ellos hay también hombres que atisban las revoluciones. Es una bella imagen. Heine la usaba mucho. “Heine me dio sus altos ruiseñores”, escribió Borges, que aprendió alemán leyéndolo. Y Menéndez Pelayo escribió que Heine era “el ruiseñor alemán que hizo nido en la peluca de Voltaire”.
¡Qué frase genial!
Desde esas alturas, el ruiseñor Heine escuchó el canto renovado de “La Marsellesa”: “soy hijo de la Revolución […] y mi lira, dadme mi lira para cantar un canto de gloria, palabras que como estrellas disparadas desde el cielo incendien los palacios e iluminen las chozas, palabras como lucientes jabalinas […]”. Estallarían malogradas rebeliones en Polonia y Grecia. Pero hay algo que lo distingue: en sus cartas hace el encomio de la prudencia del pueblo parisino de 1830 que, a diferencia de 1789, se abstiene de cometer actos brutales tras la victoria y, por el contrario, muestra la mayor tolerancia y generosidad ante el vencido. Esa civilidad lo conmueve. Heine amaba la libertad pero abjuraba de la violencia.
¿Qué actitud tuvo frente al socialismo?
Heine nunca fue socialista. Aunque en París se acercó a los sansimonianos, se decepcionó de ellos al verlos convertidos en industriales millonarios. La religión de Heine era la libertad –así lo escribió–, no la construcción de un sistema social o una utopía. En ese tiempo inmediatamente anterior a las grandes ideologías, lo que había era un bullir de radicalismos. Heine los rechaza. Escribe contra los poetas grandilocuentes, los demagogos, los terroristas, los “sangrientos jacobinos”, los doctrinarios. Hay un libro suyo contra su amigo-enemigo Ludwig Börne, un escritor judío y alemán, talentoso, reconocido, combativo como él, a quien admiró en su juventud hasta que sus diferencias se hicieron insalvables. En ese libro –un largo, mordaz obituario de Börne– Thomas Mann vio una querella de fondo que se desplegaría en el siglo XX entre “el espiritualismo y el helenismo”.
Hablando de revolucionarios, Heine conoció a Marx en París, ¿no es así?
Fue la defensa de la libertad lo que lo unió a Marx, a ese Marx que acababa de llegar a París expulsado de Renania a principio de los cuarenta, y que no era comunista. Heine y Marx se profesaban un gran afecto, convivían familiarmente, las hijas de Marx le decían tío a Heine. Y Heine le salvó la vida a la pequeña Jenny Marx cuando tuvo un ataque espasmódico. Heine era veintiún años mayor, pero tenían varias marcas existenciales en común: judíos no judíos, renanos, exhegelianos, spinozistas (por su crítica a la religión, por su apego a la filosofía natural), pero lo que en verdad los unía era su condición de perseguidos. Casi podría decirse que Heine era el enemigo público número uno y Marx el número dos. En diciembre de 1843, cuando se conocen en París, Marx había perdido su puesto de editor en el Rheinische Zeitung y los libros de Heine estaban radicalmente prohibidos en Prusia y varios otros estados. Se necesitaban mutuamente. A Heine, que por entonces escribía poemas feroces contra el káiser, le venía bien el apoyo del joven radical para publicar en la prensa internacional sus artículos censurados en Prusia. Marx necesitaba propagar la adhesión del famoso autor. A instancias de Marx, Heine escribió un famoso poema en apoyo a la rebelión de los tejedores silesianos. Es un poema contra los tres poderes de la época (el clero, el rey, el Estado). ¿Sabes quién lo tradujo al castellano? Martí. Te leo un par de estrofas:
¡Maldito el falso Estado en que florece,
y como yedra crece
vasto y sin tasa el público baldón;
donde la tempestad la flor avienta
y el gusano con podre se sustenta!
¡Adelante, adelante el tejedor!¡Corre, corre sin miedo, tela mía!
¡Corre bien, noche y día,
tierra maldita, tierra sin honor!
Con mano firme tu capuz zurcimos;
tres veces, tres, la maldición urdimos:
¡Adelante, adelante el tejedor!
¿Qué pensaban uno de otro?
Marx toleraba el inocente liberalismo de su amigo porque después de todo era un poeta, y “así son los poetas”. Pero Heine sí vio con claridad la dimensión histórica de Marx. Genéricamente, aunque refiriéndose sobre todo a Marx, describía al grupo de los “grandes lógicos” alemanes exiliados como las mentes más brillantes y capaces de Alemania. “Estos doctores de la revolución son los únicos hombres vivos que quedan en Alemania y a ellos, me temo, pertenece el futuro.”
¿Me temo?
Sí, lo veía y lo temía. Nunca fue comunista. Escribió contra el comunismo. Le aterraba imaginar que esos “oscuros iconoclastas” tomaran el poder. Helenista de verdad, helenista como Goethe, temía que los comunistas arrasaran con la cultura y el arte: “los ruiseñores, esos cantantes inútiles, serán expulsados, y, ah, un tendero usará mi Buch der Lieder para hacer pequeñas bolsas y envolver café o rapé para las futuras matronas”. No le faltaba razón, si lo ves. Pero al mismo tiempo decía reservar al comunismo un lugar en su alma porque reconocía la justificación de sus reclamos materiales y porque detestaba más a “la otra voz tiránica”, la que había combatido su vida entera, la del nacionalismo teutomaníaco.
Me sorprende, otra profecía. Por lo visto escribía profecías con la facilidad con que escribía poemas.
También las colecciono: “¿Ha entendido usted, amigo mío, el significado de una comida? Quien lo capte comprenderá el verdadero motor de la humanidad.” O esta otra: “La revolución política de los alemanes procederá de la filosofía, cuyos sistemas se desdeñaron con frecuencia como un vacío escolasticismo.” La importancia radical del factor económico en nuestra vida, y la religión del marxismo, unidas y bien delineadas.
Heine, en esencia, previó el siglo XX.
Incluido el horror nazi; lo que no previó es el Estado totalitario comunista. Hay diferencias claras, entonces, con Marx. Heine libraba una guerra intelectual y poética en varios frentes: la monarquía, el feudalismo, el nacionalismo, la alta burguesía aristocrática, el jacobinismo radical y el comunismo. Y prefería la evolución a la revolución. Marx era un dialéctico historicista, un determinista económico, trabajó por la revolución integral, creía que “la violencia es la partera de la historia”. Heine –discípulo de Hegel– era un historiador de la cultura, un poeta de la historia o un historiador poético, pero no tenía un esquema histórico rígido ni creía en las dialécticas dizque científicas. No olvidaba las desigualdades económicas (escribió sobre ellas) pero le molestaban los “puños cerrados”. Ahora que hablamos de él, recuerdo una frase de Alfonso Reyes, ese Goethe mexicano: “Quiero el latín para las izquierdas.” Heine quería el griego para las izquierdas. ~