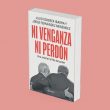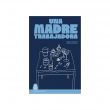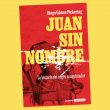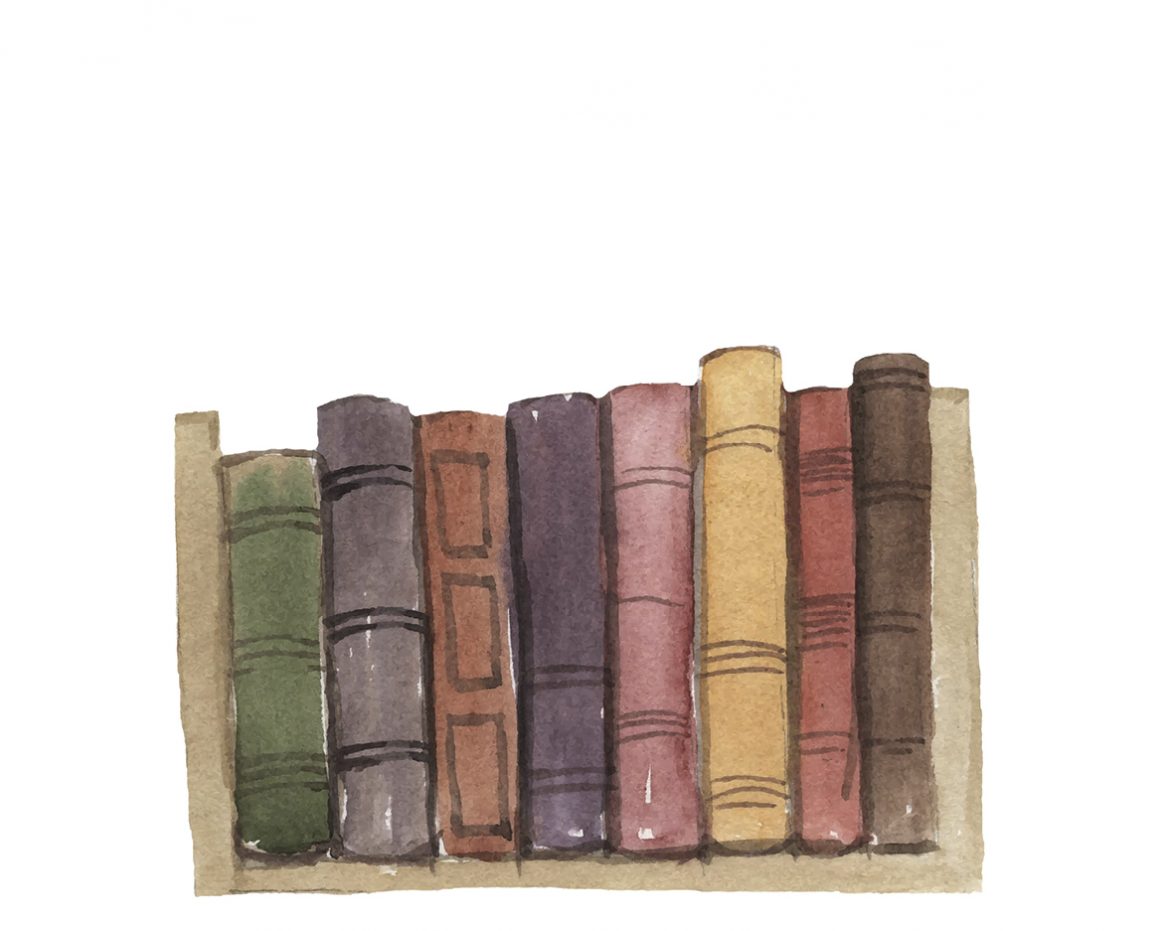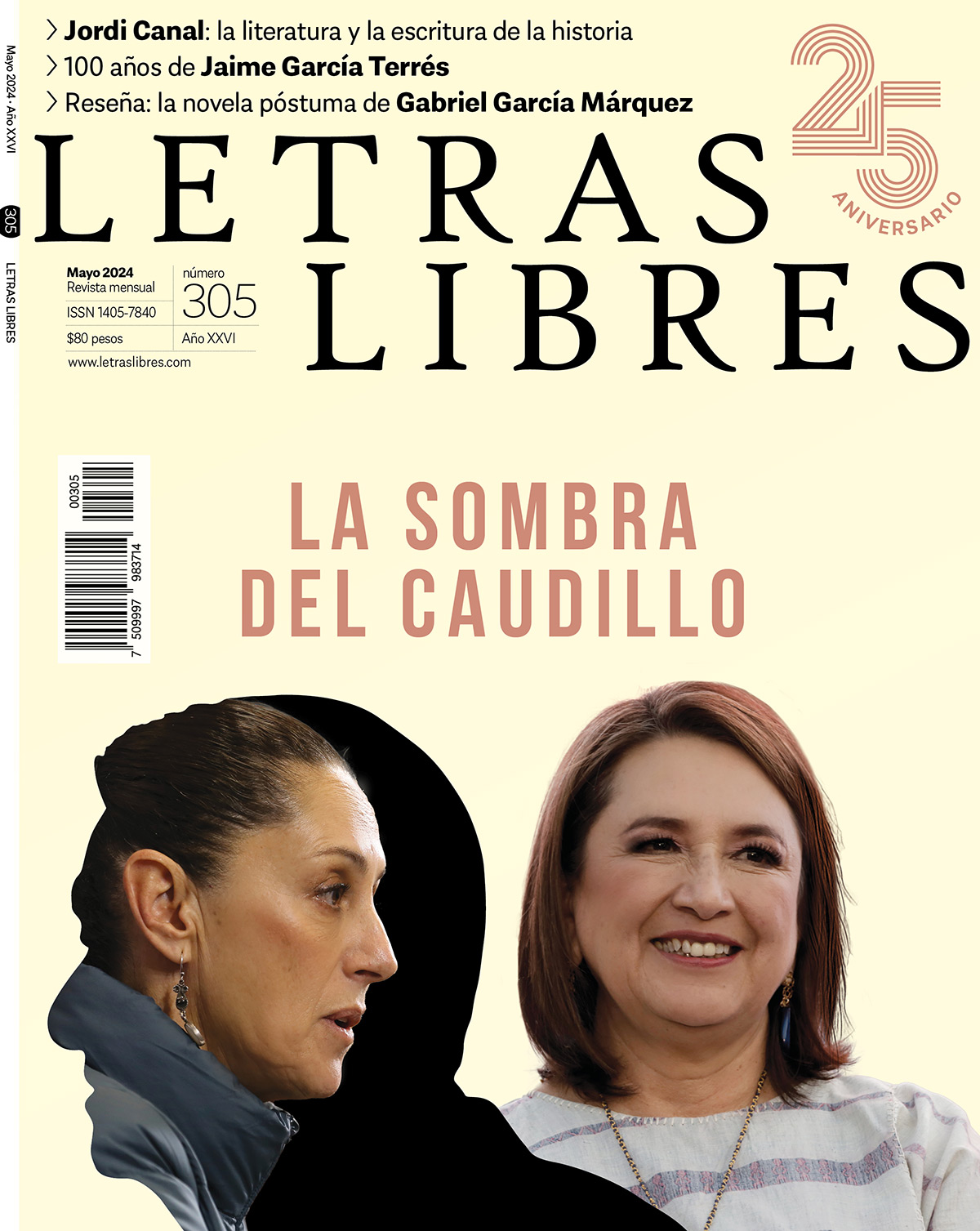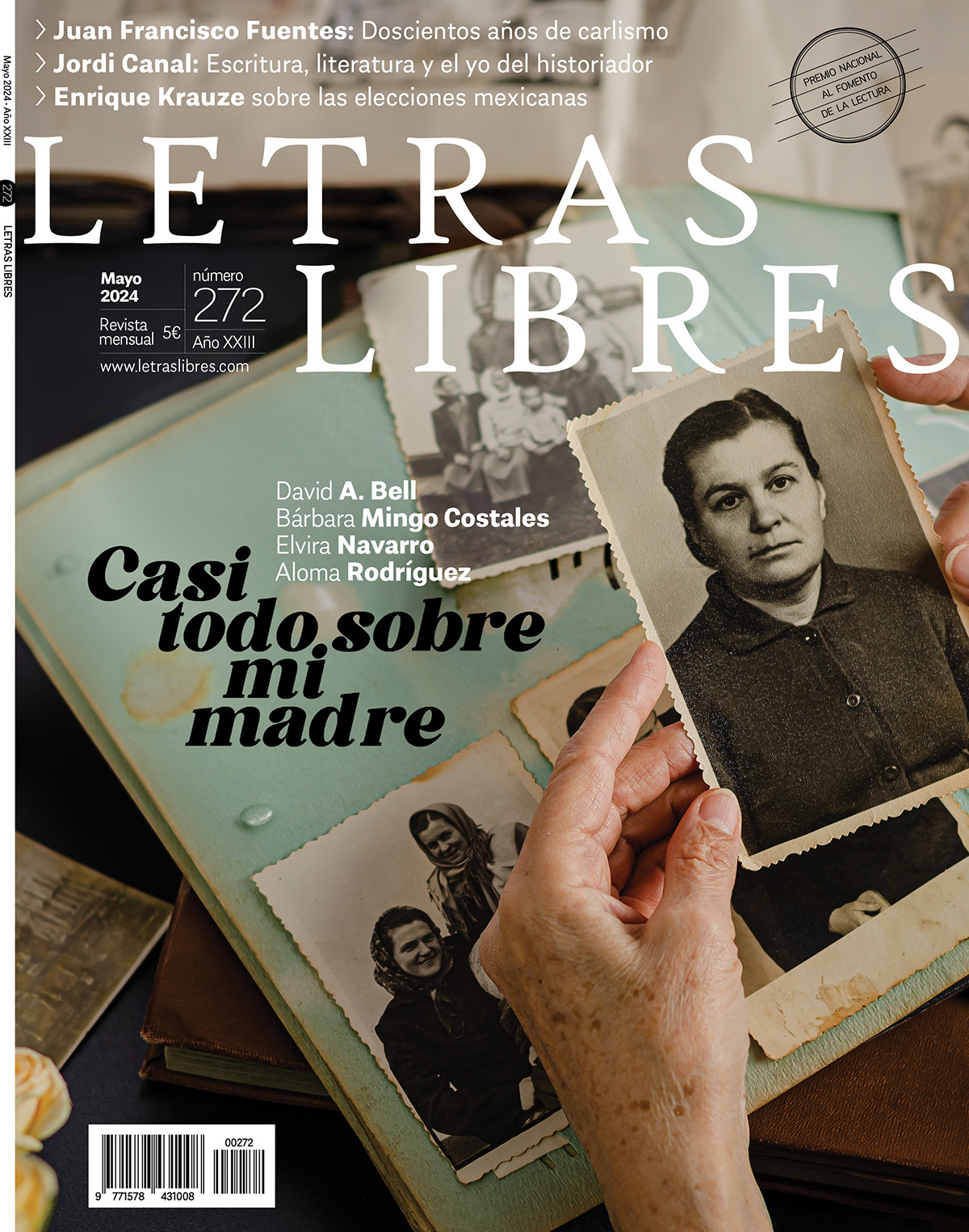Los historiadores españoles y latinoamericanos escriben normalmente bastante mal, aunque ya no vivamos por fortuna, a principios del siglo XXI, en épocas de feísmo extremo y total dejadez estilística. Existen, evidentemente, honrosas y meritorias excepciones. El problema no es exclusivo, sin embargo, ni de los historiadores ni tampoco de los que utilizan la lengua española. El sociólogo norteamericano Howard S. Becker, en su clásico libro Writing for social scientists (1986), reeditado y traducido en muchas ocasiones, asegura que “todo el mundo sabe que los sociólogos escriben muy mal” y, asimismo, que “algunos sociólogos muy reputados son notoriamente incomprensibles”. En Raccontare la storia. Generi, narrazioni, discorsi (2004), Silvio Lanaro afirma que los historiadores italianos escriben muy mal. Comoquiera que sea, no se trata de una cuestión nueva, pero tampoco demasiado vieja. Ya a mediados del siglo XX, en De la connaissance historique (1954), Henri-Irénée Marrou se refería a algunos historiadores –británicos, por más señas– que se esforzaban en escribir mal, sacrificando la elegancia y la corrección, para asegurarse así de ser tomados en serio.
En la inacabada Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, elaborada en la primera mitad de los años cuarenta, Marc Bloch recordaba que no existía ninguna contradicción en satisfacer al mismo tiempo la inteligencia y la sensibilidad del lector, e invitaba a no negar “a nuestra ciencia su parte de poesía”. No obstante, entre las décadas de 1950 y 1980, la extendida confusión entre el rigor y la seriedad, de una parte, y el aburrimiento y la dejadez literaria, de otra, resultó altamente perniciosa. A lo largo de casi todo el siglo XX historia y literatura han mantenido unas relaciones que pueden ser calificadas, como mínimo, de distantes. La voluntad de los historiadores de construir una disciplina propia, avanzar en la profesionalización y presentarse como científicos o científicos sociales conllevó al rechazo, más o menos explícito, de todos aquellos elementos que pudieran asimilar su trabajo al de los narradores literarios. En este sentido, historia y literatura no podían compartir nada o casi nada. Esta posición ha tenido efectos muy destacables en el campo historiográfico. En primer lugar, el abandono de la literatura como objeto de estudio y reflexión. La historia de la literatura constituye una materia que pertenece al terreno académico de la filología. No siempre las relaciones de esta con la historia, también como disciplina, han resultado plácidas. Las divisiones e intereses académicos no coinciden necesariamente con los intereses y caminos del conocimiento. Las novelas no son ni una fuente ni un motivo ornamental, sino productos literarios a los que resulta imposible aproximarse sin la debida sensibilidad. En segundo lugar, el descuido por parte de los historiadores, de forma inconsciente o plenamente intencionada, de los aspectos formales y conceptuales de la escritura. Una cuidada escritura constituía, en este sentido, uno de los principales peligros que podía acechar a la supuesta cientificidad de la historia. En mis años de formación universitaria escuché en muchas ocasiones sentencias del tipo “esto es literatura…” para referirse a textos de historia que, a juicio del emisor, presentaban problemas. Literatura era lo contrario de historia en todos los sentidos. Sin embargo, contraponer narración y argumentación es, como mínimo, tan equívoco como identificar narración y ficción, pues ni los dos primeros términos resultan excluyentes, ni los dos siguientes coinciden exclusiva y necesariamente. La obra de historia ideal –inalcanzable, por lo tanto, pero a la que debemos seguir aspirando siempre–, ha sostenido Krzysztof Pomian en Sur l’histoire (1999), es aquella que consigue satisfacer de forma equilibrada las tres exigencias siguientes: hacer saber, hacer comprender y hacer sentir.
La escritura forma parte, igualmente como la investigación en los archivos o las consultas bibliográficas, de la tarea básica del historiador. Y a ello necesita dedicar, en consecuencia, notorios esfuerzos. Los historiadores producen relatos –aunque no todos los relatos sean iguales ni tengan el mismo valor–; narran, a fin de cuentas. Como apuntara Roger Chartier en Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude (1998), el retorno al archivo y al relato ha reforzado la convicción entre los historiadores de que ellos también escriben textos, de que su discurso, al fin y al cabo, al margen de la forma, es siempre una narración. Escribir bien no significa esencialmente, aunque también, respetar las normas ortográficas y sintácticas. La escritura resulta inseparable de la reflexión e investigación históricas. Cuando el ya citado Silvio Lanaro explica por qué los historiadores italianos escriben muy mal, destaca como principal razón el hecho de no plantearse, ni en términos teóricos ni tampoco prácticos, la cuestión de la escritura como elemento constitutivo de la investigación y de su misma articulación conceptual. Cada historia necesita una particular escritura. Pueblo en vilo (1968) del mexicano Luis González y González constituye un precioso ejemplo de esta simbiosis entre el contenido y la forma escritural. Deberíamos añadir otra cuestión, frecuentemente obviada: cada público de historia necesita también una escritura particular. De hecho, no se elabora de la misma manera una tesis doctoral que un artículo de divulgación, o un artículo en una revista especializada que una obra de síntesis. Ni el tono ni el aparato de notas y de bibliografía ni la estructura ni los niveles de detalle pueden ser los mismos. Pensar en el lector no es un capricho.
Una cuidada escritura, adecuada siempre al público al que están dirigidos los textos, no afecta ni a la rigurosidad ni a la cientificidad, pretendida o no, del producto, sino todo lo contrario. Los historiadores no solamente deberían escribir para los historiadores. Las reflexiones de Odo Marquard resultan perfectamente aplicables a nuestro campo: “Los filósofos que solo escriben para filósofos profesionales actúan de un modo casi tan absurdo como actuaría un fabricante de calcetines que solo fabricase calcetines para fabricantes de calcetines.” Aunque no constituya el único problema que explique el fenómeno, resulta evidente que la suma de redactar pensando solo en los colegas –y, además, hacerlo mal– ha provocado que los historiadores, con alguna notable exclusión, se hayan quedado sin lectores. Y, evidentemente, el hambre de historia de la sociedad, para decirlo en las palabras de John Lukacs en The future of History (2011), ha pasado a ser saciada por otros colectivos, sobre todo por literatos y por periodistas.
La relación entre historia y literatura está cambiando afortunadamente, sin embargo, desde hace unas pocas décadas. Estos lazos han sufrido algunas transformaciones que merecen ser destacadas y analizadas: desde la irrupción de las tesis discursivas de Hayden White –y la supuesta reducción de la historia a un relato como tantos otros– hasta el enorme éxito de la novela histórica y la biografía, pasando por la aparición de propuestas nuevas de escribir historia o por la aproximación cada vez más decidida de los literatos a los libros de historia y de los historiadores a las novelas y otros productos literarios, más allá de la simple y simplista consideración de estos como fuente auxiliar o de segundo orden. La literatura ofrece –al historiador, entre muchos más– la posibilidad de acercarse al otro y de multiplicar las vidas. La filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum, en Poetic justice. The literary imagination and public life (1995), lo ha denominado imaginación literaria. A partir de una interesante lectura de Hard times (1854) de Charles Dickens, Nussbaum se plantea “la capacidad de imaginar en qué consiste vivir la vida de personas que podrían ser, dados algunos cambios circunstanciales, nosotros mismos o nuestros seres queridos”. La autora lo aplica, específicamente, al campo del derecho, a jueces, fiscales y abogados: la imaginación literaria como imaginación pública. Imaginar al otro, comprenderlo mejor, vivir la vida de otras personas, a fin de cuentas asegura una justicia más humana –la justicia poética, como recoge el título del libro– y, por ende, más justa. Sostiene Nussbaum que “la narrativa y la imaginación literaria no se oponen a la argumentación racional, sino que pueden aportarle ingredientes esenciales”.
En una entrevista publicada en 1982 en la revista italiana Lotta Continua, Adriano Sofri formulaba la pregunta siguiente a Carlo Ginzburg: “¿Qué aconsejarías a los muchachos que quieren dedicarse a la historia?” La contestación era muy interesante: “Leer novelas, muchas novelas”, afirmaba, sin demasiadas dudas, el historiador italiano. Las explicaciones que daba Ginzburg a fin de justificar esta respuesta eran las siguientes: “Porque la cosa fundamental en la historia es la imaginación moral, y en las novelas está la posibilidad de multiplicar las vidas, de ser el príncipe Andréi de Guerra y paz o el asesino de la vieja usurera de Crimen y castigo. Incluso los periódicos la incluyen más bien implícitamente, mucho más que suscitarla, y ello en la mejor de las hipótesis. Existe entonces el riesgo de un debilitamiento recíproco entre las propias noticias, o por el contrario, el hecho de dar por descontada una predisposición a esta imaginación moral. Muchos historiadores, por su parte, tienden a imaginar a los otros como si fueran iguales a ellos, es decir, personas aburridísimas.” Y, acto seguido, añadía: “La imaginación moral no tiene nada que ver con la fantasía, que prescinde del objeto y es narcisista –aunque puede ser, obviamente, óptima–. Esa imaginación quiere decir, por el contrario, sentir mucho más de cerca a ese asesino de la usurera o a Natasha o a un ladrón; un sentimiento que es, justamente, lo contrario del narcisismo.” Recuerdo que en una ocasión planteé en público esta cuestión en un congreso celebrado en Costa Rica y Roger Chartier me hizo observar que, para un historiador modernista como él, el teatro o la poesía podían resultar frecuentemente más interesantes que la novela. Tenía, sin duda, razón. Aunque Nussbaum y Ginzburg reflexionen sobre la imaginación a partir de los grandes novelistas del siglo XIX, sus conclusiones son aplicables a toda la novelística contemporánea, realista o no. Sea como fuere, no podemos dejar de insistir, como ha hecho acertadamente Dominick LaCapra, en la importancia de la lectura en el propio quehacer intelectual.
Una novela puede iluminar más adecuadamente, en ocasiones, un aspecto del pasado que cien documentos. Ello resulta especialmente evidente a la hora de acercarnos a los individuos, a los auténticos actores de la historia, que quizás han sido excesivamente olvidados en algunos momentos a favor de las estructuras, ya sean sociales o económicas, culturales o políticas. Las actitudes, reacciones, emociones o sentimientos, por ejemplo, frecuentemente inalcanzables para el historiador a partir del trabajo con sus fuentes más habituales, pueden ser a veces reconstruidas o, si se quiere, imaginadas a partir de la literatura. Los ejercicios de imaginación resultan, en este sentido, fundamentales. En el prólogo de 1923 a la segunda edición de la novela Paz en la guerra (1897), ambientada en la segunda guerra carlista (1872-1876) en la región de Bilbao, apuntaba Miguel de Unamuno: “En lo que se pensaba, se sentía, se soñaba, se sufría y se vivía en 1874, cuando brizaban mis ensueños infantiles los estallidos de las bombas carlistas, podrán aprender no poco los mozos, y aun los maduros de hoy.” Seguir las aventuras de Pedro Antonio, Josefa Ignacia y su hijo Ignacio, Gambelu, el tío Pascual y la familia Arana permite imaginar un mundo y sentir muy de cerca a los carlistas y a los liberales vizcaínos. Algo tiene que ver todo eso con la intrahistoria, es decir, en palabras unamunianas, con la vida silenciosa de los hombres. No otra cosa podría decirse, por ejemplo, de la fraternidad de Jean Macquart y Maurice Levasseur en el marco de la guerra franco-prusiana (1870-1871), Sedán y la Comuna de París en la gran novela La débâcle de Émile Zola, publicada en 1892. En las novelas se encuentra, según Mario Vargas Llosa, un claro reflejo de la subjetividad de una época. Evidentemente, lo que en ellas resulta verdadero –verdad en las mentiras– se convierte, a lo sumo, tras un riguroso proceso de crítica y análisis histórico, en hipotéticamente verosímil. De esta manera avanza, la mayor parte de las veces, la disciplina histórica.
Literatura e historia comparten una frontera muy permeable en la que, incluso, algunas obras excelentes se instalan conscientemente. En las novelas el historiador puede encontrar ideas, modelos, inspiraciones o recursos para aplicar a su propio trabajo. La novela no es solamente el paraíso de los hombres y mujeres de carne y hueso, sino también la meca del yo narrador. Dos libros exitosos y publicados en los últimos lustros nos sirven de muestra: HHhH (2010) de Laurent Binet o El impostor (2014) de Javier Cercas. El atentado contra Heydrich –HHhH, iniciales alemanas de las palabras de la frase “el cerebro de Himmler se llama Heydrich”– y la impostura de Enric Marco –ni deportado ni, entre otras cosas más, prisionero en un campo nazi– conforman, respectivamente, los asuntos de dichos libros. “¿Qué puede ser más vulgar, en realidad, que un personaje inventado?”, se pregunta, en un pasaje de la obra, el narrador de HHhH. De Cercas resulta necesario citar también Anatomía de un instante (2009). Trátase de novelas de no ficción. O, expresado de otra forma, de encuestas literarias de la historia. No deseo olvidarme aquí de una obra magnífica de esta misma naturaleza, pero con forma biográfica: Limónov (2011) de Emmanuel Carrère. La novela constituye también una forma de conocimiento del pasado y del presente. Como escribiera Henning Mankell, como colofón de El hombre inquieto (Den orolige mannen, 2009), la novela que termina con Kurt Wallander sumido progresivamente en la oscuridad, acompañado por su hija Linda, policía como él, y su nieta Klara: “Como la mayoría de escritores, escribo para que el mundo resulte más comprensible, al menos en cierta medida, pues la ficción puede superar en ocasiones al realismo documental.” Historia y literatura no se presentan ya como opuestas, sino como complementarias en tanto que maneras, tan distintas como cercanas, de conocer e interpretar el pasado y el presente.
Repensar y mejorar la escritura de la historia constituye uno de los principales retos de esta disciplina en el nuevo siglo que inauguramos hace algo más de cuatro lustros. Las vías, las estrategias y las modalidades resultan múltiples. Podría ser una de ellas replantear el papel del yo del historiador en los textos. Aunque la escritura en forma impersonal se haya erigido en norma infranqueable, quizá ha llegado el momento de insistir en que otras maneras de narrar son posibles e, incluso, en muchos casos, más adecuadas. El historiador es, en el fondo, actor de la historia que reconstruye. No es el actor principal ni el centro, pero su yo influye en el producto. Invocar la objetividad no es necesariamente pertinente en este caso. La presencia del yo del historiador en los textos puede constituir, incluso, un acceso por vía subjetiva a una mayor objetividad. El resultado final de un artículo o de un libro depende, entre otras cosas, de las decisiones tomadas por el profesional: acudir o no a unos archivos, leer de una u otra manera los documentos, optar por una u otra vía interpretativa. El azar juega, asimismo, un papel en ocasiones fundamental. Visitar un archivo o una biblioteca –y no otros, pongamos por caso–, condicionado por factores de posibilidad, accesibilidad o materialidad, marca los resultados de una investigación. La claridad y abasto de la catalogación u ordenación resultan, asimismo, elementos decisivos. Cierto es que la relación del historiador con los documentos ha cambiado sensiblemente en la época de internet. Hoy, sin duda, aparece como más importante la capacidad de procesar y verificar informaciones y de controlar su multiplicación que la voluntad acumulativa. De todas maneras, nuestras decisiones y nuestras oportunidades influyen sobre el producto. Un yo aparentemente inexistente a través de la impersonalidad de la escritura no oculta que estamos ante una actividad humana, con frecuencia personal e individual. No reconocerlo, ¿es un signo de objetividad? Todo lo contrario, a mi modo de ver. Contar el propio proceso de concepción, investigación, interpretación y elaboración de una obra no resulta, en consecuencia, baladí. Así lo hizo, por ejemplo, Carlos Gil Andrés en Piedralén. Historia de un campesino. De Cuba a la Guerra Civil (2010), un libro en donde, al mismo tiempo que se da forma a la vida del personaje principal –el campesino Manuel María Jiménez Sainz, un hombre anónimo que dejó pocas trazas en los archivos–, se cuenta el propio proceso de reconstrucción histórica que el autor ha llevado a cabo. Las deudas intelectuales de Carlos Gil Andrés con Carlo Ginzburg, Emmanuel Le Roy Ladurie, Natalie Zemon Davis o algunos historiadores marxistas británicos resultan evidentes.
Con la introducción del yo no se pretende proponer una “historia subjetivista” o una “escritura subjetivista de la historia”, como ha denunciado, con algo de superficialidad, Enzo Traverso en Passés singuliers. Le “je” dans l’écriture de l’histoire (2020). El “Narciso historiador” no es más que un fantasma. Este historiador italiano se refiere, en especial, a las propuestas del francés Ivan Jablonka en L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales (2014) y en otras de sus obras. Dedica también bastante espacio en sus críticas al novelista Javier Cercas, al que acusa exageradamente de revisionismo postideológico. No se trata, en cualquier caso, de poner en el mismo nivel la historia contada y la historia del contador, ni tampoco al historiador y su objeto de estudio. Ni menos aún ejercer ningún tipo de presentismo. El presentismo –en una sociedad acelerada como la nuestra, desmemoriada, aunque reivindique constantemente la memoria– constituye el principal peligro que acecha hoy al historiador. Los excesos del yo me parecen tan aborrecibles como su simple ausencia. El equilibrio es, además de factible, deseable. En el fondo, el problema que subyace en las apreciaciones de Enzo Traverso es la confusión entre retorno del sujeto y giro subjetivista, entre el individuo como persona de carne y hueso y el individualismo como supuesta característica neoliberal. La frase final de su libro es elocuente: “no olvidemos que la historia está hecha sobre todo de y por ‘nosotros’”. El nosotros no deja nunca de ser, sin embargo, una suma de yoes. Como reza una de las definiciones más clásicas de la historia, la de Marc Bloch, esta disciplina se ocupa de los individuos –hombres, en el original– en el tiempo. Y la escribe un yo, que es el del historiador.
Como conclusión, quisiera de nuevo acudir a una novela para ejemplificar las múltiples posibilidades de inspiración que la literatura ofrece a los historiadores –y, evidentemente, viceversa–. En este caso, de manera específica, sobre la relevancia del yo en el proceso escritural. Lo mismo puede valer para la historia contada o explicada oralmente o a través de formas visuales, de la fotografía y el reportaje al cómic y el cine. En 2022 vio la luz Un tal González, del escritor y periodista Sergio del Molino. El González del título es Felipe González, político socialista y presidente del gobierno de España entre 1982 y 1996. Se trata de una novela, tal como el autor señala desde la primera página: “Esto no es un libro de historia, ni una biografía de Felipe González, ni una crónica periodística, ni un ensayo político. […] Aquí se novela una parte de la historia de España (de 1969 a 1997, con unas catas en el tiempo de escritura, los años 2018-2022) a través de quien fue el presidente que asentó la democracia y propició el cambio histórico más profundo y espectacular del país. Quien lo narra es un hijo de la democracia, un escritor nacido en 1979 que observa a la generación de sus padres.” En pocas frases, Sergio del Molino presenta su autoría y su escritura: género novela –aunque en algunos momentos se defina como un guionista de una película basada en hechos reales–, centrada en la historia española de la época de Felipe González, admiración por el personaje y perspectiva generacional. Añade además un elemento decisivo sobre la estructura de la obra, esto es, la combinación entre el tiempo narrado y, gracias a las “catas”, el tiempo escritural. Los nueve capítulos del libro trazan la historia del sevillano Felipe González desde 1969, en su aparición en el ambiente conspirativo antifranquista del exilio en el sur de Francia, hasta 1997, un año después de perder las elecciones generales frente al liberal-conservador José María Aznar. La estructura es cronológica. Entre estos capítulos introduce el autor cuatro “aproximaciones”, en las que nos traslada a su propio momento de concepción y elaboración del relato: el visionado de la entrevista de Pablo Motos a Felipe González en el seguidísimo programa de Antena 3, El hormiguero, en mayo de 2021; la asistencia a una mesa-debate entre Felipe González y José María Aznar en el Colegio de Arquitectos de la capital de España, en septiembre de 2018; su participación en una reunión del consejo editorial del Grupo Prisa, en el que el expresidente del gobierno de España fungía como miembro, en abril de 2019, y, por último, la reunión privada, en Madrid, con el protagonista de su trabajo en proceso, en marzo de 2022. La conclusión tras este último encuentro resulta básica para leer Un tal González: “El país que hizo Felipe es mi país, el que me ha hecho a mí.” El yo del narrador se introduce regularmente en la narración, aportando claves para la lectura de esta novela de la historia española. Si de la literatura, en este caso de no ficción, regresamos a la historia podremos afirmar que la explícita combinación de dos tiempos, uno pasado y otro presente, el de la historia y el del historiador, no constituye una distorsión subjetivista ni una merma del necesario rigor, sino una aproximación más verídica e, incluso, más modestamente ambiciosa a nuestro objeto de estudio. Primera y tercera persona no se me antojan en nada incompatibles en la escritura histórica.
Todas las anteriores reflexiones que he ido desgranando aquí, al hablar de la escritura histórica, de las relaciones entre historia y literatura o sobre el yo del historiador, no pretenden sugerir, en ningún caso, que el historiador es- criba novelas, sino que se plantee seriamente el tema de la escritura como elemento fundamental de una profesión basada en el rigor y la crítica. Que asuma como historiador, en definitiva, su condición de escritor. ~