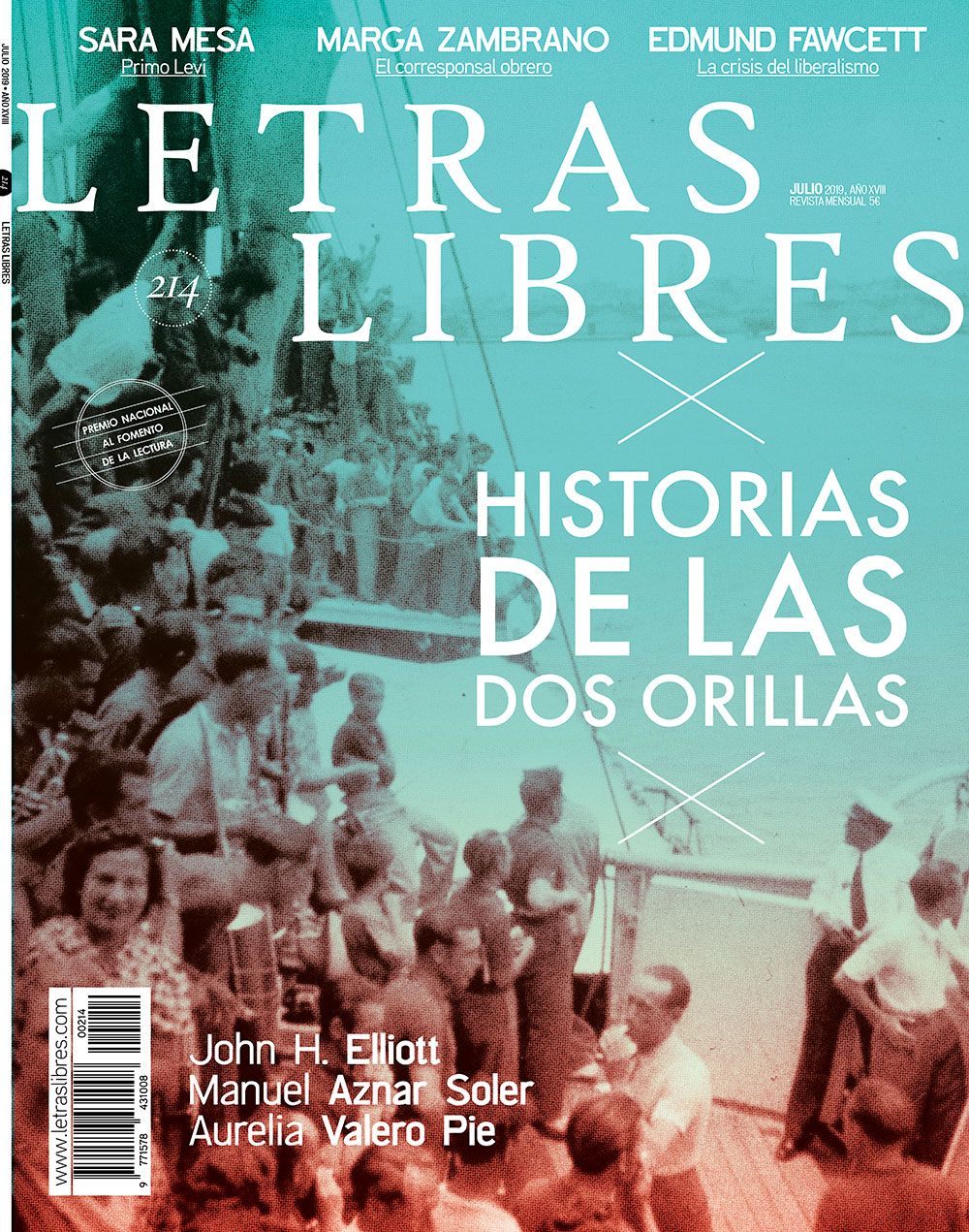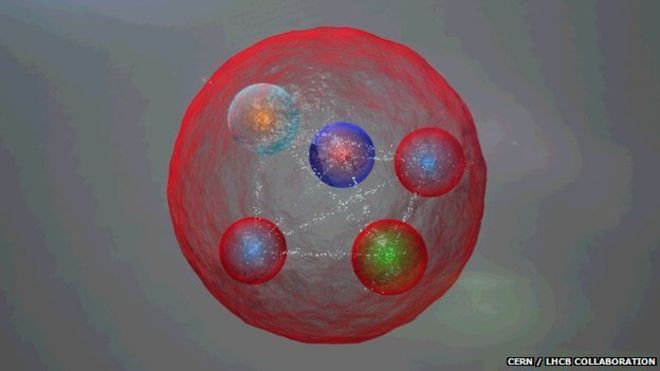En un breve texto de juventud Alfonso Reyes reflexionaba acerca de una práctica convertida en tendencia entre los escritores de sus días: la de dejarse acompañar en todo momento y lugar por un cuaderno de notas. En tanto signo de la aceleración en la vida moderna, en esas páginas se inscribía cualquier anécdota, gesto o detalle, sin permitir que el tiempo ni el intelecto mediaran entre la experiencia y la pluma. A ojos de Reyes, el principal problema del género radicaba, no solo en que leer y escribir se reducían a tareas sincopadas, sino en que el papel perpetuaba aquello que, por naturaleza, debía desaparecer con el alba. Por si fuera poco, advertía, la actividad de “ir apuntando cada uno de nuestros fugaces pensamientos ofrece el riesgo de todos los ‘narcisismos’, conduce a la desesperación y a la muerte. Quien a cada hora escribe lo que dice o lo que piensa decir, acaba por considerar la ‘nota’ como el objetivo supremo de su vida, y por enamorarse de todas sus ideícas. Ya no piensa, no habla, no escribe, sino en vista de su libro de notas”.
((Alfonso Reyes, “Los libros de notas”, en Obras Completas III, Ciudad de México, FCE, 1963, pp. 154-155.
))
Aunque el pathos, entre lastimero y burlón, que imprimió a sus palabras constituía poco más que un artificio literario, en esas líneas Reyes prestó su voz a quienes consideran la prosa discontinua o fragmentaria como una forma menor de escritura, un simulacro, un apoyo, quizás incluso un complemento, pero nunca, o muy rara vez, como un elemento de la obra mayor y así por derecho propio. Resulta por ello curioso advertir que, pese a tan duras invectivas, desde 1913 y hasta el año de su fallecimiento Reyes cultivara un tipo abreviado de escritura, mediante el cual fue registrando las impresiones del día a día. Sin requerir en apariencia un esfuerzo mayor, en esas entradas logró hacer frente al calendario y sortear los abismos de lo trivial y rutinario, con resultados tan provechosos que, según consignó en una ocasión, “continuamente dudo si transformar este diario de fechas en un cuaderno de apuntes, de reflexiones, de ideas. Lo que me detiene es el tiempo”.
((Alfonso Reyes, Diario III, 18 de junio de 1935, Ciudad de México, FCE, 2011, p. 228.
))
A esa sintética descripción responden los cuadernos que entre noviembre de 1936 y hasta el 9 de junio de 1969, víspera de su muerte, alimentó el filósofo José Gaos. Aunque hay indicios de que varias se perdieron o fueron destruidas, las quince libretas que subsisten, cuidadosamente conservadas en el archivo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la unam, ofrecen una clara evidencia de una práctica conducida con celo y de manera ininterrumpida a lo largo de más de tres décadas. (“Ningún testimonio como estos cuadernos –advirtió él mismo y con razón el 10 de julio de 1959– de lo ‘completo’ de mi ‘tiempo’ de actividad intelectual.”) En esas páginas fue apuntando argumentos y conceptos, observaciones acerca de sí mismo y sobre los demás, opiniones inspiradas en la coyuntura, proyectos de estudio y referencias de lecturas. Por la naturaleza del género, a nadie sorprenderá encontrar intercalados pensamientos abstractos y reflexiones profundas con interminables listas de autores, obras y pendientes diversos, pasajes tachados y anotaciones al vuelo. A esa pluralidad de objetos y funciones en parte se debe que esas libretas no se ajusten por completo a las definiciones comúnmente asociadas con el diario íntimo, considerado en los estudios especializados sobre la materia como una práctica estabilizadora y una rutina periódica con potencial terapéutico, capaz de restaurar el sentido del yo; sin excluir esas características, por su amplitud y objetivos inmediatos, más justo parece designarlos como notas de trabajo o, según la afortunada expresión de Reyes, “cuadernos de ideas”.
A la vez un itinerario filosófico, un retrato personal y el testimonio de una época, ese conjunto de inscripciones se encuentra actualmente en proceso de edición como parte de la serie Obras completas de José Gaos que desde hace casi cuarenta años se ha venido publicando en la colección Nueva Biblioteca Mexicana de la Universidad Nacional. De prescindir del mero imperativo de exhaustividad, el gesto de incluir esos cuadernos en aquel vasto proyecto editorial exige interrogarse sobre su fundamento y conveniencia, dado que implica colocarlos en condiciones de igualdad con los libros, ensayos y trabajos elaborados con un mayor espíritu de sistema y cierta esperanza de trascendencia. Por lo demás, la pregunta adquiere particular relevancia cuando se recuerda que, en el campo de la filosofía, entendida tradicionalmente como una búsqueda de la verdad, se tiende a trazar una línea estricta entre la vida y la obra de un autor, sin intermediarios. Ello significaría que libretas como las recién descritas, en su carácter contingente, histórico y temporal, desempeñan un papel secundario y prescindible frente a escritos concebidos con aspiraciones de universalidad.
A esos rasgos tal vez responda que, pese a que algunos de los mayores filósofos del siglo XX figuran entre sus practicantes, se trate de Edmund Husserl, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger o Hannah Arendt, el dietario filosófico constituye un género poco cultivado, al menos hasta donde la imprenta nos puede dar noticia. El desconocimiento se amplifica debido a que, a diferencia de los diarios íntimos y los diarios literarios, los de corte filosófico han recibido muy poca atención, quizás por carecer, precisamente, de las dos principales notas que interesan a los estudiosos del género diarístico: en el caso de los diarios íntimos, una práctica originada en el sentido común y en la vivencia cotidiana, y, por ende, un registro representativo de un grupo, de un momento o, incluso, de la humanidad en su conjunto; en el caso de los diarios literarios, unas páginas que revelan tanto los entresijos de la personalidad como las estrategias de quienes se han destacado por la calidad de su escritura. Sin la posibilidad de extraer conocimientos sobre la identidad o la memoria colectivas ni de disfrutar, salvo en raras excepciones, con el remanso de una buena prosa, los diarios filosóficos suelen convertirse en el último reducto del especialista, quien, tras haber agotado la obra publicada de un autor, se vuelve hacia sus márgenes movido por cierta escrupulosidad de oficio.
Ahora bien, ¿basta la capacidad de satisfacer el espíritu de método para poner a circular cientos de páginas escritas al ritmo de las horas que pasan? Como una posible respuesta podría invocarse el argumento que José Gaos inscribió en una hoja suelta, al reflexionar, a partir de su propia experiencia, sobre el peso de la escritura autobiográfica: “Si el autor interesa por algo –sostuvo en unas líneas fechadas en enero de 1940–, interesa por todo, interesa todo lo de él. No solo lo que él haya querido, quiera publicar. Todo lo inédito dejado tal con más deliberada intención, dejado por no haber tenido ocasión, tiempo, idea urgente in extremis, de no dejarlo…” Aunque autoriza de manera explícita para entregar a la imprenta todos sus manuscritos, el razonamiento de Gaos supone que el valor de registros como los cuadernos de ideas es siempre secundario y solo por derivación. Desde esa óptica, consultar sus escritos personales únicamente adquiriría relevancia por el lugar que él mismo ocupó en el campo filosófico al mediar el siglo XX y nunca a la inversa. Si a ello se añade la tendencia a comprender los papeles privados a la luz de la obra mayor, por la que se suele entender la suma de trabajos elaborados con sistema y publicados con la venia del autor, entonces se confirmaría que editar sus libretas de apuntes representa, en realidad, un acto por completo accesorio.
Quien los lea con detenimiento no dejará de advertir, sin embargo, que lejos de representar un pasatiempo o un suplemento marginal, los cuadernos de José Gaos constituyen un segmento imprescindible de su pensamiento y actividad intelectual. Una prueba radica en que su forma varía en función del proyecto filosófico en curso, de cuyas características emergen por lo menos tres etapas distintas. La primera corresponde al momento en que decidió probar ese tipo de escritura, en noviembre de 1936. Que esta fecha coincida con su traslado a París, adonde llegó en calidad de presidente de la Junta de Relaciones Culturales de España en el Extranjero, no resulta en modo alguno casual. Por el contrario, no hace falta perspicacia alguna para entender que, ante una ola de emociones e impresiones, pero carente de interlocutores de confianza, las páginas de esos cuadernillos cumplieran objetivos diversos, desde ofrecer simples hojas de trabajo y un apoyo esporádico para la memoria, hasta prestar una oportunidad para expresarse sin trabas y dar cauce al sentimiento. Como ejemplo del tono y tenor que siguieron sus meditaciones por aquellos días sirvan las palabras con que inauguró esa libreta inicial. Con fecha del 17 de noviembre de 1936 y con el título “Gide. Retour de l’urss”, escribió:
Es el primer libro de Gide que leo. En conjunto me ha parecido: 1˚ libro de un pensador mediocre, tópico […]; 2˚ una muestra más de la irresponsabilidad del intelectual, según la expresión, no sé si también el concepto empleado el otro día por Ortega en su conversación en el Hôtel de Calais conmigo: decepcionarse de las cosas porque la realidad no responde a la idea […]; 3˚ un libro maligno: en posición de simpatía, dando golpes malignos, perfectamente calculado, compuesto […] bajo la apariencia de impresiones desordenadas y rápidas e incompletas.
Muy poco en esas líneas nos recuerda que por aquel entonces Gaos actuaba como funcionario de un país en guerra y, sin embargo, ello no significa que el contexto histórico y político desapareciera bajo la luz del escritorio. Fiel a su propio modus vivendi, la circunstancia se define a partir del diálogo y del intercambio de ideas, en este caso nada menos que con su maestro José Ortega y Gasset, a quien buscaba acercar, a solicitud del gobierno español, con la causa y la bandera de la Segunda República. También aparece otro de los sellos distintivos de esos diarios, consistente en entreverar comentarios de ocasión con reflexiones y nociones de mayor alcance, como en el intento por definir los rasgos y las funciones del intelectual. Así, en ese ir y venir entre lo general y lo particular, entre el pensamiento y la experiencia, se van sucediendo instantáneas del autor y, desde luego, de un contradictorio siglo XX.
Unos cuantos años más tarde José Gaos se debatía ante su mesa de trabajo: necesitaba escribir con urgencia un libro que respaldara el gran prestigio como orador y profesor de filosofía que había adquirido desde su llegada a México en 1938. Además de satisfacer las esperanzas que creía depositadas en él, empezando por las propias, un estudio original, capaz de remover los cimientos de la disciplina, le permitiría justificar el recibimiento que le había deparado el gobierno cardenista y, al mismo tiempo, responder a las solicitudes de Alfonso Reyes, presidente de la Casa de España, quien de tiempo atrás le pedía ofrendar una obra a la institución donde ambos laboraban. Ante tamaños compromisos y presiones, en el transcurso de 1940 Gaos se sentó con la pluma en la mano a intentar concebir un texto redentor, aquel que lo justificaría y lo consagraría a ojos de sus contemporáneos. El resultado fue un centenar de apretadas páginas, algunas escritas con letra menuda, que dan cuenta del empeño por componer sus entonces llamadas “Jornadas filosóficas”. En ellas condensaría su propia trayectoria y experiencia en el ejercicio del filosofar y, por extensión, cubriría una historia del pensamiento y la cultura occidentales. A caballo entre la vida y la escritura, resulta natural que esos apuntes oscilaran entre la forma del diario y la del ensayo, a tal punto confundidas que Gaos consideró disolverlas en una sola:
La reflexión sobre el “diario” –anotaba un día de enero– me ha traído a concluir que la obra que necesito escribir y confío en escribir es un diario, y por tanto que no necesito proponerme llevar uno o resolverme a llevarlo, sino que no puedo menos de llevarlo […].
Naturalmente, lo anterior conduce a: todos los libros, el mismo título: libro = diario.
En efecto. Si diario = el libro único, entero, de la vida de un autor, todos los “libros” = “diarios” podrían llamarse por el nombre del autor.
Entre fuertes amarres y bajo el peso de las expectativas, el proyecto naufragó sin llegar siquiera a levar el ancla. De sus vestigios, no obstante, Gaos construyó sus obras de madurez, las cuales comenzaron a salir a flote hacia finales de los años cincuenta. Curiosamente, a la par de sus continuos esfuerzos por elaborar un tratado extenso y sistemático, por esas fechas entabló una nueva relación con sus cuadernos de ideas, convertidos en un espacio de recogimiento para practicar el arte del pensamiento breve y conciso, aquel que, como destilado de experiencia, concentra enseñanzas de alcance universal. “He sentido por primera vez –confesaba en ese sentido el 27 de julio de 1959– el deseo, modesto, sin más pretensiones, de evitarles a otros las penas que me han apenado, publicando un pequeño consejero en aforismos.” Así lo hizo en varios estrechos volúmenes, titulados respectivamente 10%, 11% y 12%, en alusión explícita al número de entradas que, en términos porcentuales, pasaron de sus cuadernos a la mesa del editor. A juzgar por sus anotaciones, pocas actividades le produjeron mayor placer que la de llenar con caligrafía fina aquellas páginas de máximas, sentencias y observaciones agudas, todas ellas tan imbricadas con su filosofía que incluso la definió por esos días como un “realismo esencialista: de las cosas de mi vida hago aforismos” (1 de mayo de 1960).
“Hay autores cuya obra maestra es la correspondencia, que aborrezco, o/y el diario –que vienen a ser estas anotaciones”, afirmó José Gaos en alguna ocasión. Y es que, al mirar hacia atrás y hacer el balance de su vida, estimó que, al lado de sus Confesiones profesionales, su pensamiento original se condensaba todo en “De la filosofía, algún trabajo más y estos cuadernos, de que son oriundas las publicaciones de ‘aforismos’” (8 de abril de 1962). Aunque un autor no constituya forzosamente el mejor juez de su propio legado, esas palabras brindan más que un indicio del valor que prestó a sus cuadernos y el lugar que ocuparon en su quehacer intelectual. Al registrar sin pudor ni complacencia sus ideas, opiniones y emociones, Gaos nos dejó un testimonio excepcional de un modo de ser, de hacer y de pensar. A ello se debe que no sustenten ni precedan su obra, a la manera de una prótesis o de un borrador, sino que constituyan una parte indispensable, como un tronco o una matriz.
El 9 de junio de 1969, entre reflexiones sobre el idealismo y el realismo, junto con sus respectivos corolarios en cuanto a la concepción de lo existente, escribió en su cuaderno de ideas: “Esta madrugada, en un insomnio, me di cuenta de que he dejado de atormentarme con exámenes de conciencia y oraciones –desde que concluí que es inútil pedir que ‘Dios’ [haga] o [deje] de hacer sin que atisbemos relación regular alguna con nuestras peticiones, que basta agradecer los bienes ‘recibidos’.”
Unas horas después había fallecido. A la posteridad legó un ejemplo de probidad y los numerosos escritos que conforman los dieciocho tomos publicados hasta la fecha de sus Obras completas. Por su interés intrínseco y su carácter extraordinario –uno de los pocos dietarios filosóficos que se conocen y más aún en español–, a esos volúmenes se sumarán en un futuro no muy lejano sus cuadernos de trabajo. Estos nos recuerdan que queda todavía mucho por conocer y valorar acerca de la vida y la obra de José Gaos –muerto exactamente hace medio siglo–, al igual que sobre el exilio del que formó parte y cuyo ochenta aniversario se conmemora en estos días. ~
es doctora en historia por El Colegio de México. Es autora de José Gaos en México. Una biografía
intelectual, 1938-1969 (El Colegio de México, 2015).