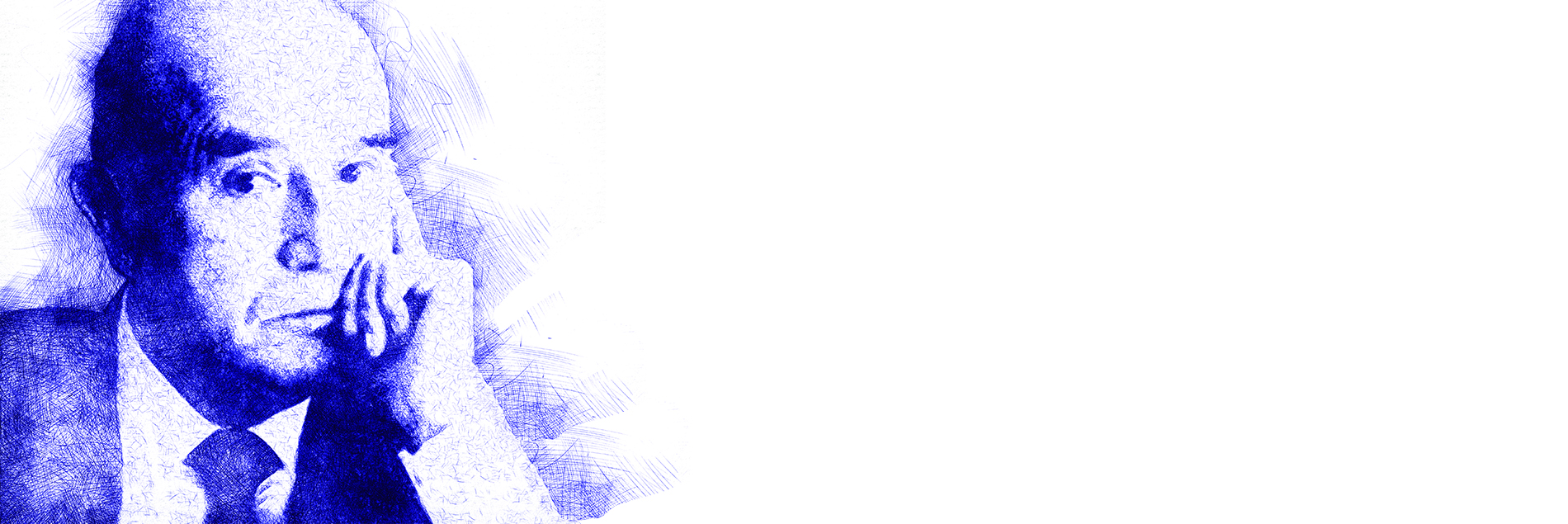Al tratar de distinguir el rasgo definitorio de la vida y obra de mi padre, José Luis Martínez (1918-2007), me parece que habrá que señalar su temprano y hondo gusto por la lectura, que le dio su sensibilidad literaria, el don de la escritura y el deseo de transmitir dicho gusto, que entraña una voluntad de servicio a la sociedad. Mi padre recordaba las oraciones y canciones que le cantaba y susurraba su madre Julia Rodríguez Rodríguez y su nana Guadalupe Rodríguez, en su natal Atoyac, Jalisco, y las lecciones de literatura de los maestros don Gabino y don José Ernesto Aceves, padre e hijo, en el Colegio Renacimiento de Ciudad Guzmán (Zapotlán), que le dieron el gusto de leer, no solo a él sino también a su condiscípulo Juanito, Juan José Arreola. Los niños José Luis y Juan José congeniaron, y crearon fantásticos mundos imaginarios, como el culto a la Babucha, con sus creencias, lenguajes y ceremoniales, o la representación teatral que idearon para la clase de historia sobre la Conquista, en la que mi padre representó al sumo sacerdote mexica. Este encuentro con el genio fabulador de Arreola debió dejar una marca indeleble en mi padre, quien se fue a Guadalajara en 1930 y lo perdió de vista, hasta que en 1943 leyó en la revista jalisciense Eos el cuento “Hizo el bien mientras vivió”. En ese momento el joven crítico Martínez supo reconocer el oficio y la original voz de aquel autor, a pesar de que aún no sabía que se trataba de su amigo de la infancia. Estas enseñanzas fructificaron en el joven Martínez, cuya dotada mente era atribuible a cierto genio familiar, visible en la creatividad de su hermano menor, Juan Martínez, poeta y pintor místico, y de varios parientes. Ya su abuela materna Isabel Rodríguez decía que José Luis iba a ser poeta. En Guadalajara primero y en la Ciudad de México después, mi padre emprendió con su amigo, el nayarita Alí Chumacero, maratónicas y gozosas jornadas de lectura. Absorbieron la cultura del momento y compartieron gustos y modos. Y los libros que no conseguían, los copiaban a mano –Alí transcribió el Romancero gitano, por ejemplo–. Así comenzaron a formar sus bibliotecas, que, con el tiempo, llegaron a crecer y se conservan hoy en la Biblioteca de México.
Mi padre se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de México, por insistencia de su padre, el doctor Juan Martínez Reynaga. Pronto abandonó dichos estudios, para no desatender sus labores en la Facultad de Filosofía y Letras, donde había comenzado a dar clases, sin haberse recibido. Mi padre fue determinante para la creación de la materia de literatura mexicana, que hasta entonces solo se enseñaba como parte de la de literatura española. Además, para completar los gastos, daba clases en el recién creado Colegio de México y en la Universidad Femenina. Por entonces mi padre, Chumacero y su amigo Jorge González Durán comenzaron a publicar en revistas importantes de la época: Letras de México (1937-1943) y El Hijo Pródigo (1943-1946), que dirigía Octavio G. Barreda, y Tierra Nueva (1940-1942), que ellos mismos fundaron, junto con el filósofo Leopoldo Zea. Tierra Nueva recibió el apoyo de la Universidad y el padrinazgo de Alfonso Reyes, que también la bautizó. Al igual que sus amigos, mi padre escribió poemas, pero, deslumbrado por la poesía de Octavio Paz, prefirió dedicarse a lo que sabía hacer mejor: la crítica y el ensayo literario.
Desde sus primeros ensayos mi padre mostró un excepcional gusto literario, una capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo no tan bueno que supo expresar con claridad, incluso cuando se trataba de las obras de sus amigos. Mi padre escribió críticas y balances sobre los libros que iban apareciendo, particularmente en México, y dio muestras de una independencia de juicio comparable a la que hoy reconocemos en Christopher Domínguez Michael. Continuó sus estudios sobre la literatura mexicana del siglo XIX y la primera mitad del XX, y no menores fueron sus contribuciones a la teoría literaria, como lo demuestra su ensayo “La técnica en literatura”.
A finales de 1943, el poeta Jaime Torres Bodet ocupó el cargo de secretario de Educación Pública y le pidió al joven Martínez que lo auxiliara como secretario particular. Al enterarse de que mi padre había aceptado el ofrecimiento, Octavio Paz le reprochó que traicionara la literatura para entrar al gobierno, que él consideraba la “mentira de México”. Sin embargo, el momento era ingente: el censo de 1940 había mostrado que la mitad de la población del país no sabía leer. ¿Qué sentido tenían la crítica, las revistas y el mundo literario, frente a esta realidad? Mi padre se comprometió de manera completa con Torres Bodet en la campaña alfabetizadora, y lo impresionó su concentración en el trabajo, su rigor intelectual y su compromiso social de raigambre vasconcelista. A partir de entonces mi padre entendió que, en el México de su época, un escritor no podía limitarse solo a escribir y tenía también que dedicar parte de sus esfuerzos al servicio público. Esta fue la figura que representaron en su vida otros maestros suyos como Alfonso Reyes y Agustín Yáñez. Más adelante, en una entrevista con Elena Poniatowska, mi padre expresó su desesperación ante el atraso cultural del país y dijo que debería volverse maestro rural. No lo hizo, pero toda su intensa actividad como escritor y funcionario estuvo marcada por esta exigencia.
El paso de mi padre de crítico a historiador de la literatura se dio en 1946, cuando Torres Bodet quiso culminar los tres años de su gestión en la sep con un gran libro, México en la cultura, que resumiera el desarrollo de las artes y las ciencias en México. Para tal propósito encomendó una serie de capítulos a los mejores exponentes de cada disciplina: entre otros, a Salvador Toscano, el arte prehispánico; a Manuel Toussaint, el arte colonial; a Justino Fernández, el arte contemporáneo; a Carlos Chávez, la música; a Ignacio Chávez, la medicina; a Silvio Zavala, la historia; a Alfonso Reyes, las “letras patrias”. Don Alfonso, agobiado de trabajo, alcanzó a escribir la parte sobre la literatura prehispánica y colonial, pero ya no se sintió capaz de continuar del siglo XIX en adelante. Entonces le pidió a su joven amigo José Luis –que en ese momento trabajaba en la edición de la obra junto a Alí Chumacero– que se encargara de esos apartados, por los cuales recibiría el crédito correspondiente. Mi padre escribió su parte en una semana y Reyes procedió a corregirla y a incorporarla a su capítulo. La experiencia no fue del todo grata: el fruto de sus años de intensas lecturas quedó integrado a un capítulo que Reyes no había tenido tiempo de concluir, pero sí de firmar. Mi padre se resignó, pero su esposa Amalia Hernández, la gran bailarina y coreógrafa, le escribió una airada carta de protesta a Reyes. Don Alfonso reaccionó al principio con irritación, según consigna en su Diario, pero al día siguiente le envió una ponderada y justa carta a Torres Bodet en donde proponía que el capítulo sobre las “letras patrias” quedara dividido en dos: uno firmado por él y el otro por mi padre, cuyos cortos veintiocho años contrastaban con el promedio sesentón de los demás autores. No se produjo un distanciamiento y don Alfonso y mi padre se propusieron reunir sus respectivos capítulos, enriquecerlos y publicarlos como una historia de la literatura mexicana. Don Alfonso no ocultó sus diferencias de criterios y el libro conjunto no se concretó. En 1948, Reyes publicó su parte con el título de Letras de la Nueva España. Mi padre no tuvo prisa por publicar su trabajo.
Cuando Torres Bodet dejó la sep en 1946 mi padre se quedó sin trabajo y don Alfonso influyó para que fuese contratado como secretario de El Colegio Nacional, institución donde permaneció, con interrupciones, hasta 1952. El trabajo administrativo era demandante y mi padre se ocupó de la edición de las Memorias y de varios libros, pero pudo continuar sus lecturas en la bien dotada biblioteca del Colegio. Por esos años, emprendió una serie de trabajos notables, entre los que destaca su participación, al lado de Agustín Yáñez, en la edición de las Obras completas de Justo Sierra. En 1949 editó los artículos de crítica literaria de Ignacio Manuel Altamirano, en tres volúmenes, y la poesía de Manuel Acuña, en uno, ambos dentro de la Colección de Escritores Mexicanos de Porrúa. Los textos de todas estas ediciones –así lo recalcó mi padre– tuvieron que copiarse a mano de las revistas y los libros originales, con letra legible para que la entendieran los tipógrafos.
Al tiempo que realizaba esa labor, mi padre continuó su atención sobre el siglo XX y finalmente concluyó en 1949 y 1950 los dos tomos de su libro Literatura mexicana. Siglo XX, y en 1955 dio a la imprenta La expresión nacional. Letras mexicanas del siglo XIX. Los dos libros comparten un orden semejante, pues ambos incluyen un ensayo general, atento a los géneros, las tendencias y las generaciones, estableciendo, como lo vio José Emilio Pacheco, el esquema de la literatura mexicana que hasta la fecha usamos; y ambos incluyen una segunda parte con artículos sobre autores particulares, que antojan a la lectura. En 1958 publicó una antología en dos tomos de El ensayo mexicano moderno, en donde reivindicaba la dignidad literaria del género.
En París (1963-1964) descubrió las ediciones francesas de obras completas bien cuidadas y anotadas de la colección de la Pléiade, y se propuso una edición con los mismos criterios para un autor mexicano importante, que sirviera de modelo. Así nació Obras de Ramón López Velarde, que el FCE publicó en 1971. En 1972 escribió la biografía de Nezahualcóyotl, siguiendo los consejos del joven sabio Miguel León-Portilla; por esos años, también quedó fascinado por la historia mexicana del siglo XVI y se identificó con el gran historiador, editor y bibliógrafo Joaquín García Icazbalceta, al que había descuidado en sus primeros estudios sobre el siglo XIX. A partir de entonces comenzó a trabajar en una Historiografía mexicana del siglo XVI, que no llegó a concluir, pero dio numerosos frutos.
El gran placer de mi padre era compartir con los demás su gusto por la lectura. Sus trabajos como funcionario y escritor se fundieron en 1976 cuando fue nombrado director del Fondo de Cultura Económica. Aparte de sanear la empresa y de elevar los criterios de calidad, José Luis Martínez tuvo un importante anhelo: promover una edición de las obras de fray Bernardino de Sahagún, pues la parte en náhuatl de su Historia general de las cosas de la Nueva España no se había traducido al español y no se había publicado ni su manuscrito original, el Códice florentino, bilingüe e ilustrado, ni sus manuscritos preparatorios, los Códices matritenses. Mi padre no logró su cometido, aunque debe decirse que hasta la fecha sigue siendo un pendiente. (Mientras tanto, publicó una antología de la Historia de Sahagún en 1981 y un estudio sobre el Códice florentino en 1982.) Logró, en cambio, llevar a cabo otro de sus proyectos particulares: una edición facsimilar de las Revistas Literarias Mexicanas Modernas, con encuadernaciones baratas, introducciones tomadas de estudios preexistentes e índices de artículos y autores, en su mayor parte tomadas de los ejemplares de su propia biblioteca, que para entonces había cobrado una gran dimensión y riqueza.
A partir de 1982, fuera del FCE, continuó su trabajo como prolífico escritor y editor. De joven fui a Chiapas y le traje una edición del Diario del viaje de Salamanca a Ciudad Real de fray Tomás de la Torre, de 1544-1545. De la fascinación que le produjo su lectura nació el delicioso libro Pasajeros de Indias, de 1983, sobre los viajes transatlánticos del siglo XVI. Del mismo modo, de la lectura de las Cartas privadas de emigrantes a Indias, editadas por Enrique Otte, surgió su librito sobre la Vida privada en las Indias. Mientras elaboraba el capítulo sobre Cortés de su Historiografía mexicana del siglo XVI, se dio cuenta de que los escritos del conquistador y los documentos relacionados con él habían sido compilados muy parcialmente y muchos permanecían dispersos o inéditos; se propuso entonces editar una amplia selección de Documentos cortesianos, en cuatro volúmenes. Su capítulo sobre Cortés serviría de introducción, pero al reelaborarlo, al tiempo que editaba los Documentos, creció de cien a mil páginas y terminó por convertirse en su obra maestra: el Hernán Cortés, de 1990, notable por su visión documentada y equilibrada, su legibilidad y aliento.
Hacia el final de su vida, mi padre se acercó a su antiguo maestro, el sabio y sonriente Alfonso Reyes, y le rindió un último servicio: hizo varias antologías, editó numerosos tomos de sus Obras completas, hizo una deliciosa edición anotada del primero de los tres tomos de su correspondencia con Pedro Henríquez Ureña e inició con un equipo de reyistas la edición de su Diario, testimonio de su vida casi toda literaria. Como Alfonso Reyes, el lugar preferido de mi padre era el escritorio en su gran biblioteca, y allí dio todo lo que pudo para devolver al mundo los dones recibidos, con amplitud, claridad, curiosidad y una sonrisa. ~