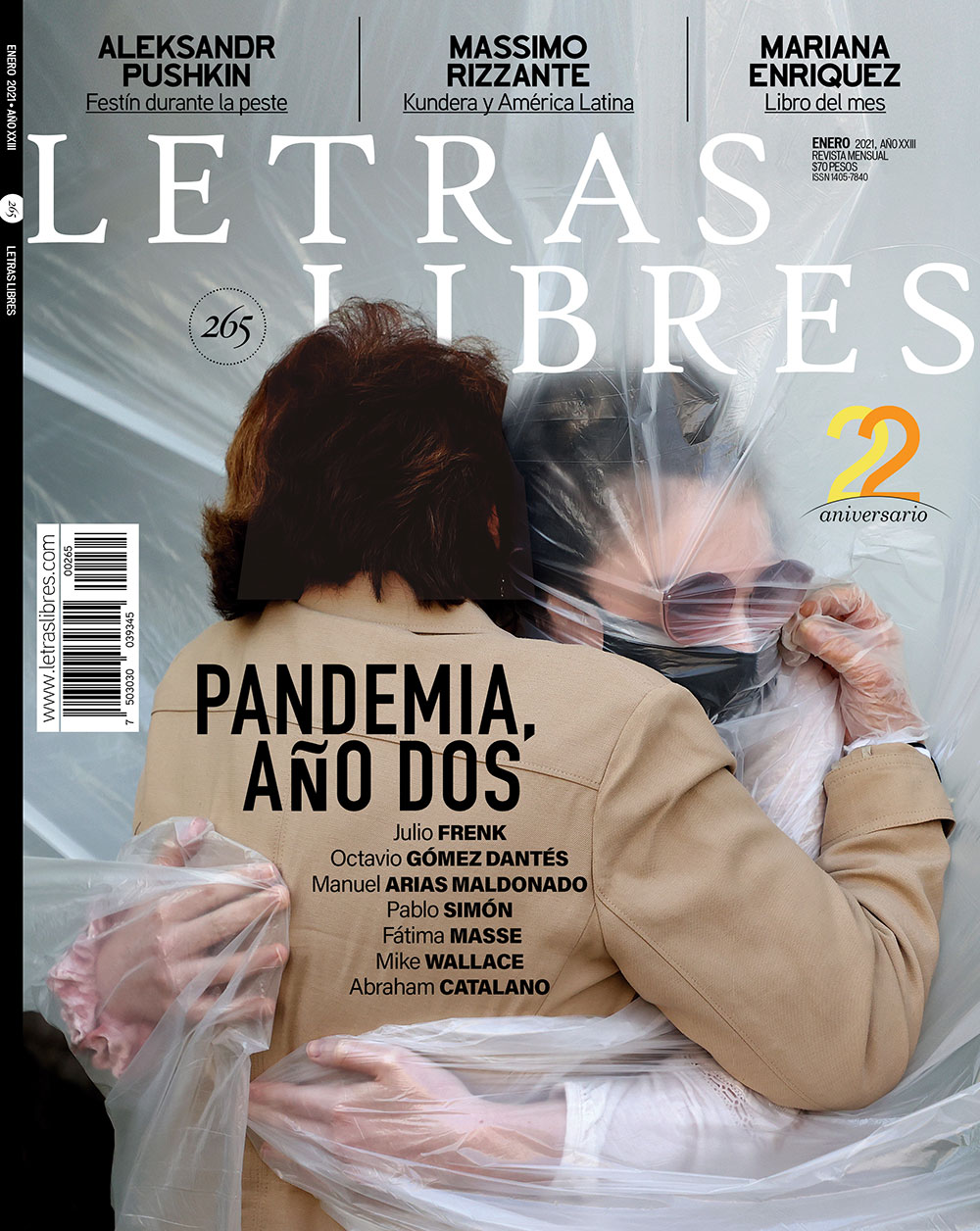El gran encuentro
Todo empezó, aparentemente, en diciembre de 1968. Tres meses después de que el ejército soviético ocupara Checoslovaquia, tres escritores latinoamericanos –Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar– caminan temblorosos, bajo la nieve de Praga para encontrarse con algunos colegas. Entre estos últimos se encuentra Milan Kundera, que acaba de publicar con éxito su primera novela, La broma (1967). En ese momento es posible que ninguno de los tres latinoamericanos hubiera leído aún la novela del checo, publicada en Francia escasos meses atrás. Kundera, por su parte, tampoco había leído Cien años de soledad (1967), cuyas pruebas de la traducción checa podrá leer después de despedirse de sus compañeros de paseo. Tampoco había leído Rayuela (1963), la única gran novela de Cortázar que Gallimard había publicado en 1967. ¿Había leído, sin embargo, La región más transparente (1958) y La muerte de Artemio Cruz (1962), las dos novelas de Fuentes publicadas en Francia en 1962 y 1966 respectivamente? En ese momento, no lo creo. Lo que es seguro es que, durante esa semana en Praga, entre tragos y caladas frente al agua helada del Moldava, los cuatro se hicieron amigos. Ese encuentro en Praga, en una semana de diciembre de 1968, es un hecho improvisado pero crucial para la historia de la novela entre Europa Central y América Latina, los dos epicentros de la renovación del arte de la novela de la segunda mitad del siglo XX. Dos epicentros aparentemente al margen de las tradiciones novelescas francesa y angloamericana. Dos epicentros que se desconocen entre ellos, pero se encuentran bajo “el mismo cielo estético”, como escribiría Kundera, iluminado por Cervantes, por Kafka y por la libertad de la gran poesía moderna (no solamente Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mayakovski, Nezval o los surrealistas, sino también Rubén Darío o César Vallejo). Este encuentro, aunque sus protagonistas lo desconocieran, reconduciría la mirada de la novela moderna hacia sus raíces, afirmando que antes que una representación realista del mundo, antes de cualquier “tradición de Waterloo” –en palabras de Fuentes–, la novela ha sido, y es, una fiesta de la imaginación y el pensamiento, un taller de lo posible, una experiencia donde la Historia no se toma totalmente en serio. De lo contrario, los novelistas no serían artistas sino columnistas, no serían creadores de un tiempo inminente sino aduaneros de los hechos consumados.
La amistad es una forma de la crítica
Se dice que la crítica es una forma de la autobiografía, lo que quizá sea verdad cuando se trata de la crítica de los escritores. Cuando un escritor, un novelista, un artista escribe sobre sus lecturas, escribe sobre su propia obra. Es decir, nos revela cómo querría que su obra fuera leída, desde qué punto de vista, desde qué tradición. De una manera tan libre como arbitraria, nos informa su postura crítica, su posición histórica, su concepción literaria. En otras palabras, nos indica quiénes son sus amigos, no importa si vivieron hace cinco siglos o son sus contemporáneos en otro continente.
Si atendemos a lo que Kundera escribe en sus ensayos, desde 1986 hasta 2009, después de aquel primer encuentro en 1968 con los tres escritores latinoamericanos, constataremos la presencia de las obras de García Márquez y de Fuentes, sobre la cuales vuelve varias veces. En El telón hace su entrada, discreta y aparentemente tardía, la obra de Alejo Carpentier, mientras que el nombre de Ernesto Sabato aparece una sola vez. Su amigo Octavio Paz había encontrado su lugar, desde El arte de la novela, en la letra O, de “Octavio”, en las “Sesenta y cinco palabras” en la sexta parte del ensayo. La palabra “Borges”, sin embargo, no forma parte del vocabulario kunderiano. ¿Qué nos dice esta elección? ¿Qué encuentra Kundera en las obras de estos escritores que le parecen muy cercanos para aproximarlos a su propia estética?
Dos vueltas, dos libertades
Kundera relee varias veces Cien años de soledad. En las historias de la familia Buendía descubre, por supuesto, la raíz surrealista. Pero la imaginación surrealista se había manifestado, sobre todo, a través de la poesía lírica y la pintura. Los surrealistas consideraban la novela una forma sumamente antipoética. Es Kafka –Kundera lo ha escrito varias veces– quien primero ha legitimado e introducido lo inverosímil en la novela. ¿García Márquez aprendió su lección? Claro, él mismo lo reconoce. Su novela, sin embargo, es muy poco kafkiana. ¿De dónde viene, entonces, su riqueza imaginativa, su sentido de lo maravilloso? La clave está en distinguir, como afirma Kundera, la poesía del lirismo: no son lo mismo. La poesía de la novela de Cien años de soledad es una prueba indiscutible de esa distinción, dado que el autor “no abre su alma, sino que permanece ebrio por el mundo objetivo que eleva hacia una esfera en la que todo es a la vez real, inverosímil y mágico”.
De acuerdo. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cuál es la fuente de esta rica imaginación antilírica?
Yo diría que es el fruto de dos vueltas y de dos libertades: la vuelta a los orígenes de la historia de la novela, a Rabelais, a Cervantes, y a su libertad de contar las aventuras de los personajes y del entorno que los rodea sin preocupación alguna sobre su verosimilitud; y esa otra vuelta a las formas orales poéticas y épicas premodernas de América Latina, libres, a su vez, del mundo imaginario europeo.
En Cien años de soledad, es el narrador de Rabelais y Cervantes el que habla, el que actúa, el que conduce a su lector hacia todos los lugares de la tierra, el que encuentra al antiguo cuentacuentos oral enterrado en el pasado mítico de un continente que ha sido conquistado por la civilización europea, aunque nunca realmente descubierto. Todo sucede como si el autor, nuevo Adán, quisiera desafiar a los conquistadores de su Edén tropical: vengan, vengan a ver lo que pasa en Macondo… ¿Piensan que nos conocen? ¿Piensan que saben lo que se esconde en el taller de José Arcadio Buendía, “cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia”? El célebre “realismo mágico” (nada que ver con “lo real maravilloso” de Carpentier), al cual se recurre a menudo para clasificar la obra de García Márquez, no es más que una fórmula europea para definir nuestra fascinación exótica, nuestra pobreza de imaginación, nuestra concepción limitada de la realidad, nuestra sobredeterminación de la grisaille. No se trata de ver la realidad en la novela, sino la novela en la realidad. Ni el tiempo ni el espacio ni los personajes ni la naturaleza en la obra de García Márquez pueden ser plenamente comprendidos si los miramos a través de la lente bifocal de la razón cartesiana. Y aún menos si los consideramos a través de la tradición de la novela del siglo xix.
En “La novela y la procreación” (Un encuentro, 2009), Kundera, dándose cuenta de que en muchas de las grandes novelas de todos los tiempos “los protagonistas no tienen hijos”, afirma que “la procreación repugna al espíritu de la novela”. Kundera ubica el origen de esta reflexión al principio de los tiempos modernos cuando, gracias a Cervantes, el hombre se sitúa en la escena europea en cuanto individuo porque “don Quijote muere y concluye la novela; ese final es tan perfectamente definitivo porque don Quijote no tiene hijos; de haber tenido hijos, su vida se prolongaría, sería imitada o discutida, defendida o traicionada”.
¿Se conoce una declaración más feroz y a la vez más sencillamente pronunciada contra la vida? ¿Contra la familia? ¿Contra esa bendición de Dios y de la especie que son los niños? Lo que significa que por una parte está la creación novelesca y por otra la misión procreadora: dos maneras de concebir al individuo. La primera lo considera una entidad independiente, la segunda una entidad inacabada que, respetando los dictados divinos o de la naturaleza, está destinada a fusionarse con todas las otras entidades.
Muy bien. Pero en Cien años de soledad “el centro de atención ya no es un individuo –escribe Kundera–, sino un desfile de individuos; […] todos ellos son originales, inimitables, y, sin embargo, cada uno no es sino el fugaz reflejo de un rayo de sol en las aguas de un río”. La novela de García Márquez es, de hecho, una larga genealogía donde los nombres de siete generaciones de la familia Buendía son los mismos o muy parecidos y, por tanto, pueden confundirse (hay al menos tres Josés Arcadio y dos Aurelianos); donde la edad de los personajes es muy difícil de calcular (se envejece con una rapidez sorprendente o se conserva la belleza hasta el último día, como en el caso de Fernanda, o incluso se vive cien años, como en el de Úrsula); donde la frontera entre los vivos y los muertos es casi inexistente. El tiempo, en Macondo, no pasa como en cualquier otro lugar: fluye como “un río”, cierto, pero un río que se encuentra muy lejos de la Historia, esa invención europea, que irrumpe casi siempre bajo la forma de la guerra y del progreso técnico y que, por ello, se convierte en un eco distante. Por no hablar de la frenética fertilidad de Aureliano, el hijo de José Arcadio y Úrsula, que, al principio de los capítulos dedicados a las guerras civiles, está así descrito por el autor: “El coronel Aureliano Buendía promovió treinta y dos levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo diecisiete hijos varones de diecisiete mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera treinta y cinco años.” Kundera, al final de su breve ensayo, se pregunta si el tiempo del individualismo moderno, nacido con el personaje de don Quijote, es todavía el tiempo de José Arcadio, de Aureliano y de sus diecisiete hijos. O si, al contrario, se halla en un pasado mítico o en un porvenir donde el individuo volverá a caer en la especie. Me gusta mucho una frase de Shklovski: “Las musas son la tradición literaria.” Toda nuestra inspiración, por personal que la creamos, está en deuda con lo que se escribió antes. Se escribe en la viva presencia de toda la literatura, lo sepamos o no. En este sentido, como escribió otro gran autor latinoamericano, Ricardo Piglia, no hacemos más que “corregir las pruebas de un largo manuscrito” cuya singular versión definitiva no es más que una parte de lo que me gusta llamar un diálogo infinito. A veces este diálogo se enriquece de voces que surgen de un tiempo preliterario, prehistórico, donde el pasado y el porvenir se encuentran de una manera inexplicable en un presente tan concreto como quimérico. Es el tiempo de Macondo. Es el tiempo novelesco de Macondo. Ya que, hay que añadir, solo en la novela pueden coexistir todos los tiempos.
Tiempos históricos y música
¿Cómo? Esa es la gran pregunta y el mayor desafío de la novela moderna. Al menos según Kundera y su amigo Carlos Fuentes, los dos alumnos más fieles a la “novela poli-histórica” de Hermann Broch. Bajo el foco de Los sonámbulos su amistad se convierte en una verdadera afinidad estética. En Broch los personajes de la trilogía, Pasenow, Esch y Huguenau, están concebidos como “puentes erigidos por encima del tiempo”, escribe Kundera. Lo que significa que su aspecto físico, su psicología y su pasado personal no son muy importantes para comprenderlos. Para entender la rebelión de Esch hay que remontarse en la Historia europea hasta la época de Lutero. No se trata solamente de una manera de superar la novela realista y psicológica del siglo xix. Es una manera nueva de explorar al hombre.
Bajo este foco brochiano Kundera, en Los testamentos traicionados, relee su propia obra comparándola con la de Fuentes. En Terra nostra (1975) encuentra, aún más que en las anteriores novelas del autor mexicano, la obsesión estética de dar coexistencia a diferentes tiempos históricos que él mismo acaba de exorcizar en su novela La vida está en otra parte (1973). Pero las técnicas de los dos novelistas para mantener juntos los tiempos sin que la obra pierda su unidad no coinciden. En Kundera, el presente del poeta Jaromil se entrelaza con los pasados de Rimbaud, Keats o Lérmontov gracias a la repetición de motivos y de temas. En Fuentes, los mismos personajes se reencarnan a través de los siglos y los continentes creando una “Historia otra” –poética, onírica– que no tiene nada que ver con aquella cronológica de los historiadores. Para comprender a Jaromil, hay que explorar su mundo lírico ante la pantalla de toda la historia de la poesía europea. Para comprender al hombre mexicano del siglo XX hay que exponerlo al télescopage de numerosas épocas remontándonos hasta el descubrimiento de América.
Kundera, en la parte final de El telón, regresa sobre su obsesión y la encuentra en las novelas de Alejo Carpentier: El siglo de las luces (1962), Concierto barroco (1974) y El arpa y la sombra (1979). Me acuerdo que la primera vez que leí este capítulo sobresalté. ¡Por fin encuentro en Kundera a Carpentier, mi héroe de los dos mundos, el Broch del Caribe! ¡Es el otro maestro secreto de Kundera! Kundera y Carpentier son, además, los dos únicos novelistas musicólogos de la segunda mitad del siglo XX, los únicos que, con conocimiento de causa, han musicalizado la novela, que la han sometido a la disciplina formal de la música: sonata, fuga, concierto, sinfonía, variaciones sobre el tema… El autor cubano, que vivió en París entre el final de los años veinte y el final de los años treinta del siglo pasado, conocía todo en la literatura europea, había leído a Broch ya en los años cuarenta. Esto es lo que escribe sobre él en su artículo “Novela y música”, de 1955:
¿Por qué la novela se sustrae casi siempre a este tipo de reglas? Se nos podrá responder que la novela –que es sobre todo un relato– equivale a lo que en la música se llama una “libre composición”. Es el tema elegido el que dicta las leyes y la escala temporal. Pero podríamos también objetar que esta “libre composición” conduce a menudo a los autores a la brillante práctica del arte del impromptu… Sin embargo hay casos, como la novela de Hermann Broch, en los que la voluntad de cuidar la estructura, la forma, el equilibrio entre cada parte ha dado resultados magníficos.
¿Qué más se puede añadir? Quizás este pasaje del discurso que el autor de El reino de este mundo (1949) pronunció en el momento de la recepción del premio Cervantes en 1977. Es un pasaje que Kundera no puede haber leído sin saltar de la silla:
Todo está ya en Cervantes […] el Quijote se nos presenta como una serie de geniales variaciones a base de un tema inicial, en trabajo parecido al de las variaciones musicales inventadas por el maestro Antonio de Cabezón, el organista ciego e inspirado vihuelista de Felipe II, que fue el creador de esa técnica fundamental del arte sonoro.
Post scriptum
Muy bien. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿por qué muchos novelistas de diferentes países y continentes (Broch, Kundera, Rushdie, Fuentes, Kenzaburo Oé), a veces muy lejos los unos de los otros en el tiempo y el espacio (Thomas Mann, Kiš, Sebald, Chamoiseau, Carpentier), aun antes de conocer su relación estética (Fuentes lee primero a Faulkner y luego a Broch y a Kundera; Kundera que lee primero a Broch y luego a Fuentes) se han planteado este gran desafío? ¿Por qué la novela del siglo XX quiso luchar contra la ley de la sucesión de los acontecimientos? Toda la novela moderna es una rebelión contra esta condena. La pluralidad de las voces; la construcción supraindividual del personaje; la ruptura de la narración a través de puntos de vista diferentes; los cambios inesperados de registros; las incursiones en otros territorios como el reportaje, la carta, el ensayo; las confrontaciones y coexistencias con otras artes: la poesía, la música, el teatro, la pintura, la fotografía, el cine. Todo eso por crear una novela polifónica y sinfónica, un lugar donde todo está presente. Todo eso por reivindicar el presente que está en todos los pasados. ¿No es cierto? ~