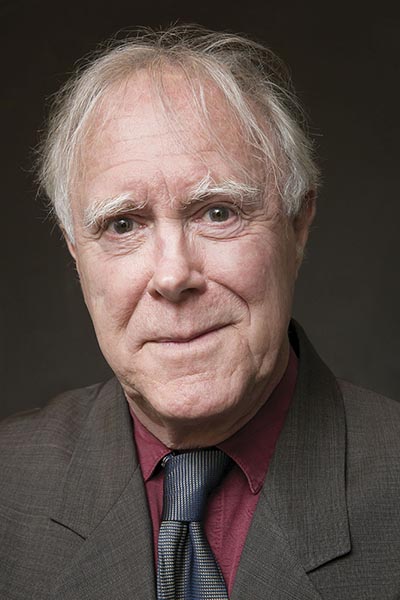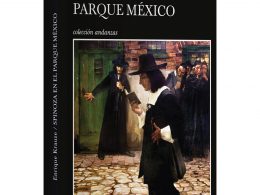La batalla de Chile, así se llamó un documental en tres partes que estrenó Patricio Guzmán en 1975. Es un documento vivo y apasionante de lo que fue la Unidad Popular, el intento solitario e inédito de la izquierda chilena por hacer una revolución socialista dentro del orden legal burgués. Un socialismo con elecciones periódicas libres, libertad de prensa, presunción de inocencia y debido proceso, todo esto en plena Guerra Fría, cuando Cuba presionaba por exportar su revolución, una que se basaba justamente en suprimir las elecciones, la libertad de prensa y la presunción de inocencia.
El documental en su tercera parte se dedica a lo que llama “Poder Popular”. Es decir, al intento de instalar nuevas formas de poder que surjan del colectivo, en este caso de unas asambleas más o menos interminables en que la película se detiene abundantemente. Frente a la tragedia militar que está a punto de ocurrir, preocuparse de la metodología con que la asamblea puede dirigir las empresas expropiadas podría parecer una pérdida de tiempo. Pero el poder popular, su existencia y su posibilidad, estaba en el centro de las preocupaciones de los militantes de la unidad popular. Ese mismo poder popular estaba también en el centro de los terrores de la élite primero y la clase media después, un terror que aceleró el final más o menos esperable del gobierno de Salvador Allende.
El poder popular mostró toda su impotencia a la hora del golpe militar. Los cordones industriales no lograron coordinar ni la menor resistencia ante el acoso militar. Lo que salvó a Allende ante la historia y permitió la solidaridad internacional fue su apego hasta el final al orden constitucional vigente. La izquierda chilena siguió en gran parte ese camino trazado y volvió después de la dictadura al poder, pero nunca al poder popular. Los hijos y nietos de Allende se ajustaron con él al orden liberal, aunque algunos fueron más lejos y se dejaron seducir por el orden y hasta por el desorden neoliberal. El poder popular se quedó en el baúl de los recuerdos o, lo que es lo mismo, en los sueños más o menos húmedos de los profesores universitarios y sus alumnos de posgrado. Algunos de esos son los que están escribiendo hoy en un proceso inédito, en todos los mejores y peores sentidos de la palabra, la nueva constitución chilena.
La primera constitución escrita en tiempo del Twitter, han destacado muchos analistas. La primera, habría que agregar, que es hija de una rebelión digitada. Una revolución organizada desde el teléfono móvil, que tiene su ritmo, su impronta y que parece no haber beneficiado más que a los muy pocos dueños de las redes sociales. Una revolución social que tiene amplias raíces en las desigualdades estructurales chilenas pero que habla el idioma de las redes, que está creando formas de organización y rebelión (y conformismo) completamente inéditas y difícilmente controlables. Es cosa de ver la semejanza perfecta entre los discursos de los chalecos amarillos, las protestas de Hong Kong, el Brexit y el trumpismo, y la “primera línea” del octubre chileno para descubrir el patrón común. En todas esas rebeliones la misma búsqueda de “la dignidad”, el mismo desprecio por cualquier élite, la misma sensación de ser perpetuamente estafado y engañado por los que “saben”. Rebeliones que buscan hitos violentos fotogénicos para el Instagram y razonamientos muy simples y directos para el Twitter. Rebeliones que son una demostración de poder y tienen la anomalía de no querer justamente hacerse con el poder, hasta el punto de no lograr ni los chalecos amarillos ni los “octubristas” chilenos más que remover algún ministro por ahí y por allá sin conseguir, ni parecer intentar realmente, botar los gobiernos que decían detestar.
La anomia de este movimiento que algunos pensaron que sería momentánea ha permanecido como su esencia. Su corazón está en que no quiere a nadie que nos represente porque justamente es la idea de un escenario en que el poder se convierta en representación, es decir escena, escenario, actos, actores y diálogos, lo que no quieren al final. Es en la ficción de ese poder representado en lo que no acaban nunca de creer. Es la idea de que hay algunos que saben y otros que no, que hay algunos que enseñan y otros que aprenden, lo que no están convencidos de creer tampoco. Para ellos el poder, todo el poder, cualquier poder, es siempre un abuso del que son víctimas (frente a un victimario que es siempre la élite). Su idea de lo colectivo es justamente el reverso del poder, es decir, una multitud sin rostros en que somos abrazados, unidos, redimidos de la obligación de ser alguien y no todos. La fluidez sexual que impera entre ellos obedece al mismo principio de que ser algo es dejar de ser lo otro y que cualquiera que dice “yo” es de alguna forma un tirano posible. Pero tampoco pueden decir de todos “nosotros” porque ¿quién de nosotros es el que lo dice? ¿Por qué él lo dice y yo no?
En la batalla de Chile el poder popular se enfrenta al mismo dilema. ¿Quién habla en nombre de todos? ¿Quién dice qué se discute y qué no? ¿Cómo se evita que mande el más fuerte o que la acaparen los partidos fuera de ella? Pero en la batalla de Chile existe el horizonte del socialismo, la lucha por una sociedad distinta que en Rusia y en Cuba, y en casi la mitad del globo en ese entonces, estaba gobernando. Venezuela es a duras penas un ejemplo de nada en el Chile hoy. Cuba mucho menos. Nadie habla de socialismo o de comunismo en la convención constituyente que tiene como mandato justamente recoger el descontento de octubre de 2019 y convertirlo en ley. Y no cualquier ley, la ley de las leyes, la que diseña el orden de los poderes, el tamaño del Estado, la posibilidad de un país.
Una tarea bellamente imposible, totalmente necesaria y completamente utópica a la vez. La calle pedía que la escucharan y le mejoraran el transporte, la salud y las pensiones. La convención constituyente consiguió lo primero, pero no lo segundo, que es lo que muchos constituyentes se empeñan en conseguir igualmente redactando garantías constitucionales y derechos de todo tipo que acabarán por ley con todas las injusticias. Lo hacen con vista a Twitter y otras redes sociales, es decir, exageran. Como las redes necesitan que exageren, denuncian como las redes necesitan que denuncien, les preocupa más el “quién” dice las cosas que el “qué” se dice y “por qué”. Representan no votantes sino identidades que ponen por delante de cualquier acuerdo, que se consigue con mucha dificultad porque algo de la tendencia de los chilenos por el legalismo sigue prevaleciendo al final.
El poder popular de ayer temía como la peste la presencia del “agente provocador”. Es decir, militantes externos que manipulan el clima emocional de estas y la secuestran sin hacerse cargo de las consecuencias desastrosas de sus palabras. Esta figura, la del agente provocador, es el centro de esa asamblea sin cuerpo que son las redes sociales. La democracia representativa, que se basa justamente en el principio de “un hombre, un voto”, es radicalmente imposible ante avatares infinitos y bots también infinitos. Pero es más imposible la democracia directa o participativa al no existir físicamente los miembros del cuerpo democrático y al no poder hacerse responsable, por ausencia de realidad física de las propuestas que lanzan a la hoguera de las vanidades, la peor de todas las vanidades, unas vanidades anónimas.
El poder popular implica la noción de poder y la noción de pueblo. Estos dos parecen estar más sanos que nunca y están en realidad heridos de muerte. En la convención se subraya mucho que ya no existe el pueblo, sino “los pueblos”, concediendo por un especie de racismo inverso toda suerte de privilegios más o menos insensatos a los pueblos originarios en tanto víctimas supremas del victimario perfecto que es el hombre blanco occidental. Se premia en ello justamente que sean anteriores a la Ilustración europea, a sus consensos y sus concepciones del hombre. Se los premia no solo para compensar la brutal discriminación de la que han sido objeto, sino también por mantener el concepto de “tierra”, “la sangre”, y la sabiduría de los “ancestros” que los liberales occidentales hemos perdido. Lo mismo se podría decir de la idea de naturaleza o de la relación con los animales que en la convención se estilan, una mezcla absolutamente infumable de romanticismo alemán y victimismo de campus norteamericano vertido en un castellano improbable, lleno de adjetivos rimbombantes y anglicismos indigestos.
El pueblo son los pueblos, se los divide lo más posible para que este no pueda nunca reinar. Al poder judicial se le quita también el nombre de poder, y se lo llama sistema de justicias, porque en él debe convivir ahora la justicia de los pueblos originarios, o sea la justicia de la etnia, con la del país. Tampoco valen lo mismo los votos de los pueblos originarios que los del resto de los pueblos no originarios (es decir los que no son originarios de Asia central). El ejemplo español de desencaje nacional y corrupción sistemática no pesa nada, aunque los discursos desde las alas más radicales del mundo mapuche tengan un parecido más que sospechoso con la lógica de eta en sus años de sangrienta gloria.
Muchas de esas reglas no han sido aprobadas y lo más seguro es que no lo consigan. Para ser parte del texto final tienen que conseguir los dos tercios de la asamblea, lo que puede hacernos suponer que las más dementes de ellas no serán aprobadas. Lo más seguro es que salga de la refriega un texto kitsch, en gran parte inaplicable o sujeto a infinitas interpretaciones, que los consiguientes gobiernos reformarán lo suficiente como para hacerlo medianamente normal. Eso si la desconfianza hacia la política, que fue la que dio nacimiento a la convención, no mata antes de nacer su constitución. El 80% de los votantes quiso que se escribiera en su día, pero nada asegura que en el plebiscito de salida los números se inviertan y el 22% que rechazó la escritura de la constitución pueda ser mayoría. Sería por lo demás perfectamente lógico: la desconfianza no se convierte en confianza por un acto de voluntarismo autorreferente como los que emite a cada rato uno u otro convencional. No se puede alabar a quienes quemaron el metro, halagar a los que toman las plazas de Chile para sí mismos, y luego sorprenderse de que no les guste sentarse a negociar o escuchar a los demás y no quieran quemar su propia constitución. El pirómano puede vestirse de bombero, sigue quemando por la única y santa razón de que le gusta el fuego.
Patricio Guzmán retrata en su documental el momento en que la política chilena se convirtió para el mundo en un paradigma a seguir o descartar. El momento en que Chile y su batalla se convirtieron en una metáfora de una batalla global, que tenía que ver con lograr el encaje entre la democracia y el socialismo. Chile vive ahora otro momento similar. Lo que está en debate no es el encaje de la democracia y el socialismo ahora, sino el de la democracia representativa y las políticas de la identidad. Es la posmodernidad la que tiene la oportunidad única de reescribir ese objeto central de la modernidad que es la constitución democrática liberal. Como en “la batalla de Chile” todos conciben la idea de que la refriega abre no pocos escenarios de tragedia. Pero ya es demasiado tarde para no querer saber cuál es el final del encuentro. De él depende mucho más que una constitución nueva para Chile, sino algo así como qué sentido y futuro tiene la democracia en el siglo XXI.