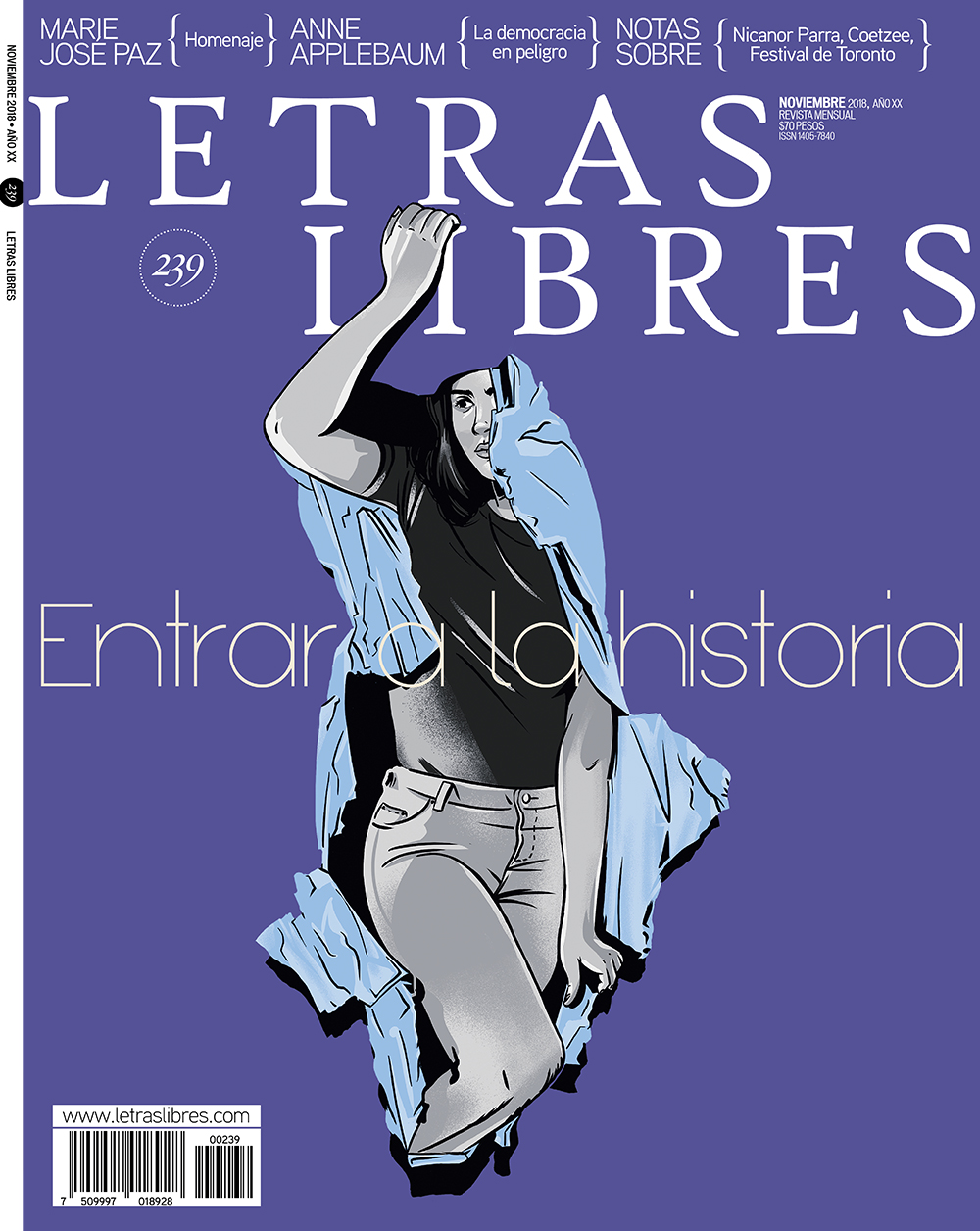No tomo el metro con frecuencia porque vivo en Cuernavaca y, cuando estoy en el df, solo utilizo el transporte público para ir al centro de la ciudad. Por mi falta de experiencia en ese mundo subterráneo, quizá el mejor espejo de las patologías sociales, hace poco me llevé un susto cuando iba leyendo de pie en un vagón, con una mano en el tubo superior y la otra sosteniendo el libro: de pronto sentí una mano en mi zapato izquierdo, y creyendo que se trataba de un ratero, me hice a un lado. Entonces vi tendido en el suelo a un mendigo andrajoso, con la cara negra de chapopote, que hacía la pantomima de bolearme el zapato. Como no le di limosna se siguió de largo, reptando lentamente como una oruga. Me asombró la indiferencia de los demás pasajeros, que ni siquiera volteaban a verlo. Un amigo me explicó después que las orugas humanas han proliferado desde hace años en el transporte público y por eso ya no impresionan a nadie.
De niño viajaba mucho en camión y creí que mis experiencias de pasajero me habían curado de espantos. Una tarde, cuando iba de vuelta a casa en un autobús de la línea Insurgentes-Bellas Artes, me tocó ir sentado junto a un viejo teporocho que recargó la cabeza en mi hombro. Su tufillo alcohólico me emborrachó a tal punto que al llegar a mi hogar dormí la mona toda la tarde. Pero el limosnero reptante del metro, servil y tremendista a la vez, me perturbó mucho más por el tortuoso chantaje sentimental que monta en escena. Humillado en el suelo como los dalits de la India, su vasallaje llevaba implícito un duro reproche a los pasajeros: puedo pedir limosna de pie, pero en vista de su indiferencia he tenido que humillarme así para tratar de conmoverlos. Su guerra contra el desinterés circundante no era muy exitosa, pues la gente lo ignoraba por completo. ¿Creería de verdad que los pasajeros, por una crueldad recóndita, deseábamos tener a nuestros pies a un desecho humano? Al presuponer en su público un sentimiento tan vil nos insultaba veladamente, a la manera de los viejos mendigos con garrote. Pero él nos tachaba de sádicos sin proferir una queja. Solo se habría quejado si alguien hubiera querido ayudarlo a levantarse.
La indiferencia de los demás pasajeros, que seguramente yo compartiría si viajara más a menudo en el metro, forma parte de un valemadrismo más radical aún: el de la gente blindada contra el dolor propio y ajeno que se ha familiarizado con los esperpentos urbanos al grado de incorporarlos a su rutina diaria, más por cansancio que por insensibilidad. Los usuarios del metro saben que el espacio público es un territorio comanche donde cualquiera puede hacer lo que le venga en gana. Como quejarse de cualquier abuso es inútil y peligroso, el derecho ajeno se atropella con total impunidad. Un amigo que toma el metro a diario para ir a Polanco me cuenta otro espectáculo que le tocó ver en hora pico, de camino a su oficina. En un vagón atestado, un hombre se saca el pene y comienza a masturbarse a la vista de todo el mundo. Otro pasajero desconocido lo imita. Un tercer comparsa se abre la bragueta y forman un trío de masturbadores que reta al acobardado rebaño de pasajeros. Todos miran a otra parte, pero nadie hace nada, aunque seguramente muchos deploran el espectáculo, por miedo a meterse en un pleito que les puede costar la vida.
La injusticia social en el México del siglo XXI condena a la mayoría de la población a vivir fuera de casi todas las leyes. Los espacios de legalidad son reducidos incluso para la gente con buen nivel adquisitivo que paga impuestos, pero fuera de los búnkeres residenciales reina un completo caos. En los últimos dos sexenios, la estrategia suicida de la élite gobernante consistió en hacer negocios y al mismo tiempo desentenderse del orden público. Se alejaron tanto de los pobres que los dejaron rascarse con sus uñas, ya sea para viajar en el metro o para luchar contra el crimen organizado. Algunos vivales y un buen número de sociópatas se aprovechan de esta situación, como el trío de masturbadores o los capos del narco, pero la mayoría la padecen. Ojalá que estos focos de anarquía egoísta desaparezcan bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. De lo contrario, no me extrañaría que tuviéramos pronto una policía comunitaria en el metro. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.