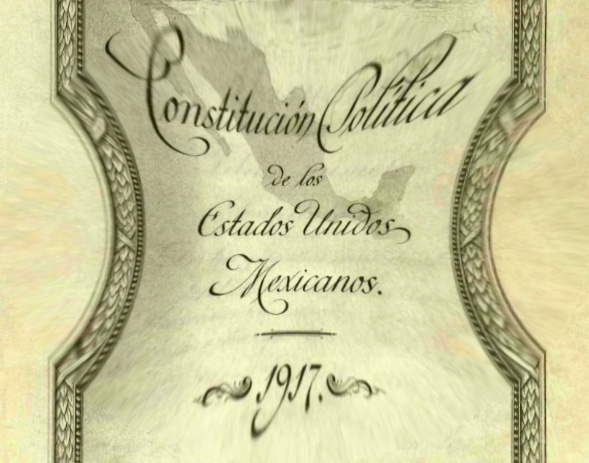Tal parece que, ante el cambio que promete la gestión cultural de la Cuarta Transformación, el Munal y su actual equipo se despiden con una muestra de exposiciones que evocan las glorias de un pasado en el que las comparaciones y los juegos de asociación fueron extremadamente sencillos. Saturnino Herrán y otros modernistas no es la única que privilegia una visión de conjunto a los acervos del museo y sus principales exponentes: también están las exhibiciones de José María Velasco, el paisajista mexicano más célebre, la mirada a la escultura mexicana de los siglos XIX y XX y, como remate, la retrospectiva de Carlos Mérida, un vanguardista que superó la academia por medio de un planteamiento renovado que incluía una aproximación hacia las formas latinoamericanas al tiempo que modernas.
Insisto en una aproximación política al ver cimentadas, en el discurso de las cédulas, fórmulas y palabras como “proyecto de nación”, “mestizaje”, “patria”, “raza”, “identidad” o “sincretismo” bajo una óptica revisionista, como se afirma en ellas, con todo y que nociones como otredad y/o diversidad sustituyen ahora ciertos términos dados por inamovibles durante mucho tiempo. Hoy por hoy, queda en entredicho qué tan mestizos somos, si el proyecto de nación que buscaba la anhelada modernidad fue uno atinado o fallido, si debemos insistir en la raza o la patria, inscritas en la utopía vasconcelista o en el poema de López Velarde y que perviven en los libros de texto, como nociones que nos arropan. Al respecto, en un gesto impuesto durante décadas, el expresidente Enrique Peña Nieto difundió un promocional sobre su primer informe de gobierno filmado frente a los murales de Diego Rivera. Aún queda por saber si el gobierno entrante optará por otros imaginarios.
Si bien la curaduría de la exposición sobre Saturnino Herrán y sus contemporáneos brinda un panorama amplio respecto a lo que sucedía en la pintura de la mayoría de los que transitaron por la escuela de San Carlos –la cual optaba por imitar las tendencias europeas en este lado del mundo con una amalgama de estilos sui géneris que mezclaban el impresionismo con el simbolismo y el art nouveau, entre otros–, no arriesga visiones en prospectiva acerca de quiénes somos ahora, ni de cómo los anteriores cánones academicistas refieren a la figura de un pintor por demás alegórico, de cuyos mitos se nutrirá el futuro muralismo. En concreto, la exposición no aporta herramientas suficientes para que el visitante sea capaz de imaginar presentes y futuros diversos. Más allá de situarnos en relación con las expectativas de Herrán, quien presenció cambios drásticos en su corta vida, que coincidió con la transición de los últimos momentos del porfiriato a la lucha revolucionaria, no somos capaces de vislumbrar lo que siguió. Y lo que siguió importa, toda vez que los membretes del arte, que de vanguardista pasó a ser oficialista, fueron reinterpretados en obras como Cuauhtémoc de Javier de la Garza (1986) e incluso puestos en tela de juicio por sus valores nacionalistas e identitarios en las piezas de Enrique Guzmán o Julio Galán, entre otros.
Para muestra un botón: la curaduría invita en las últimas secciones a hacer una especie de juego de correspondencia a la Warburg. Encontramos obras impresas como si fueran tarjetas de lotería para que quien lo desee relacione las obras de Herrán con las de sus coetáneos en una suerte de réplica del Atlas Mnemosyne. Habría sido más útil y rico en posibilidades asociar las obras con las imágenes de todos aquellos mitos y alegorías que el cómic nacional, el cine de oro y La rosa de Guadalupe han logrado explotar con inigualable maestría. Lo anterior simple y llanamente en función de respondernos una sola pregunta: ¿qué tenemos en común nosotros con Saturnino Herrán?
Interesante, sin embargo, es el tono melancólico que la propuesta curatorial enfatiza. Probablemente Herrán, más que muchos de sus colegas en turno, sabía retratar con toda destreza un carácter que ya entonces apestaba a nostalgia y a urgencia de cambio. Pienso en los títulos de los núcleos de la muestra (“El indio desdeñado por el progreso”) y en alusiones al indígena visto durante esa época como “un lastre para el desarrollo del país”. Paradójicamente, y a pesar de su distanciamiento de esa fórmula, sus personajes, como aquellos visibles en La ofrenda (1913), son demasiado canónicos en contraste con las mujeres plañideras de Francisco Goitia, incluido en la misma exposición, quien apunta en términos vanguardistas a lo que años más tarde logrará José Clemente Orozco en el conjunto de su obra. Otra ventaja de la selección radica en que no solo muestra los óleos más conocidos del pintor sino que también exhibe muchas de las ilustraciones que Herrán hizo para publicaciones de la época, en las que son evidentes las alusiones a un cuerpo que provenía del clasicismo martirizado, presente en el Esclavo moribundo de Miguel Ángel, pero más erotizado y además atravesado por el simbolismo, por ejemplo, en las viñetas que hizo para El Ahuizote (La lujuria, 1912), El Universal Ilustrado (Fuego sagrado, 1917), la portada en 1917 de la Revista de Revistas y en el boceto al carbón que dibujó para anunciar su exposición de 1914.
Al final de la muestra se lee que Herrán se aventuró a indagar en la búsqueda ontológica del “ser” mexicano –una pregunta en ciernes que se harán en forma desde Manuel Gamio (1883-1960) hasta Federico Navarrete (nacido en 1964)–; por desgracia, esto solo es visible en los últimos bocetos en acuarela del tablero Nuestros dioses (1915). Sin embargo, en la mente de un pintor que murió joven, sin poder darnos más muestras del rumbo de su comprobada maestría y artificio, pesaron más las interpretaciones tradicionales. Así ocurre en La leyenda de los volcanes (1912), donde Iztaccíhuatl –mujer blanca en náhuatl– es tomada en brazos por el guerrero. Pese a ser una epopeya indígena, forma parte del delirio mestizo que, en manos de Diego Rivera, encontrará mayor verosimilitud racial en la pareja, apreciable en el mural acuático del Cárcamo de Chapultepec, que representa el origen de gran parte de nuestra herencia genética tras cruzar el estrecho de Bering. Probablemente ambas obras estén sesgadas en sus respuestas a nuestro sino. No obstante, sostienen en toda su complejidad la duda latente.
En resumen y por todo lo anterior, el Munal desaprovechó en parte la oportunidad para contextualizar a uno de los grandes pintores decimonónicos dentro de nuestras dudas actuales acerca de nuestra identidad, en tanto los mismos conceptos nacionales ya mencionados se renuevan o son sustituidos por otros. ~
(Santiago de Chile, 1971) es doctora en historia del arte. Su libro más reciente es Tres formas de sostener el mundo. Los Atlas de Gerhard Richter, Luis Felipe Ortega y Alex Dorfsman (Centro de la Imagen, 2017).