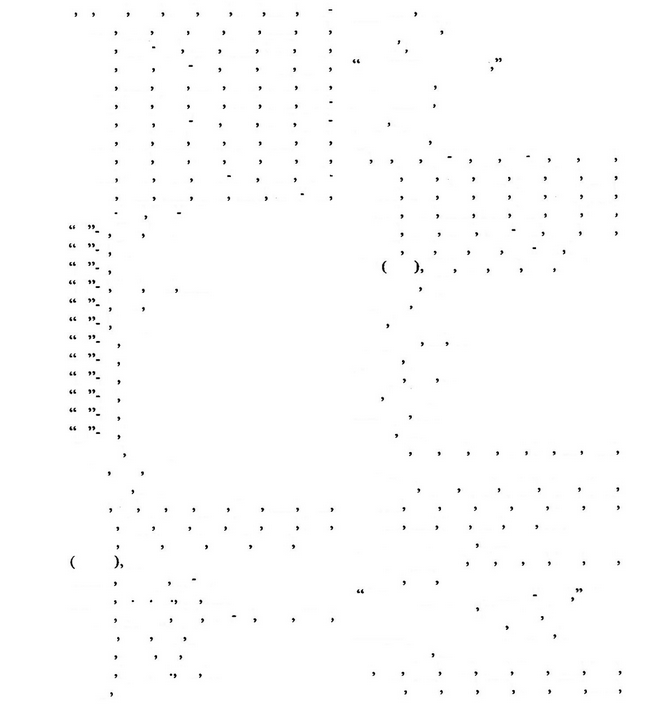I
Alrededor de las nueve de la noche del 20 de diciembre de 2011, afuera de una pequeña plaza comercial en Placentia, California, James McGillivray se recostó a dormir. A sus 53 años, con la melena desordenada, el rostro lleno de surcos y la barba salpimentada, McGillivray era una figura conocida entre la comunidad indigente que se reúne por miles en los bordes del río Santa Ana al sur de Los Ángeles. Esa noche, McGillivray había estado deambulando, jovial y sin preocupaciones, cerca de una licorería a la vuelta de la esquina. Ahora, con el frío decembrino arreciando, McGillivray se acurrucó sobre una cobija extendida en un pedazo de banqueta detrás de uno de los pilares blancos que marcan el perímetro de las tiendas. Cerró los ojos lentamente, escuchando el lejano ir y venir de los autos en la noche californiana, viendo de reojo el parpadeo de las luces fluorescentes.
Mientras tanto, en un callejón cercano, un hombre delgado, vestido con una sudadera oscura y guantes, esperaba, observando con paciencia el estupor. Cuando McGillivray se entregó al sueño, el hombre atacó entre las sombras. Sin dar tiempo a nada, inmovilizó al indigente con una rodilla al pecho y desató una asombrosa andanada de violencia, apuñalando a McGillivray 52 veces en el torso y la cabeza. Primero con una mano, luego con la otra, pasando el arma, un cuchillo Ka-Bar capaz de perforar hueso, sin detenerse un segundo, embistiendo con la cadencia de un metrónomo. Finalmente, en pleno frenesí, tomó la navaja con las dos manos y se abalanzó, con todo el peso del cuerpo, sobre la víctima. McGillivray, que había luchado por su vida agitando brazos y piernas, tardó cuarenta segundos en morir. Las cámaras de seguridad de la plaza captaron el arrebato de cólera en un video brutal.
El arrebato de cólera se repitió una semana más tarde, esta vez debajo de un paso a desnivel en Anaheim, a ocho kilómetros al suroeste de Placentia. La víctima fue Lloyd Middaugh, de 42 años de edad, un agresor sexual registrado. Incapaz de hacerse de un empleo o un sitio para vivir, Middaugh buscaba asilo en los refugios para indigentes de la zona. La tarde del 27 de diciembre llamó a su madre. Estaba molesto, diría ella después, por no poder encontrar una cama se- gura para pasar la noche. Sin más opción, Middaugh se guareció cubierto por el puente en Anaheim, debajo de la autopista 91. De casi dos metros de estatura y 140 kilos de peso, Middaugh se recostó boca arriba y comenzó a leer un libro. Poco a poco se quedó dormido.
El asesino se acercó segundos después. Caminó alrededor de Middaugh, tanteando la corpulencia del hombre que reposaba frente a él. El crujir de las pisadas despertó a Middaugh quien, sorprendido, se puso de pie. No vio venir la puñalada inicial, un golpe certero al cuello desde sus espaldas. Aterrado, Middaugh trató de defenderse y rogó por su vida. El asesino no quería saber de súplicas. La confrontación duró cinco largos minutos. El cuerpo de Middaugh terminó, contrahecho, en el piso, con sesenta puñaladas en el tórax, la cabeza y el cuello. Tenía varias costillas rotas y laceraciones profundas en las manos. La autopsia demostraría que, en su furia, el asesino había incluso cercenado la glándula tiroidea de la víctima, fracturando el temporal antes de penetrar el cerebro.
A la distancia parece obvio que ambos asesinatos estaban vinculados. A finales de 2011, sin embargo, la posibilidad se antojaba al menos improbable, dada la frecuencia con la que la comunidad indigente sufría de ataques diversos, sin premeditación ni justificación alguna de por medio. De acuerdo con la Coalición Nacional para Indigentes en Estados Unidos, entre 1999 y 2010 habían ocurrido más de mil doscientas agresiones contra indigentes en el país, con California encabezando la lista de los estados más peligrosos. Aun así, el detective de Anaheim Daron Wyatt, un hombre serio de grueso bigote que habla en un riguroso staccato, tuvo una corazonada: los homicidios de McGillivray y Middaugh no podían ser obra de la casualidad. El asesino había usado el mismo tipo de cuchillo en los apuñalamientos, ocurridos en circunstancias similares con una violencia despiadada y poco común.
Wyatt pidió audiencia con sus superiores y explicó detenidamente su teoría de por qué las muertes tenían que ser producto de una cuidadosa premeditación. También expuso las razones por las que suponía que los dos salvajes acuchillamientos serían apenas el principio de crímenes similares. Su jefe, me dijo Wyatt, se rio: “Ocurre que no habíamos tenido un asesino serial en el condado de Orange en más de veinticinco años.”
II
A pocos kilómetros de la escena del crimen, en la ciudad de Fullerton, dentro de la cabina de un tráiler destartalado con los faros rotos, vivía Refugio Ocampo. Alto y delgado, con el aire digno del maestro de historia que había sido tiempo atrás, Refugio era indigente pero se rehusaba a lucir descuidado. Usaba impecables camisas blancas que asomaban bajo una chamarra azul marino y mantenía el rostro esmeradamente rasurado debajo de un tazón de pelo negro cortado en una perfecta línea horizontal a la mitad de la frente. Refugio sabía de los asesinatos de McGillivray y Middaugh: la comunidad indigente compartía todo cuanto podía, sobre todo información valiosa que pudiera mantenerla segura en un ambiente hostil y precario, todos buscando protección en los mismos huecos, amparo del sol o la lluvia bajo los mismos puentes o los mismos campamentos improvisados, kilómetros de toldos y carpas frágiles. Al principio, Refugio creyó que la historia de un loco con un cuchillo al acecho de los desamparados era un invento o al menos una exageración, de esos mitos que la policía propaga para ahuyentar de la zona a los que menos tienen. No fue sino hasta que su hijo mayor le mostró los recortes de prensa que comenzó a creer los rumores.
La amenaza de la violencia le resultaba extrañamente familiar. En su tierra, le gustaba decir, no se necesitaba gran cosa para perder la vida, para que la gente se matara a la menor provocación. Refugio nació el 4 de julio de 1962 en Zacapostepec, un pueblo de apenas algunos cientos de habitantes en el corazón de Guerrero, en una de las zonas más violentas de México. Uno de los primeros recuerdos de la vida de Refugio es el de una procesión fúnebre. Tenía seis años cuando su madre lo acercó a una ventana sobre la calle principal del lugar. Abajo, un desfilar de ataúdes. Uno en particular llamó la atención del niño: una caja grande, ancha, llevada a hombros por varios dolientes. Refugio recuerda haberle preguntado a su madre por el tamaño del ataúd. Había muerto toda una familia, le explicó. En el féretro iban los restos de un abuelo y su joven nieto, de vuelta a la tierra juntos.
Con el tiempo, Refugio buscó una vida más segura y emprendió la marcha hacia la capital mexicana, lejos de la tierra caliente guerrerense. En 1987 se casó con Lilia González, hermana de un amigo suyo de la época. Vivieron a las afueras de la Ciudad de México, donde Refugio cumplió la ilusión infantil de enseñar historia. Independiente y enamorado de la gran ciudad, también se dedicaba a la música en su tiempo libre. Lilia, en cambio, apenas y sabía qué hacer con su vida. “Tuve ocho hermanos así que mi madre me crio como si fuera un hombre”, me dijo Lilia en una conversación reciente. “Refugio me enseñó a cocinar, a limpiar. Me enseñó todo.” En marzo de 1998, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Itzcóatl. Refugio escogió el nombre en homenaje al tlatoani y héroe de guerra azteca que comenzó la expansión imperial mexica a principios del siglo XV, conflicto que culminaría con la Triple Alianza de México-Tenochtitlán con Texcoco y Tacuba. Cuatro meses después del nacimiento de Itzcóatl, Refugio decidió abandonar la comodidad de su carrera docente y emprendió el rumbo hacia el norte. Llamó a un primo en California y cruzó la frontera sin documentos, buscando oportunidades y estabilidad para su joven familia. Encontró trabajo como lavaplatos en el condado de Orange, donde comenzó a aprender inglés poco a poco. Nunca resintió el dramático viraje vocacional. Al contrario: se sintió liberado. Siempre crítico de la indolencia burocrática, quería ganarse la vida con el esfuerzo de un oficio honesto y propio, libre de ataduras.
Lilia lo alcanzó dos meses después. Cruzó la frontera con Itzcóatl en brazos muy temprano una madrugada particularmente fría, junto a un grupo de hombres que llevaban prisa. Lilia solo soltó al niño cuando tuvo que brincar una barda para pisar tierra estadounidense, entregando al recién nacido a otro migrante por unos segundos. “Ese fue el único momento cuando dejé que me quitaran a mi hijo”, recuerda Lilia.
Refugio encontró trabajo en una fábrica de plásticos. Mientras practicaba inglés por las noches, comenzó a leer historia de Estados Unidos, aficionándose, sobre todo, a la Guerra Civil. Para Lilia, el camino resultó más complejo. Dependía de amigos y familiares para el cuidado de Itzcóatl mientras trataba de aprender inglés, idioma que nunca logró dominar. Aun así, cobijada por el entusiasmo de Refugio, decidió quedarse en Estados Unidos. Seis años más tarde dio a luz a su segundo hijo, a quien Refugio llamó Mixcóatl en honor al dios azteca de la caza. Media década después recibirían a Citlaly, “estrella” en náhuatl. En el hombro derecho, Lilia lleva el tatuaje de un triángulo con los nombres de sus tres hijos escritos en cursiva en cada arista. Al centro, Lilia pidió al autor del tatuaje que reprodujera su ojo derecho, mirando fijamente en tinta negra.
Los Ocampo siempre estimularon la asimilación de sus hijos. Itzcóatl era “Izzy” para los amigos y Mixcóatl comenzó a llamarse “Mix”; Citlaly se conformó con “Citla”. Para resolver el dilema de la falta de documentos migratorios, Refugio recurrió a una trampa común en aquel tiempo: compró una “carta de campo”, un certificado que le permitió adquirir la residencia permanente como supuesto trabajador agrícola en el sur de California. Luego comenzó a pagar una pequeña casa. Poco tiempo después, tras un ascenso laboral, mudó a la familia de nuevo, esta vez a una casa más grande. Itzcóatl, un niño independiente y simpático, se hizo ciudadano estadounidense.
La vida de la familia Ocampo en Estados Unidos prosperó hasta el año 2008, cuando Refugio perdió su empleo y ya no pudo recuperarse. De acuerdo con varios de sus familiares, empezó a sufrir de un grave problema de adicción a las drogas, especialmente a las metanfetaminas. El hombre orgulloso y trabajador que había sido se volvió un impredecible manojo de nervios. “Dejó de cuidarse a sí mismo y de cuidar a los niños como debe ser”, me dijo Lilia. Desempleado y extraviado en el sopor de la droga, Refugio dejó de pagar la hipoteca de la casa familiar. De pronto, los Ocampo perdieron rumbo y techo. Mientras su mujer y sus hijos encontraron resguardo en el departamento de uno de los hermanos de Lilia, Refugio comenzó a vivir en las calles. Aun así, Lilia se negó a dejarlo a la deriva, llevándole comida y ropa limpia a los campamentos de indigentes y, tiempo después, hasta la cabina del viejo tráiler donde Refugio pasaba la noche.
Itzcóatl estaba en Irak cuando su familia comenzó a resquebrajarse. Había decidido enlistarse en la Marina estadounidense unos días después de salir de la preparatoria en 2006, uno de los 4,889 reclutas hispanos ese año. Para el invierno de 2011 había vuelto ya a Estados Unidos a vivir en un pequeño cuarto junto a Lilia y sus hermanos, bajo el amparo de su tío Raúl. Su padre le preocupaba constantemente. Itzcóatl visitaba con frecuencia a Refugio para hablar de la vida antes de la guerra, las drogas y las dificultades. Platicaban largo y tendido, ambos desempleados, con tiempo en las manos. Una tarde decidió enseñarle a su padre las historias de los diarios locales sobre los asesinatos entre la comunidad indigente del condado de Orange. Quería convencerlo de cuidarse, de mantener la guardia arriba ante la presencia innegable de una amenaza inédita.
Detrás de un par de gafas redondas y ligeramente chuecas, Itzcóatl se había vuelto un hombre tímido. Reintegrarse a la vida después de Irak le había resultado una labor titánica. Desanimado, había perdido la voluntad de encontrar un empleo y prefería pasar el rato entre copas con viejos conocidos, gente como Eder Herrera, un amigo de años que tiempo después terminaría en la cárcel acusado de asesinar a su madre y a su hermano en un arrebato de violencia doméstica. Aun así, aunque no tenía en qué caerse muerto, Itzcóatl adquirió el hábito de donar dinero, ropa, juguetes y comida a los más necesitados. A veces manejaba hasta Van Nuys o Santa Mónica, a setenta kilómetros de distancia, para entregar víveres a las organizaciones de apoyo a los desamparados.
Refugio pensaba que su hijo mayor era notablemente generoso y le conmovía que, a pesar de las dificultades, encontrara tiempo y disposición para ayudar los demás. Pero no tardó en advertir que el muchacho de veintitrés años de edad bebía demasiado, un problema que, de no atenderse, podía terminar por ponerlo en la calle, vulnerable como él, como las personas a las que Itzcóatl procuraba con sus regalos y atenciones, como los dos hombres que habían sido brutalmente acuchillados ahí, a unos metros de distancia.
III
De risa fácil, con un marcado espacio entre los dientes, pelo largo y ondulado y una barba de candado mal cuidada, Paulus Cornelius Smit había luchado contra una severa adicción a las drogas que lo había condenado por años a vivir en las calles. A lo largo de 2011, Smit, de 57 años de edad, había logrado compartir una casa en ruinas con su novia, pero cuando las autoridades la declararon inhabitable, no tuvo más remedio que volver al desamparo. Rumbo al final del año, Smit encontró un breve respiro. Se hospedó para las navidades con Julia Smit-Lozano, la mayor de sus tres hijas. Julia, que había logrado salir de la indigencia poco tiempo antes, se preocupaba por su padre todos los días. La calle, pensaba Julia, puede ser inclemente.
Smit, un tipo jovial y de sangre ligera, gustaba de viajar en su bicicleta, quizá su pertenencia más preciada. Pasaba los días en la biblioteca pública de Yorba Linda, un edificio de color rosa deslavado en una transitada intersección junto a la Imperial Highway en el condado de Orange. En algún momento de la tarde del 30 de diciembre, a un costado de la biblioteca, Smit se dio cuenta de que su bicicleta se había esfumado. Fiel a su carácter parsimonioso, no desesperó. Antes que irse a pie, prefirió llamar desde un teléfono público a una de sus hijas menores para que lo recogiera. “Mi hermana no pudo atender la llamada a tiempo”, se lamentaría Julia tiempo después. “Para el momento en que encontré un espacio para pasar por él, ya era demasiado tarde.” La desaparición de la bicicleta había sido una treta. Alguien la había tomado para evitar que Smit se moviera; alguien que lo había seguido por horas, quizás incluso días, aguantando hasta la llegada del instante preciso para atacar.
Poco antes del anochecer, Smit salió de la biblioteca y se sentó a esperar a su hija entre las últimas sombras del día, cerca del final de una escalera trasera. Fue ahí donde el asesino lo abordó, armado de nuevo con el cuchillo Ka-Bar. Su furia no había menguado un ápice: apuñaló a su víctima 56 veces en la espalda, la cabeza y el cuello, fracturando la caja torácica, mutilando el corazón y partiendo en dos la vena yugular. El asesino no le dio a Smit ni un segundo para reaccionar: nadie, en la intersección cercana, escuchó un solo grito. El cuerpo quedó al pie de la escalera, hecho un nudo ensangrentado.
El tercer homicidio hizo de la corazonada del detective Wyatt un hecho verificable: había un asesino serial en el condado de Orange, con la mira puesta sobre una comunidad no solo vulnerable sino difícil de proteger. Por si fuera poco, el criminal había ganado confianza y descaro: Smit había muerto poco antes de las cinco de la tarde, cuando la biblioteca aún estaba abierta y el sol no se ocultaba todavía.
Para principios de 2012, tres departamentos de policía del sur de California –Anaheim, Placentia y Brea– habían organizado, junto con la oficina del sheriff del condado de Orange y el FBI, un equipo de trabajo de quince personas encabezado por el detective Daron Wyatt con la encomienda urgente de ponerle un alto al hombre que había asesinado a tres indigentes en las semanas anteriores. El grupo comenzó por establecer retenes en varios caminos locales, deteniendo e interrogando cada noche a cientos de conductores para encontrar pistas que pudieran conducirlos hasta el asesino en serie. Las autoridades y un número creciente de voluntarios comenzaron a repartir silbatos y linternas entre los indigentes, además de aconsejarles buscar refugio o dormir en grupo para evitar cualquier riesgo. Los refugios locales registraron un aumento de más de 40% en ocupación. La historia del asesino del cuchillo Ka-Bar brincó de las páginas del Orange County Register a los diarios de circulación nacional. “La gente está muy, pero muy ansiosa por la situación”, le dijo Jim Palmer, presidente de la Misión de Rescate del Condado de Orange, al New York Times. “Es tan ruin que alguien quiera agredir así a los olvidados, a los que menos tienen, a la gente perdida de nuestra comunidad.”
Itzcóatl Ocampo visitó a su padre poco después del tercer asesinato en Yorba Linda. Esta vez, en lugar de recortes de prensa, llevó consigo un volante del FBI con las fotografías de las víctimas. Recargado contra la puerta azul claro de la cabina del tráiler donde vivía Refugio, Itzcóatl le enseñó a su padre el boletín y le rogó una vez más que se mantuviera sobrio y con los ojos bien abiertos. Refugio trató de calmarlo. “No te preocupes”, le dijo. “No me va a pasar nada. Soy un sobreviviente.”
IV
No todos atendieron los consejos de las autoridades. Entre los más obstinados estaba John Berry, un veterano de la guerra de Vietnam con una gigantesca barba blanca que había pasado los últimos años deambulando a orillas del río Santa Ana. Ornitólogo aficionado y apasionado de la astronomía, Berry era un hombre de la intemperie.
La mañana del 5 de enero de 2012, Berry descansaba cerca del río cuando Mike Lynch, sargento de la policía de Anaheim, se acercó a conminarlo a dejar la calle, al menos durante la emergencia. El fotógrafo de Los Angeles Times Allen Schaben, que había recibido la encomienda de documentar los esfuerzos de prevención entre los indigentes, captó el intercambio en una imagen elocuente. Berry está sentado cómodamente sobre una lona, con lentes oscuros y las piernas estiradas, un arrugado sombrero de pesca color beige en la cabeza. A la izquierda está su bicicleta amarilla, cubierta también por un trozo de manta, ofreciendo algo de sombra. De pie, Lynch explica a detalle la naturaleza de la amenaza. De acuerdo con Lynch, Berry respondió que se cuidaría pero no dejaría de dormir mirando al cielo, como lo había hecho por años, con o sin asesino serial a la vuelta de la esquina. “No podíamos obligarlo a dejar la calle”, recordaría el detective Wyatt tiempo después.
La fotografía de Berry descansando tranquilo y sin temor alguno apareció al día siguiente en un largo artículo sobre los crímenes en el condado de Orange. El asesino debió leerlo porque Berry, a sus 64 años de edad, no tardó en advertir que algo andaba mal. En los días siguientes llamó a la policía para decir que se sentía vigilado mientras se desplazaba de un lado a otro entre Anaheim y Yorba Linda. Las autoridades de nuevo le recomendaron dirigirse a un refugio. Berry los ignoró.
Durante una semana, el condado de Orange entero contuvo el aliento. Las llamadas de atención y los retenes parecían haber logrado proteger a la comunidad indigente y, más importante todavía, disuadir al asesino. Entonces, alrededor de las 8:15 de la noche del viernes 13 de enero, la violencia regresó cuando John Berry empujaba su bicicleta hacia un depósito de basura en la parte trasera de un restaurante Carl’s Jr. a la mitad del estacionamiento de un muy concurrido centro comercial. De pronto, un hombre encapuchado que caminaba deprisa se le acercó. El atacante tiró a Berry al piso, sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarlo con la misma velocidad aterradora de los otros tres asesinatos. El frenesí continuó por varios minutos, un buen tiempo después de que el corazón de Berry dejara de latir, apenas segundos más tarde del primer golpe, una puñalada profunda al tórax.
Esta vez, sin embargo, el asesino había sido poco riguroso a la hora de escoger el escenario del crimen. Decenas de personas caminaban a pocos metros del lugar. Una de ellas alcanzó a ver el acuchillamiento y entró a una farmacia cercana gritando desaforadamente: “¡El asesino de los vagabundos está allá afuera!”
Donny Hopkins, un operador de maquinaria industrial que hacía fila dentro de la farmacia, fue el primero en correr hacia el estacionamiento, donde pudo ver al asesino todavía encaramado sobre el cuerpo inerme de Berry. Hopkins gritó a todo pulmón. Sorprendido, el atacante se puso de pie y comenzó a correr rumbo a un área de casas móviles, adyacente al centro comercial. Aunque estaba completamente desarmado, Hopkins persiguió al hombre, corriendo a tope. Mientras lo hacía, trataba también de marcar al 911, el número para emergencias en Estados Unidos. La llamada se cayó dos veces. A la tercera oportunidad, Hopkins compartió los detalles de la escena y dio una descripción veloz del sospechoso, que para entonces se había deshecho de la sudadera negra para revelar una camiseta color rojo. Con base en la información de Hopkins, la policía rodeó la zona. Encontró al asesino mientras caminaba como si nada por la calle, imaginando, quizá, que sin la ropa negra y fingiendo normalidad habría de evitar la captura.
El sospechoso no opuso resistencia alguna cuando la policía finalmente lo detuvo. De hecho, se mostró incluso dócil, “muy tranquilo y dueño de sí”, de acuerdo con Wyatt. Apuesto, de rostro largo y angulado, ojos oscuros y profundos y pelo color café cortado casi a rape, tenía las manos y los brazos manchados de sangre. Cerca, la policía encontró una mochila, guantes y una funda con el cuchillo Ka-Bar. El asesino había tratado de deshacerse de todo mientras corría.
Los detectives llevaron al hombre hasta el departamento de policía de Anaheim, donde Wyatt comenzó un largo interrogatorio con la esperanza de salir con el perfil de un hombre capaz de una furia asombrosa. No le costó mayor trabajo. Vestido ya con la ropa azul claro de la prisión, el asesino serial del condado de Orange habló sin recato por más de cinco horas, hasta bien entrada la madrugada del día siguiente, después de haber descartado su derecho a guardar silencio. Detrás de un par de lentes maltrechos y antiguos, miraba detenidamente a Wyatt. Contestaba cada pregunta con un respetuoso “sí, señor” mientras describía sus crímenes uno a uno, con sinceridad absoluta.
Rumbo al final del interrogatorio, Daron Wyatt le preguntó al sospechoso si sabía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal.
“Sí, señor”, contestó aquél, asintiendo con vehemencia.
“¿Crees que lo que hiciste está mal o está bien?”, insistió Wyatt.
El asesino hizo una pausa para pensar y luego volvió a mirar a su interlocutor.
“Mal”, respondió, “pero tenía que hacerlo”.
“¿Para qué?”, quiso saber Wyatt. “¿Para satisfacer tus necesidades?”
“No”, reviró el asesino. “Porque esa gente hacía que el lugar se viera mal.”
“¿Entonces lo que hacías era ayudar a limpiar el condado?”, preguntó Wyatt.
“En cierto sentido sí, señor, sí”, respondió el sospechoso.
Durante las más de doce horas que pasó sentado frente al hombre acusado de destazar a puñaladas a cuatro indigentes en el sur de California, Daron Wyatt no cambió de opinión: se trataba de un criminal calculador y sanguinario. “Sabía exactamente lo que estaba haciendo”, me dijo Wyatt tiempo después. Era un asesino de sangre fría, con las emociones completamente bajo control e innegable capacidad de discernimiento que había escogido víctimas “vulnerables y disponibles”, me explicó Wyatt. Tan simple como eso.
En cuanto a los motivos detrás de su intención de purificar el condado de Orange, eso requeriría indagar en el pasado del sospechoso. Para hacerlo, Wyatt necesi- taba antes que nada un nombre. El asesino lo reveló sin reservas en los primeros minutos de la conversación. Se llamaba, dijo, Itzcóatl Ocampo.
“Itzcóatl”, me diría Refugio tiempo después, repitiendo el nombre de su hijo mayor en voz baja, casi como un mantra. “Itzcóatl. Quiere decir ‘serpiente de obsidiana’.”
V
Mientras manejaba de vuelta a casa ese viernes por la noche, Raúl González, hermano de Lilia Ocampo, escuchó el zumbido inconfundible de los helicópteros de noticias flotando cerca de la Imperial Highway. Harto de la inquietud de los últimos días, Raúl dio un giro para evitar los retenes y el tumulto. Cuando finalmente llegó a su destino, vio varios autos blancos estacionados cerca de la propiedad. La policía no tardó en rodearlo y exigirle que los dejara entrar. Raúl sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Citlaly y Mixcóatl estaban en casa. Raúl le preguntó a su sobrina por el paradero de Lilia. “Está con mi padre”, le respondió Citlaly, recién salida de la infancia. Fastidiado, Raúl llamó al teléfono celular de su hermana. “¿Sabes que la policía está aquí mientras tú estás allá con ese pendejo?”, le preguntó. Lilia volvió a casa lo más rápido posible. Cuando llegó y vio a sus dos hijos menores aterrados y en silencio en el sofá, pensó de inmediato en el único ausente. Itzcóatl había salido a caminar por su cuenta unas horas antes; solo, como le gustaba últimamente. Lilia pensó que alguna tragedia le había ocurrido.
Entonces, cuando la policía empezó a hacer preguntas, alguien encendió la televisión. Un reporte de noticias nocturno apareció en pantalla y ahí, sentado cabizbajo en una banqueta, estaba Itzcóatl, rodeado de policías.
Lilia se hundió en el pasmo más absoluto. Por meses había compartido una recámara con sus tres hijos. Tal y como lo había hecho desde su regreso de Irak, Itzcóatl dormía en el piso sin queja alguna. Lilia había visto un enorme cuchillo Ka-Bar entre las cosas de Itzcóatl, pero el muchacho le había explicado que era solo un accesorio de combate y nada más. Lilia sabía que su hijo mayor había enfrentado problemas y desafíos desde su regreso de la guerra, pero nunca lo había visto actuar con violencia. Poco a poco, comenzó a reflexionar. Como madre, concluyó, habría intuido algo si su hijo de verdad hubiera sido capaz de matar a otro ser humano. Pero Lilia nunca había sospechado nada, mucho menos algo de la magnitud de lo que se acusaba a Itzcóatl. Para Refugio, que no tardó en enterarse del arresto de su hijo, la idea de que Itzcóatl había asesinado a cuatro personas era simplemente inconcebible. “Siempre supe quiénes eran mis hijos”, me dijo Refugio, convencido del carácter moral de los suyos. Además: ¿por qué se habría tomado la molestia de advertir a su padre de la presencia monstruosa de un asesino si él mismo era el asesino?
De acuerdo con el detective Wyatt, el cateo posterior en el departamento de Raúl González culminó en el hallazgo de un par de botas con material genético de dos de las víctimas, un afilador para el cuchillo Ka-Bar en el que expertos forenses encontrarían rastros de tres de las cuatro personas apuñaladas y diversos documentos sobre asesinos famosos que Itzcóatl guardaba como una fuente, decía Wyatt, de macabra inspiración. En su testimonio frente al gran jurado, un mes más tarde, el detective describiría la manera como Itzcóatl había tratado de emular a Charles Whitman, un exmilitar conocido como “el francotirador de la Torre de Texas” quien, en 1966, había matado a catorce personas en la Universidad de Texas en Austin. Cuando Wyatt le preguntó a Itzcóatl por qué había preferido usar un cuchillo serrado antes que un arma de fuego, el sospechoso hizo referencia al personaje del Guasón interpretado por el actor Heath Ledger en la trilogía de Batman del director Christopher Nolan. “Me dijo que un cuchillo era mucho más personal. Así tal cual me lo dijo, citando casualmente El caballero de la noche”, me compartió Wyatt, indignado todavía. (El fragmento exacto de la cinta dice: “¿Quieres saber por qué uso un cuchillo? Las armas son muy rápidas. No puedes disfrutar de las pequeñas emociones. Ocurre que en los últimos momentos la gente te muestra quiénes son en realidad.”)
Después de la detención de Itzcóatl, la prensa acosó día y noche a la familia Ocampo. Refugio en particular se volvió una figura trágica recurrente en los noticieros locales: el padre indigente del asesino serial que mataba indigentes. La mañana del 16 de enero, Eugene García, camarógrafo del Orange County Register, lo encontró parado afuera del tráiler en Fullerton. Refugio le dijo a García que Itzcóatl había sido por años “un ejemplo a seguir” para todos.
“¿Cree usted que es inocente?”, le preguntó García.
“No lo sé”, contestó Refugio, con perplejidad. “Estaba preocupado por mí.”
La única explicación posible para el comportamiento de su hijo, continuó Refugio, estaba en su tiempo con los marines. Dado que había cometido los crímenes después de volver de Irak, algo debió pasarle en el servicio militar. “Mataron a la persona que era”, dedujo Refugio con vehemencia.
Daron Wyatt dio una explicación muy distinta cuando compareció ante el gran jurado. Para el detective, “la razón principal” para la masacre cometida por Itzcóatl Ocampo tenía que ver con una sed de sangre insaciable que había tratado de satisfacer, primero, enlistándose en las fuerzas armadas. Al fracasar en su intento por convertirse en un asesino de uniforme, Itzcóatl había optado por dar rienda suelta a su ímpetu homicida en las calles del condado de Orange. Tal era su obsesión que el muchacho había investigado con cuidado la anatomía humana en la computadora. “Quería saber exactamente dónde encontrar el corazón de sus víctimas”, explicaría Wyatt. El detective recordó también un intercambio específico con Itzcóatl. Durante su confesión inicial, Wyatt le había preguntado por qué había decidido volverse un asesino.
“¿Se debió a que fuiste parte de los marines?”, había querido saber Wyatt.
Itzcóatl respondió sin chistar.
“Probablemente, señor. Sí, señor. No tuve la oportunidad de matar a nadie mientras estuve… veía yo a otros marines y quería ser como ellos.”
Pero la verdad del caso no era tan simple. El esfuerzo por desenredar la hostilidad, el temor y el abatimiento de Itzcóatl Ocampo requeriría mirar atrás, mucho antes de su tiempo en las fuerzas armadas de Estados Unidos –significaría examinar su juventud temprana, en particular su relación con su mejor amigo.
VI
Cuando niño, Itzcóatl Ocampo gozaba de un círculo cercano de amigos que gravitaba alrededor de un líder nato llamado Claudio Patiño. Hijo de una familia con historia de servicio militar, Claudio creció soñando con el uniforme. Su padre del mismo nombre, un inmigrante mexicano de Jalisco, había sido cadete en una academia militar y guardaba con esmero la ropa verde olivo que había usado entonces, junto con un acervo de fotografías en sepia donde aparece haciendo acrobacias durante varios desfiles marciales en Guadalajara. De chico, el joven Claudio montaba escenarios de guerra en el polvoso patio trasero de la casa de sus padres en Yorba Linda donde, con familia y amigos, imaginaba batallas por venir. Más adelante, ya en la adolescencia, comenzó a organizar ahí mismo clubes de pelea a puño limpio entre los chicos del vecindario. Tal era su vocación castrense que por años se negó a someterse a un tratamiento de ortodoncia para arreglarse la dentadura torcida. Temía que el procedimiento marchara mal y que una deformidad o algún problema severo para masticar correctamente lo descalificara como candidato a los marines. Tenía solo doce años.
Itzcóatl idolatraba a Claudio Patiño. Raúl González me describió a la pareja de amigos como “completamente inseparables”. Durante la infancia “se llevaban como hermanos. Era de verdad una amistad envidiable”, me dijo. Evelyn Patiño, la madre de Claudio, recuerda a Itzcóatl como un muchacho “respetuoso y callado” al que le gustaba pasar la noche jugando videojuegos hasta bien entrada la madrugada, compartiendo cuarto con Claudio. En la secundaria, una de las hermanas de Claudio invitó a Itzcóatl a su fiesta de quince años. Itzcóatl fue con Refugio, quien se animó a ofrecer un discurso improvisado, celebrando el vínculo entre las dos familias.
Claudio e Itzcóatl compartían, además, un claro sentido de pertenencia bicultural. Itzcóatl se mantenía en contacto frecuente con su familia en México, a quienes visitaba durante los veranos, por su cuenta o acompañado de su hermano, Mixcóatl. Claudio, por su parte, decoró su recámara infantil con pósteres de helicópteros de la Marina estadounidense, pero también con fotografías de Pancho Villa y Emiliano Zapata, además de figuras de cerámica representando la batalla entre un guerrero azteca y un conquistador español. Junto a su cama instaló una vistosa réplica de un cuchillo de obsidiana que había comprado durante un viaje familiar a Teotihuacán. Era, le habían dicho, idéntico a los que usaban los mexicas para los míticos sacrificios humanos. Años después, ya cerca de la edad adulta, Claudio se tatuaría un águila calva estadounidense en un hombro y un águila real mexicana en el otro.
Aun así, había algo disparejo en la entrañable pareja de amigos. Con el cuerpo delgado y vigoroso de un atleta, cara simétrica de mandíbula afilada y una sonrisa carismática a pesar de los dientes torcidos, Claudio había sido magnético desde muy joven. Itzcóatl, en cambio, se veía más bien frágil. De brazos largos y tronco estrecho, parecía incapaz de ganar peso. Brian Doyle, amigo suyo desde la infancia, lo describiría para la Associated Press como “un chavo alto y desgarbado al que le gustaba estudiar”. De niño, Itzcóatl soñaba antes que nada con ir a la universidad, aunque eso significara alejarse de Claudio.
Todo cambió después del 11 de septiembre de 2001. A pesar de tener solo trece años, la escena de las torres gemelas cayendo “sacudió profundamente a Itzcóatl”, me dijo Lilia. Como muchos estadounidenses de su generación, Itzcóatl interpretó el ataque como un llamado a las armas. “Yo nunca lo vi como un soldado”, me aseguró su madre. “Era tranquilo y muy noble.” Pero Itzcóatl ignoró los consejos y hasta las súplicas de sus padres. Apenas alcanzó la mayoría de edad se incorporó a los marines. En la lista estaba también Claudio Patiño.
Ambos soñaban con una aventura fraternal y patriótica. Después de completar su entrenamiento, sin embargo, Itzcóatl y Claudio siguieron caminos muy diferentes. Claudio no tardó en ganar notoriedad y respeto como un francotirador de puntería excepcional y una notable capacidad para el reconocimiento del terreno y la estrategia en el campo de batalla. Nate Coffey, quien fuera líder de pelotón de Claudio, lo describe como un hombre nacido para combatir. “Antes de ser marine era un peleador nato”, me escribió Coffey en un correo electrónico. “Unirse a los marines y convertirse en francotirador simplemente le dio herramientas adicionales para pelear. Además de ser uno de nuestros mayores expertos en tiro a distancia, fue a quien elegí para entrenar al resto en combate mano a mano. En suma, era un experto a la hora de matar, ya fuera de lejos o de cerca.” Claudio Patiño, me dijo Coffey, “era más agresivo que un lobo después de tomar un Red Bull”.
La experiencia de Itzcóatl fue diametralmente opuesta a la de su amigo de la infancia. Llegó a Irak en marzo de 2008 como parte del Primer Batallón Médico, trabajando como operador de vehículos automotores: un chofer de camiones. Nunca le sentó bien la bravuconería impredecible de la vida militar. Aunque se lo ocultó a su familia más cercana, se sentía infeliz por tener que limitarse a transportar personal y suministros en Irak mientras Claudio ganaba distinciones en Afganistán. Raúl González me compartió una conversación que tuvo con su sobrino en la que Itzcóatl dijo estar “muy deprimido”. El muchacho platicaba de cómo “tenía que cavar trincheras para construir refugios en el desierto y protegerse de las tormentas de arena además de despertar con el ruido de las bombas”, recordó Raúl. Itzcóatl parecía “de verdad asustado”.
Apenas un mes después de su despliegue a tierra iraquí, Itzcóatl se enteró de que su padre había quedado desempleado. Lilia le llamó para compartirle todos los detalles. Refugio, le dijo, enfrentaba enormes problemas financieros y no paraba de drogarse. Por eso, le explicó Lilia, Refugio había dejado de vivir en casa y pasaba las noches en la calle. De todas las revelaciones dramáticas de la llamada, lo que más preocupó a Itzcóatl fue la creciente adicción de su padre. Antes de salir a Irak, Itzcóatl había descubierto una pipa para crack entre las pertenencias de Refugio. A pesar de ello, me dijo Lilia, su hijo mayor tomó la noticia con su característico estoicismo, escondiendo para sí cualquier sentimiento oscuro. La entereza le duró poco.
Dos meses más tarde, en el campamento Al Taqaddum, una base militar iraquí abandonada a 74 kilómetros al oeste de Bagdad y reconfigurada como punto de soporte logístico para las fuerzas estadounidenses, Itzcóatl cargó un rifle m16 y le apuntó directamente a otro marine. Al principio dijo haber estado bromeando, pero a sus superiores les importó poco. El desplante era una ofensa punible. Su mala conducta lo llevó a perder, en mayo de 2008 y mediante un procedimiento disciplinario administrativo llamado “castigo no judicial”, un grado de rango. De un día para otro pasó de cabo interino a soldado de primera clase. Itzcóatl asumió la responsabilidad de sus actos y firmó una confesión que vinculaba claramente el exabrupto con sus problemas familiares en California, a medio mundo de distancia:
Sé que lo que hice fue muy poco profesional, peligroso, irresponsable e idiota de mi parte… Fui a ‘Condición 1’ (cargar un rifle) porque me tomé un chiste muy en serio. Estaba enojado porque en el fondo estaba pensando en mis problemas en casa. Por ejemplo: mi padre perdió su trabajo y mi familia tiene dificultades financieras. No tenía claro que mis compañeros marines podían ayudarme con mis problemas, pero ahora sé que pueden y que ya lo han hecho. Estoy tomado clases de manejo de enojo y tensión para ayudarme a sobrellevar estos asuntos. De esa manera, algo como esto no volverá a pasar otra vez.
Itzcóatl concluyó subrayando: “Este no soy yo ni está en mi naturaleza comportarme así.”
Al principio no le dijo a su familia lo que había pa- sado. En junio grabó un mensaje del Día del Padre para Refugio. “Muchas gracias por todo lo que has hecho, pa”, dijo a cámara en un español correcto pero de frases cortas y sencillas, sentado delante de una bandera estadounidense. “Te quiero mucho. Ya estoy bien aquí. Todo bien. Faltan tres meses y ya regreso.” Después tomó un ejemplar del libro clásico para niños Green eggs and ham, de Dr. Seuss, y lo leyó suavemente para Citlaly, que entonces tenía diez años. Antes de despedirse y enviar saludos a la familia entera y sus amigos, Itzcóatl repitió una frase varias veces, quizá buscando convencimiento en la reiteración: “Cuídense. No se preocupen. Yo estoy bien. Todo bien.”
VII
Al final de su compromiso de un semestre en Irak, Itzcóatl volvió a California, donde permaneció registrado por un tiempo en el Centro de Entrenamiento Pendleton, entre Los Ángeles y San Diego, a solo algunos kilómetros del condado de Orange. La cabo Bonnie Tisdale, supervisora de Itzcóatl a su regreso, me explicó a detalle cómo lo vio desmoronarse emocionalmente. “Su comportamiento cambió”, me dijo. Al principio, Tisdale se había encontrado con un joven disciplinado y generoso que “era capaz de darte su camisa o el último dólar que llevaba en el bolsillo”. Después Itzcóatl cambió; amargo y distante, cada vez hablaba menos. Comenzó a meterse en problemas por infracciones tontas y evitables, como mentir sobre la ubicación exacta de un vehículo que debía llevar a inspección dentro de la base.
Cuando recibió licencia en julio de 2010, las fuerzas armadas estadounidenses lo designaron plenamente capacitado para enlistarse de nuevo en el momento en que así lo quisiera. En el reporte final, sus superiores no registraron llamadas de atención considerables, mucho menos señales de alarma sobre su salud. Aun así, a Tisdale le preocupaba la transición de Itzcóatl de vuelta a la vida civil. “Si no tienes un grado universitario te cuesta mucho trabajo encontrar un empleo. Los amigos que conocías antes de los marines en realidad no te entienden. Es muy difícil. Te sientes completamente solo”, me dijo. “Ocampo de por sí era un tipo singular. No me imagino lo que fue para él estar afuera.”
Había otra razón para preocuparse por la estabilidad mental de Itzcóatl: apenas un mes antes de dejar el uniforme, el joven marine se enteró de la muerte en combate de Claudio Patiño. Ocurrió a media mañana el 22 de junio, cuando el pelotón de Patiño se había establecido cerca de Musa Qala, una aldea en la provincia de Helmand en Afganistán. Patiño estaba inquieto. “Si el equipo había pasado días sin dispararles a los malos, esperando sin encontrarse con el enemigo, Claudio se llevaba a la mitad del grupo y buscaba un nuevo lugar para atacar”, me dijo Nate Coffey, su líder. Cerca del mediodía, Patiño divisó una colina cercana y, junto con tres miembros del equipo, avanzó para investigar. “Me acuerdo que llegó a la cresta de la colina y se desplomó de inmediato. Medio segundo después oí la balacera”, recordó Coffey. Patiño se había expuesto a una emboscada del Talibán. La publicación militar Stars and Stripes describió sus últimos momentos: “Una primera bala le rozó un brazo, pero la segunda le desgarró el pecho, abriendo un cerco mortal en el tórax.” El cabo interino Nat Small, que estaba con Claudio al momento del tiroteo, narró así lo que vio. “Patiño básicamente avanzó hacia el fuego antes de que los demás pudiéramos hacerlo. Entregó su vida para que el resto del equipo sobreviviera.” En septiembre de 2010, Patiño recibió una estrella de bronce de manera póstuma, en reconocimiento a su valentía y heroísmo en la batalla.
La noticia de la muerte de Claudio hundió a Itzcóatl en la desolación. “Me llamó y me dijo: ‘Mamá, no vas a creer esto pero mataron a Claudio’”, recordaba Lilia. “Estaba llorando y yo junto con él. Todo el tiempo me preguntaba por qué le había pasado eso a Claudio y no a él.” Refugio asegura que la muerte de Claudio fue el principio del fin para su hijo. “Fue lo que encendió la mecha”, me dijo.
En California, Itzcóatl comenzó a decirles a sus padres que se sentía inútil e indigno. El dinero también se le acabó. “Tuve que arrastrarlo a la oficina de desempleo y asuntos de veteranos”, me dijo Refugio. “Tuve que ayudarlo a llenar solicitudes. No paraba de decirme: ‘Papá, no me van a dar empleo.’” Antes que dedicarse a buscar trabajo, Itzcóatl pasaba las tardes leyendo junto a su hermana Citlaly en la biblioteca pública de Yorba Linda, la misma donde, meses más tarde, mataría a Cornelius Smit. De acuerdo con Mixcóatl, su hermano había comenzado a beber demasiado y a alejarse de su gente más cercana. Aun así, Mixcóatl a la fecha insiste: “Nunca vi en él maldad alguna, nunca nada malo.”
Itzcóatl también acostumbraba llevar a Lilia a su trabajo en una fábrica próxima a la zona para luego manejar setenta kilómetros hasta el Cementerio Nacional en Riverside, donde está enterrado Claudio. Le gustaba quedarse parado por horas, sin moverse, contemplando la lápida. Por aquellas fechas comenzó a visitar con frecuencia a los padres de su amigo. Evelyn Patiño recuerda que, durante una tarde particularmente difícil, Itzcóatl le confesó que “su dolor más grande era no haber estado ahí al lado de Claudio cuando murió. Quería estar ahí para ayudarlo a levantarse, para ayudarlo a ponerse de pie otra vez. Le dolía mucho”.
En casa, Lilia empezó a advertir cambios notorios en la conducta de su hijo mayor. Comenzó a sospechar que estaba deprimido o quizás atravesaba por un trauma. “Tenía pesadillas horribles, sueños de verdad muy feos. Nunca me dijo cómo eran exactamente pero sí me explicó que eran horribles: gente ensangrentada por todos lados”, recordaba Lilia. Itzcóatl también decía sufrir de migrañas insoportables y se decía preocupado por una especie de tic, una contracción nerviosa en el párpado derecho. “Una mañana”, me dijo Lilia, “me llamó para decirme que estaba buscando bombas dentro de la casa”. Lilia también recuerda que su hijo mayor empezó a hablar solo, en una eterna discusión consigo mismo. Aun así, nadie notó en Itzcóatl intención alguna de hacer daño, mucho menos rabia homicida.
Tal vez habrían cambiado de opinión de haber leído a tiempo su diario, una crónica breve pero horrenda de lo que pasaba por la cabeza de Itzcóatl en las semanas previas a los asesinatos en el condado de Orange. En un puñado de hojas sueltas tamaño carta, Itzcóatl registró delirios confusos y largas diatribas de odio hacia sí mismo y el mundo que había dejado atrás en Irak.
También habló de su deseo de matar.
VIII
Conocí a Lilia y Refugio Ocampo un sábado por la mañana a finales del invierno pasado, detrás de un taller mecánico en Placentia donde Refugio había vivido por algunos meses. El dueño, amigo de Refugio, le había ofrecido quedarse en una vieja casa móvil arrumbada en el patio trasero a cambio de que vigilara el terreno por las noches. Refugio aceptó que no había mucho que vigilar. Repleto de escapes, defensas y otras partes oxidadas de automóvil, con dos o tres viejas bombas de gasolina tiradas en una esquina y perros correteando entre el laberinto de fierros, el lugar parecía un depósito de chatarra.
Para mi visita, Refugio había puesto un par de sillas, un viejo banco de metal y una mesa de madera cubierta con un trozo de plástico que amenazaba con salir volando por el viento decembrino. Hacía frío, así que encendió una pequeña fogata: dos leños dentro de una maceta negra de metal, uno sobre el otro, soltando chispas y crujiendo de vez en vez. Refugio vestía un saco gris oscuro con raya de gis y un pantalón negro, ambos quizá un par de tallas demasiado grandes. Debajo del saco llevaba una camisa blanca desfajada y un par de mocasines gastados de color café, las borlas de cuero hechas un ovillo, secas por el uso. Lilia, que vivía en un apartamento cercano, llevaba una blusa negra de manga corta, los brazos desnudos cruzados en un largo abrazo y el rostro maquillado hasta el exceso. Entre las manos cargaba un sobre color manila lleno de hojas arrugadas: el diario de Itzcóatl. Era la primera vez que los Ocampo se lo mostraban a un reportero desde que Lilia lo había encontrado metido detrás de un asiento de su camioneta, después del arresto de su hijo. Solo el equipo legal de Itzcóatl había leído el contenido de la crónica.
“Nunca supimos que había escrito nada de esto”, me dijo Refugio. Lilia asintió. “Aquí dice todo lo que vivió”, me explicó, entregándome el sobre. “Es una especie de confesión”, aceptó Refugio. Abrí el sobre y comencé a leer las primeras líneas. “Basado en una historia real”, comenzaba. Itzcóatl no había fechado las páginas, pero Lilia asumía que las había escrito en la segunda mitad del 2011, el año que concluyó con la muerte de cuatro indigentes en la fría intemperie del condado de Orange.
En su diario, Itzcóatl se identifica como un pog (people other than grunts), un término despectivo que los marines usan para describir al personal de soporte que rara vez entra en combate. “Me enlisté para ser un puto asesino pero al final terminé en un lugar dedicado a salvar vidas, no a acabar con ellas”, se lamenta. “Terminé como un maldito pog, teniendo que lidiar con hijos de puta que ni siquiera saben hablar bien inglés pero que de alguna manera acabaron siendo mis superiores.” Cuando escribe sobre la pérdida de rango después del episodio con el rifle en Al Taqaddum, Itzcóatl parece convencido de haber sido víctima de una tremenda injusticia que de pronto se convirtió, en sus recuerdos, en una sofisticada conspiración en su contra. “Estaba completamente solo con el enemigo, que resultó ser mi grupo de colegas, mi compañero de cuarto y mis propios amigos”, escribe. “Tardé muy poco en darme cuenta de que toda mi vida había sido un engaño.”
Más adelante, Itzcóatl reflexiona: “Salí [de las fuerzas armadas] completamente jodido, antes era normal y luego todo jodido.” Describe su estado de ánimo como “deprimido, la mayor parte del tiempo”. A veces, en el diario, especula sobre las razones de su desánimo: “Es posible que tenga un tumor en el cráneo porque tengo dolores de cabeza casi cada puto día”, escribe en un momento, para luego ir más allá: “¿Hay algún aparato dentro de mí que revela el lugar donde estoy, me toma el pulso y me hace sentir raro?” También se dice preocupado por la posibilidad de terminar como su padre. “Ahora seré el próximo de la familia en terminar siendo un holgazán”, escribe.
En el diario, Itzcóatl habla con frecuencia de Claudio Patiño. En sus palabras hay culpa, huellas inconfundibles del síndrome del superviviente. “Incluso antes de los marines ya eras un puto héroe, y quizá lo sigues siendo”, escribe, en diálogo directo con su amigo fallecido. “Mira nada más los aplausos que recibiste el día de tu graduación. En cualquier caso no era tu momento de partir, simplemente ocurre que tuve la puta ocurrencia de equivocarme.” Aunque Itzcóatl jamás aclara qué lo llevó a asumir culpa alguna por la muerte de Claudio, el sentimiento parece no dejarlo en paz. En un fragmento de particular melancolía, manifiesta su deseo de ser él, y no Claudio, quien hubiera fallecido. “Cada vez que veo tu casa me digo a qué grado es una mierda que yo estoy aquí y tú ya te hayas ido. Qué jodido es que te haya tocado a ti y no a mí. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todavía estuvieras aquí y yo ya no? Todos los días pienso en ti y me culpo”, escribió. “Solo te superaré a ti y a toda esta mierda cuando me haya ido.”
En otros momentos, Itzcóatl admite sentirse celoso de que, a diferencia de Claudio, no tuvo la fortuna de nacer en Estados Unidos. “Dado que tú naciste aquí supongo que nunca tuviste que lidiar con todo el jodido racismo”, escribe, antes de especular sobre su futuro. “En cuanto a mí, me iré caminando o en camión de vuelta a México, me moriré de hambre o tal vez alguien me dispare o me apuñale. De verdad que soy patético.”
Las últimas páginas del diario de Itzcóatl revelan una clara intención de actuar para remediar la ira y el dolor que acarreaba. “Siempre me pregunto por qué ustedes no me dispararon cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo”, escribe, dirigiéndose, al parecer, a sus compañeros. “Si fueran yo, valdría más la pena estar muerto ya”, continúa. “Solo hay tres maneras de morir: a través de la policía, a manos de algún extraño o el suicidio. Y dado que la muerte parece no venir por sí sola, más vale ir a buscarla. ¿Por qué? Mi cabeza está hecha mierda.”
Aunque esas palabras parecerían indicar la voluntad de quitarse la vida, lo cierto es que Itzcóatl jamás intentó hacerse daño. Lo que sí hizo fue dirigir toda aquella rabia hacia afuera, con la esperanza de sofocarla agrediendo a aquellos a los que temía parecerse: hombres desamparados, víctimas del desarraigo más profundo. En los últimos párrafos del diario, Itzcóatl parece describir sus planes para la cadena de asesinatos que estaba por comenzar. “Lamento decirlo, pero creo que es hora de volver esta ciudad un lugar espantoso”, escribe. “Es hora de matar algunos ‘pepsis’. Espero que eso refresque mi mundo.” (“Pepsi” significa drogadicto en el argot callejero, además de un evidente juego de palabras con la frase siguiente.)
Para entonces, sin embargo, Itzcóatl probablemente ya había matado a dos personas. Durante el largo interrogatorio después de su arresto, el sospechoso había sorprendido a los detectives al confesar su responsabilidad en dos asesinatos terribles ocurridos antes de la muerte de James McGillivray. Entre otras razones polémicas que pronto saldrían a relucir, la autoridad no había relacionado aquellos crímenes con la cadena posterior de asesinatos porque las víctimas no habían sido hombres desamparados sino una mujer y un muchacho acuchillados dentro de su casa. Ambos eran, también, amigos cercanos de Itzcóatl Ocampo.
IX
Resulta que, semanas después de dejar el Centro de Entrenamiento Pendleton, Itzcóatl había trabajado brevemente con su amigo Eder Herrera, al que visitaba en la casa que este compartía con su madre, Raquel, y su hermano, Juan. A pesar de la amistad de años, los Herrera no tardaron en dudar de la cordura de Itzcóatl. Su conducta les parecía cada vez más anormal. “Se dieron cuenta de que Ocampo se había vuelto un tipo raro, agresivo y paranoico”, me dijo John Burton, abogado de Eder Herrera. De acuerdo con Burton, Itzcóatl acostumbraba pararse frente a una ventana dentro de la casa de los Herrera para señalar a los conductores estacionados al otro lado de la calle, acusándolos de estar vigilándolo día y noche. Hartos, Eder, Juan y Raquel decidieron pedirle a Itzcóatl que no volviera a presentarse. Itzcóatl aceptó a regañadientes, pero, en la versión de uno de los detectives encargados del caso, se sintió “despreciado”, víctima de una falta de respeto inadmisible.
Itzcóatl no volvió a tener contacto con la familia de Eder Herrera hasta que, temprano por la noche del 25 de octubre de 2011, manejó hasta la casa de su amigo en Yorba Linda con la intención de matarlo junto con su madre y su hermano porque, de acuerdo con su testimonio posterior, lo habían tratado con “muy mala actitud”. Eder, sin embargo, había salido a reunirse con un grupo de amigos, dejando solos a Juan y Raquel. Itzcóatl notó la ausencia y esperó algunos minutos con la esperanza de que Eder volviera. Ansioso, no tardó en perder la paciencia. Entró a la casa y confrontó a la madre de los hermanos Herrera. “Comenzó a acuchillarla y, cuando entró Juan, empezó a atacarlo también”, me dijo Burton. En un momento, Juan logró escapar de su agresor y corrió hacia afuera, suplicando ayuda. Itzcóatl lo persiguió, jalándolo de nuevo hasta la cocina. La autopsia revelaría más de cien puñaladas entre las dos víctimas.
La policía detuvo a Eder como sospechoso único del crimen. El argumento principal fue una llamada al 911 en la que una voz que se identificó como un vecino dijo haber oído el escándalo en casa de la familia Herrera. (De acuerdo con el abogado Burton, Itzcóatl mismo había realizado la llamada luego de sembrar un cuchillo de cocina en la escena del crimen para engañar a la policía.) A la llamada al 911 se sumó otro testimonio, esta vez de un testigo que decía haber visto, desde el otro lado de la calle, a un hombre arrastrando algo de tamaño considerable hacia dentro de la casa. También aseguraba haber escuchado gritos de auxilio. A la distancia, el testigo creyó haber identificado a Eder como el hombre que jalaba el objeto. La policía concluyó que el objeto en cuestión no era otra cosa que el cuerpo moribundo de Juan Herrera.
Cuando los oficiales de policía lo detuvieron, Eder trató de explicar que, al momento de los asesinatos, pasaba la noche con un amigo. Los detectives desconfiaron cuando admitió que había tratado de volver a casa alrededor de la medianoche pero, al ver la cuadra rodeada de patrullas, se había alejado de la escena antes que averiguar lo que había pasado en su casa. Se había escapado, decía, por temor a ser detenido como indocumentado. La policía no creyó la explicación. Aun después de su arresto, Herrera no cedió y negó de manera tajante estar involucrado en la muerte de su madre y su hermano, aunque nunca pudo sugerir el nombre de otro responsable. La posibilidad de que Itzcóatl Ocampo hubiera asesinado a su familia jamás le pasó por la mente. “Eder pensaba que Ocampo era muy extraño y ya no quería tener nada que ver con él, pero nunca se imaginó que fuera capaz de algo ni remotamente parecido a lo que sucedió”, me dijo Burton.
De no haber sido por el testigo que vio el asesinato de John Berry detrás del Carl’s Jr., dos meses después, Itzcóatl se habría salido con la suya y Eder Herrera probablemente habría muerto en prisión. En cambio, tras la confesión de Itzcóatl, la policía encontró rastros genéticos de Raquel y Juan Herrera en el cuchillo Ka-Bar. Eder quedó en libertad y tiempo después recibió setecientos mil dólares por el tiempo que pasó encarcelado injustamente, aunque las autoridades jamás admitieron negligencia alguna. “Estaban tan seguros de que habían arrestado al tipo correcto que jamás se detuvieron a analizar la evidencia que apuntaba hacia otro lado”, me explicó el abogado Burton. “Si hubieran hecho su trabajo, Ocampo no habría matado a cuatro personas más.”
X
En enero de 2012, la justicia de California acusó formalmente a Itzcóatl Ocampo de asesinato con factores agravantes. El fiscal de distrito del condado de Orange anunció que buscaría la pena capital. De acuerdo con el detective Daron Wyatt, ese era el desenlace que Itzcóatl deseaba desde el principio: durante el interrogatorio había aceptado merecer la “pena de muerte”, ya sea por “inyección letal o el método que sea más rápido”.
En la corte, sin embargo, Itzcóatl se declaró no culpable. Frente a un amplio grupo de reporteros, su abogado explicó que la estrategia de la defensa sería tratar de convencer al jurado de que Itzcóatl había perdido tiempo atrás el control de sus facultades mentales. En efecto, es posible que, al momento de los asesinatos, Itzcóatl estuviera sufriendo los primeros síntomas de alguna enfermedad similar a la demencia. Tenía apenas veintitrés años y condiciones como la esquizofrenia no se manifiestan sino hasta la adolescencia tardía o apenas comenzada la edad adulta. Aun así, a lo largo de varias conversaciones, su familia y amigos me ofrecieron una explicación distinta: Itzcóatl sufría de estrés postraumático.
En los años previos a su ingreso a la milicia, Itzcóatl nunca dio señales de desequilibrio mental alguno. El examen médico oficial que se le practicó al momento de enlistarse no reveló ninguna desviación de la personalidad. Las únicas notas en el archivo de los marines refieren a las gafas que necesitaba el recluta para corregir la vista. Itzcóatl también admitió haber fumado mariguana recreativa. Evidentemente, ninguna de estas revelaciones impidió que las fuerzas armadas estadounidenses le dieran la bienvenida a Ocampo al servicio militar activo. Como muchos otros veteranos estadounidenses, sin embargo, el muchacho sano que había partido a la guerra terminaría siendo muy distinto al hombre que volvió a casa apenas unos meses después.
En 2015, el Centro para la Innovación e Investigación sobre Veteranos y Familias de Militares de la Universidad de Sur de California (usc) realizó un estudio en que analizó la salud mental de los veteranos del condado de Orange. Más de un tercio de los exmilitares que participaron dijeron ser hispanos, 45% admitió sufrir de estrés postraumático y otro tanto confesó atravesar por largos periodos depresivos. Casi una quinta parte admitió haber considerado el suicidio en algún momento desde su regreso a Estados Unidos.
Cuando le pregunté a Daron Wyatt sobre la posibilidad de que Ocampo sufriera de estrés postraumático, el detective lo descartó de inmediato. Me dijo que la fiscalía había considerado la trayectoria entera de Itzcóatl en Irak y no había encontrado evidencia alguna del desorden conocido como ptsd. Ocampo, me dijo Wyatt, “nunca estuvo involucrado en el transporte de cadáveres, ni de soldados ni de civiles. No trabajó en la morgue. Básicamente manejaba un camión”. Y luego concluyó: “Nunca estuvo en las situaciones de combate que uno generalmente asocia con estrés postraumático.”
No todos son de la misma opinión. Carl Castro, profesor de asistencia social y coronel retirado después de 33 años en el ejército, dirige el centro de usc que realizó el estudio sobre los veteranos en Orange. Cuando lo conocí en su oficina en el centro de Los Ángeles, habló largo y tendido sobre el sentimiento de enajenación que abruma a los veteranos que tratan de reintegrarse a la vida civil. “Cuando dejan las fuerzas armadas, muchos de nuestros soldados se sienten como inmigrantes en su propio país porque nadie realmente los conoce”, explicó Castro para luego ofrecer un matiz: si bien muchos veteranos vuelven “muy, pero muy enojados”, no todos tienen ptsd. Aun así, cuando repasó los detalles del caso de Itzcóatl Ocampo, Castro de inmediato reconoció los síntomas de esa forma salvaje del desconsuelo.
Itzcóatl sufría, para empezar, de pesadillas recurrentes, “el tipo de pesadillas que te hacen gritar”, me dijo Castro. También encontró síntomas inequívocos en la tendencia de Itzcóatl a permanecer en un estado de “hipervigilancia” o “reflejo de sobresalto”, además de las fantasías paranoicas como su obsesión por encontrar supuestos explosivos escondidos en casa o la sensación de sentirse perseguido. “Mucha gente piensa que las pesadillas solo ocurren por la noche cuando uno está dormido, pero lo cierto es que también pueden suceder estando aquí sentado, a plena luz del día”, me explicó Castro. “La guerra afecta tu manera de pensar y tu comportamiento, reduce tu tolerancia a gente que es agresiva y perturba tu capacidad para mantener la calma.” Desata, incluso, pensamientos suicidas. Contrario a lo que aseguraban Lilia y Refugio, Itzcóatl le había confesado a la enfermera que lo atendió durante su arresto que había intentado sofocarse hasta morir en 2010, casi dos años antes de la cadena de asesinatos.
Cuando recordé los reparos de Wyatt y argumenté que Itzcóatl nunca había estado involucrado en batalla alguna, Castro me aclaró que el estrés postraumático no es exclusivo de tropas en condiciones de combate. “Incluso tenemos datos muy confiables que indican que los conductores de camiones son uno de los grupos que sufren mayor tensión, porque son blancos pasivos y fáciles.” De acuerdo con Castro, no es correcto desechar la angustia de un chofer durante la guerra porque “en Irak y Afganistán todos están en riesgo”, subrayó. El expediente militar de Itzcóatl registra que las fuerzas armadas le notificaron a tiempo de la importancia de someterse a exámenes para la detección de ptsd. Nunca agendó la cita.
Castro también me dijo que un aspecto crucial de la reintegración exitosa de los veteranos es su capacidad para encontrar y mantener relaciones afectivas. Cuando quise saber el efecto que podría tener la muerte de un amigo tan cercano como Claudio Patiño en alguien del perfil de Itzcóatl, Castro advirtió que, para un hombre ya de por sí en la cuerda floja, las consecuencias de una pérdida de ese calibre podrían ser “catastróficas” y “la gota que derrama el vaso”, sobre todo si se trataba de una relación tan compleja y profunda como la de Itzcóatl con el hombre que fue su amigo y ejemplo.
Por lo demás, Castro dijo comprender por qué las autoridades involucradas en el caso pretendían desechar el argumento de demencia como una falacia, una manera fácil de escapar de la justicia. “Pero no se trata de salirse con la suya”, me dijo. “Se trata de entender el papel que estas experiencias traumáticas, capaces de alterar la vida misma, pueden tener sobre una persona.” Días después, en nuestra última charla, Bonnie Tisdale, la supervisora de Itzcóatl en Pendleton, recordó la conmoción que sintió al ver en las noticias el retrato que identificaba a Itzcóatl como sospechoso de los homicidios de indigentes en el condado de Orange. “Ya no era el Ocampo que yo recordaba”, me dijo. “No estoy diciendo que lo que hizo estuvo bien. Estuvo absolutamente mal. Pero creo que de verdad necesitaba ayuda.”
XI
Itzcóatl nunca buscó ayuda alguna. Tampoco fue sentenciado por los crímenes que cometió. Estuvo en prisión dos años, esperando juicio. Las autoridades carcelarias le recetaron Paxil y Zoloft, ansiolíticos para tratar la depresión y el estrés postraumático, pero se negó a medicarse. En cambio, comenzó a mostrar tendencias suicidas. En un momento dado se golpeó la cabeza con tal fuerza contra los muros de su celda que fue puesto en observación para evitar que se quitara la vida. Otros presos reportaron haberlo escuchado fantasear con hacerse daño. Lilia y Refugio lo visitaban cuando podían. Nunca le preguntaron por los asesinatos de Orange. Con el paso de los meses, Itzcóatl se retrajo aún más. Callado y discreto, había perdido peso y se le veía demacrado, con los ojos hundidos y las costillas marcadas. Estaba desapareciendo lentamente, me dijo Lilia.
En 2013, las fuerzas armadas de Estados Unidos lo excluyeron oficialmente del servicio militar, entregándole un “descargo distinto a honorable”. Una junta de revisión había estudiado el caso sin la presencia del acusado. Lo encontró responsable de una “ofensa seria. A saber: asesinato”. A mediados del otoño, Itzcóatl recibió la notificación correspondiente. De acuerdo con su padre, la noticia de su desvinculación definitiva de los marines terminó por vencer a Itzcóatl. Poco tiempo después comenzó a acumular, en pequeños envases de leche que guardaba bajo la cama, las raciones de polvo de limpieza Ajax que recogía para la higiene de su celda. A media tarde del 27 de noviembre, Itzcóatl mezcló el polvo con un poco de agua y tragó la mezcla tóxica. Los celadores lo descubrieron cerca de las seis y media de la tarde doblado de dolor, vomitando y tiritando en la celda, cubriéndose los ojos con una toalla amarrada alrededor de la cabeza. Aún consciente, Itzcóatl se negó a recibir asistencia alguna. Media hora más tarde, su condición se había deteriorado: echaba espuma por la boca entre convulsiones y ya no respondía a instrucción alguna. Perdió el conocimiento segundos después. Fue solo entonces que los custodios llamaron al equipo de emergencia.
Días antes, Itzcóatl le había dicho a Lilia que ansiaba verla el jueves 28, cuando en Estados Unidos se celebraría el feriado de Acción de Gracias. Lilia había hecho planes para compartir buena comida con Itzcóatl, con la esperanza de verlo ganar algo de peso. No sería así. Temprano por la mañana, mientras se vestía, Lilia recibió una llamada que le informó que las autoridades carcelarias habían enviado a su hijo al Centro Médico Western de Santa Ana. Su estado, le dijeron, era crítico. Cuando Lilia y Refugio llegaron al hospital, los médicos les confesaron que su hijo mayor había sufrido muerte cerebral. Alrededor de las 7:15 de la noche, justo a la hora de la cena de Acción de Gracias, desconectaron la asistencia respiratoria. Itzcóatl murió poco tiempo después.
En un principio, la familia Ocampo recibió versiones contradictorias sobre la muerte de Itzcóatl. “Nos dijeron que había bebido demasiada agua”, me dijo Lilia entre lágrimas, a sabiendas de que hidratarse hasta morir es, por decir lo menos, improbable. Cuando le dijeron que Itzcóatl se había envenenado, tampoco quiso creerlo. Ambos habían planeado una visita para el día de fiesta, apenas unas horas después de la supuesta intoxicación de Itzcóatl. ¿Por qué haría una cita con su madre si su intención, claramente premeditada, era quitarse la vida?
Michael Molfetta, abogado de Itzcóatl, culpó a los mandos carcelarios, a los que acusó de negligencia. Habían ignorado, dijo, el riesgo que representaba un preso con evidentes problemas mentales: “Este era un hombre que merecía el calibre más elevado de escrutinio y simplemente no lo hicieron”, se lamentó Molfetta. La jurisdicción local llegó a una conclusión distinta. Un año después de la muerte de Itzcóatl, el condado de Orange haría pública una pesquisa exhaustiva sobre el suicidio. Las autoridades, concluía el reporte, no tenían responsabilidad alguna ni debían enfrentar cargos.
Lilia y Refugio sepultaron a Itzcóatl en Santa Ana. Al entierro se presentaron solo un puñado de conocidos y familiares, entre ellos los padres de Claudio Patiño. “Eran nuestros amigos y nosotros habíamos visto crecer al niño”, me dijo el padre de Patiño sobre la decisión de ir al funeral. Como sus trayectorias militares, el adiós de Itzcóatl había sido completamente distinto al de su amigo. Cientos de personas habían despedido al joven Patiño agitando pequeñas banderas estadounidenses en una ceremonia emotiva con todos los honores militares después de una larga procesión por las calles del condado de Orange. En cambio, la única evidencia del vínculo de Itzcóatl con las fuerzas armadas de su país estaba en su lápida. Los Ocampo habían pedido grabar el eslogan de los marines (“Semper fidelis”) apenas arriba de la cita predilecta de Itzcóatl: “Camina por las calles por las que yo caminé solo y entonces júzgame.”
XII
Está claro que Itzcóatl Ocampo cometió crímenes moralmente repugnantes, pero establecer qué lo llevó al terror es una tarea mucho más compleja. La suya es muchas historias a la vez: la experiencia del inmigrante, el anhelo de la asimilación, las consecuencias de la guerra, el asalto de la depresión postraumática, la importancia capital de la familia y los amigos y la capacidad humana para la violencia más atroz. La vida breve de Itzcóatl suplica el descubrimiento de una pista final que explique el enigma, una manera de integrar todos los temas para responder una pregunta imposible: ¿qué hace que una persona buena opte por la maldad? Pero esa llave maestra no existe, al menos no si lo que se busca es entender esa vida por completo. La mente de Itzcóatl Ocampo, en toda su extensión enmarañada, permanece oculta. La incógnita pesa sobre la familia que dejó.
Unos días después de nuestra charla en el taller mecánico, Lilia viajó a Alemania, su primera vez en un vuelo tan largo. Su hija Citlaly, de diecisiete años (que declinó ser entrevistada para esta historia), volaría con ella. Lilia dijo estar nerviosa, pero entusiasmada con la posibilidad de conocer a su primer nieto. Ezra, el hijo pequeño de Mixcóatl, la esperaba al otro lado del Atlántico. “Siempre está sonriendo. Parece muy atento”, me dijo Lilia, alegre por primera vez desde que la conocí.
Mixcóatl vivía con Sandra, la madre de Ezra, en una base militar en la ciudad de Vilseck, al sur de Alemania, ambos adscritos al ejército de Estados Unidos. Mixcóatl se había incorporado a las fuerzas armadas después del arresto de su hermano mayor. Lilia y Refugio me aseguraron que, a diferencia de Itzcóatl, Mixcóatl siempre había deseado una carrera en el ejército. Mixcóatl, que tiene un parecido notable con su hermano mayor –mismo corte de cabello casi a rape, misma complexión y rostro angular, mismos ojos oscuros y expresivos–, dijo haber tenido un motivo diferente para enlistarse. La vocación había sido más bien un recurso emergente, una válvula de escape después del arresto de Itzcóatl. “Sentía que todo mundo me conocía”, me dijo sobre su vida en el condado de Orange en los meses que siguieron a los asesinatos.
La oscura notoriedad de Itzcóatl fue un tremendo lastre para su hermano, que apenas salía de la adolescencia. Mixcóatl se cansó del sonsonete de los rumores sobre los crímenes, la sangre y la violencia. El ejército le permitió “escapar de la realidad”, me dijo. Comenzó su servicio militar con Itzcóatl esperando juicio en prisión. Aunque sabe hablar español, Mixcóatl prefirió explicarme en inglés la manera como supo del desenlace de la vida de su hermano. Mixcóatl estaba en Afganistán cuando se enteró del suicidio en Santa Ana. Un amigo le envió un mensaje después de ver la noticia. “Tu hermano está muerto, hombre”, decía. Mixcóatl trató de volver a los ejercicios del día, pero no lo logró: sintió que la tierra roja de Afganistán daba vueltas. Al día siguiente le rogó a su familia que esperara a su regreso para despedir a Itzcóatl. Lilia y Refugio aceptaron a regañadientes. La funeraria conservó el cuerpo por meses hasta la vuelta de Mixcóatl, que pidió ver el rostro de su hermano una última vez antes de darle sepultura. “A mi hermano le hubiera gustado que yo terminara mi misión”, me explicó Mixcóatl; habló con la pausa que da la conmoción permanente.
XIII
Con Lilia y Citlaly lejos, fui a visitar a Refugio. Aún vivía detrás del taller mecánico, vestido de nuevo con ese saco demasiado grande que le había visto antes. Estaba orgulloso de haber comenzado a limpiar albercas algunos días antes, aunque fuera sin sueldo fijo. Con la familia a más de medio mundo de distancia, dijo agradecer mi compañía.
Platicábamos a principios de enero de 2017, casi cinco años exactos después del arresto de Itzcóatl. Refugio advirtió la cercanía de otra fecha importante. Pronto se cumplirían tres décadas de haber dejado México para buscar una vida mejor en California para su mujer y su pequeño hijo. Refugio parecía confundido por la cantidad de cosas que habían ocurrido desde entonces. ¿Cómo era posible que un hombre como él hubiera terminado en la calle, adicto a las drogas, sin un centavo, crónicamente desempleado, con un asesino confeso por hijo y con ese mismo hijo ahora bajo tierra, tras quitarse la vida de la manera más dolorosa imaginable? Le pregunté si, sabiendo el desenlace de su vida en Estados Unidos, no habría sido mejor permanecer en México, con Lilia, con la música, con Itzcóatl en brazos, con su trabajo de maestro. Refugio no titubeó. “No”, me dijo. “De ninguna manera me arrepiento de haber venido a Estados Unidos. Fue la decisión correcta. En México las cosas habrían sido mucho peores.”
Después, Refugio llevó la conversación hacia el país que había elegido como su patria treinta años antes; el país que había hecho suyo con la típica entrega de los inmigrantes. Dijo creer todavía en las instituciones estadounidenses, incluso después de debatir consigo mismo sobre los crímenes de Itzcóatl y el final amar- go de la vida de su hijo mayor. En la soledad de las tardes despejadas del sur de California, rodeado de chatarra y retazos de la plenitud que había imaginado alguna vez, Refugio Ocampo volvió al punto de partida. “Itzcóatl era un hombre de verdad honorable y bueno”, me dijo de pronto. “Esa es la razón por la que yo sé que mi hijo no hizo lo que dicen que hizo. O, si lo hizo, entonces ese ya no era mi hijo. Ese ya no era Itzcóatl.” ~
____________________________
Publicado originalmente en inglés en The Atavist Magazine.
Este reportaje recibió apoyo de la Fundación Ford y del Programa
de Periodismo y la División de Estudios Internacionales del CIDE
. Coordinó Carlos Bravo Regidor. Asistieron en la investigación Lauren Eades e Irving Huerta.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.












.jpg)