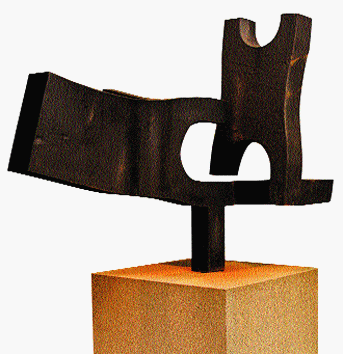Esta gente cree que una secuencia de palabras que pronuncian de vez en cuando sostiene el mundo.
Me metí en esto para hacer amigas. Mi timidez me privó de vida social. La soledad me empujó a mil locuras: me apunté en un coro pero no me salía la voz; busqué amistades en las redes y jamás supe acudir a las citas de la vida exterior.
Al fin esta organización de simpáticos chiflados me dio la posibilidad de una vida normal. A cambio solo tuve que fingir que compartía sus desvaríos, que consisten en eso que he dicho antes: creen que ciertas palabras bien escogidas y pronunciadas en el momento oportuno mantienen el mundo en marcha.
Ahora no me parece tan absurdo como cuando comencé a frecuentar sus inocentes reuniones, pero basta con decirlo en voz alta a alguien no iniciado para ver que es un pasatiempo, quizá una fórmula para compartir, tal como yo he disfrutado con ellos, una ingenua felicidad. La vida tiene un sentido extra.
Algo de mi escepticismo debieron de notar porque nunca me han ascendido de Ayudante al siguiente grado, que es Servidor, Acólito o Auxiliar (ni siquiera el orden me he aprendido). Por los años que llevo ya tendría que ser por lo menos Mensajero o lo siguiente, que no recuerdo qué es. Pero creo que han llegado a apreciarme por el roce y porque a pesar de mi desinterés saben que haría cualquier cosa por ellos. Les agradezco que no me hayan ascendido porque mi tibieza me habría impedido cumplir con los altos manejos que imponen a los encumbrados. Hago lo que me dicen, pequeños encargos, tareas subordinadas y soy feliz en los rutinarios conciliábulos donde la tarea más difícil es escuchar y lavarse las manos (en esto fueron pioneros). Tampoco ignoran que si tuviera que matar por ellos y sus pueriles prácticas, lo haría sin dudar.
Mis limitaciones sociales (que en definitiva son intelectuales) se compensan (bueno, no se compensan) con una cierta capacidad para intuir, aunque de forma muy vaga, cosas del futuro. Tan imprecisas son siempre estas seudopremoniciones que nunca les he dado crédito, ni me han servido para nada. Las verifico a toro pasado con gran sorpresa, como si cada vez fuera la primera. Pero siempre he sabido –y temido– que algún día esta singular comunidad de las palabras que sostienen el mundo reclamaría mis servicios. Y ese día, fatalmente, ha llegado.
La epidemia ha descabezado la organización: algunas personas han fallecido; otras, ni siquiera sabemos dónde están; la jerarquía suplente no debe de poder salir a la calle… Todo lo complica la aversión a usar métodos que excedan el recitado personal de las nuevas palabras y la memorización colectiva de las fórmulas anteriores, que ya no sirven para nada, pero deben ser recordadas para no repetirlas por error: como el juego viene de lejos mantener vivo el repertorio requiere densa logística y rapsodas auxiliares.
El repaso de las frases ya usadas –que siguen siendo venerables, puesto que el mundo no cesó cuando fueron pronunciadas– se lleva a cabo en reuniones en espacios públicos, y luego los emisarios o mensajeros las repiten en tediosas rondas que a ojos de los profanos parecen… no me imagino lo que deben de parecer. Este trámite de las jaculatorias ha de ser redundante para que ninguna se pierda. Al parecer (pero esto lo sé de oídas) la remota doctrina predica que si las palabras fueran escritas causarían el mismo efecto que si dejaran de pronunciarse: el mundo colapsaría.
Por ello la organización, que no tiene nombre, reniega de los medios de comunicación y reproducción: en su día abominaron del papiro, la teja, el telégrafo; repudian el correo postal, el electrónico, el teléfono… internet es el diablo. Con el tiempo, cuando salió aquel Edward Snowden, comprendí que no eran descabelladas estas precauciones.
Siempre he pensado que mis amigos sobrevaloran el efecto de sus prácticas y que a ningún organismo de vigilancia o control le llegarían a interesar las creencias y los inofensivos rituales de unos ciudadanos que se esmeran en cumplir con las leyes y costumbres, precisamente para no destacar ni llamar la atención. Los hay que asisten al fútbol, a conciertos, áreas comerciales o iglesias solo para no despertar sospechas. Para mí han sido siempre mi familia, con ellos me he sentido acogido y arropado; no comparto ni entiendo nada pero –quizá por eso mismo– si me necesitan cumpliré lo que me encomienden.
Al principio, cuando decían que todo era una gripe o un virus relativamente normal, la organización seguía su rutina de siglos: con algunas precauciones los adeptos se encontraban en los lugares que señalaba la agenda circular y las palabras que –según creen– sujetan y protegen la rutinaria marcha del mundo eran pronunciadas, en fecha y sitio, conforme a esa rueda del destino que algunos escogidos llevan tatuada en el pecho. Pero a medida que el virus o lo que sea ha ido desvelando sus asombrosas aptitudes las jerarquías, como digo, han ido sucumbiendo o bien son incapaces de cumplir los plazos del sencillo ritual.
Así que, llegada mi hora, me enfrento a la decisión que toda persona, aunque sea sin darse cuenta, ha de tomar alguna vez en su vida. Estaba en casa tranquilamente, gozando por vez primera de la inefable dicha de no tener que pisar la calle ni hablar con nadie, y un emisario ha tocado mi timbre y me ha dicho una frase que yo, pobre de mí, tendré que completar conforme a una plantilla y conjugar en voz alta, en cierto chaflán, a la hora señalada.
El pánico a salir a las ocho de la tarde y recitar las diez palabras paraliza mis piernas. ~
(Barbastro, 1958) es escritor y columnista. Lleva la página gistain.net. En 2024 ha publicado 'Familias raras' (Instituto de Estudios Altoaragoneses).