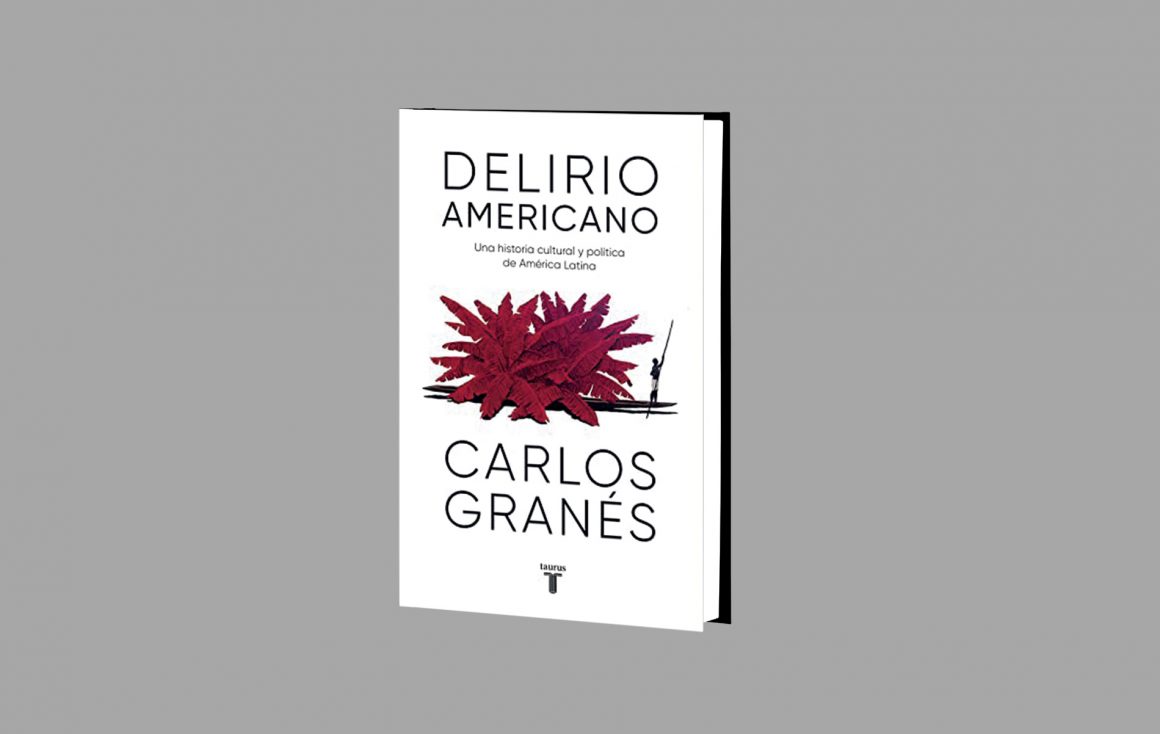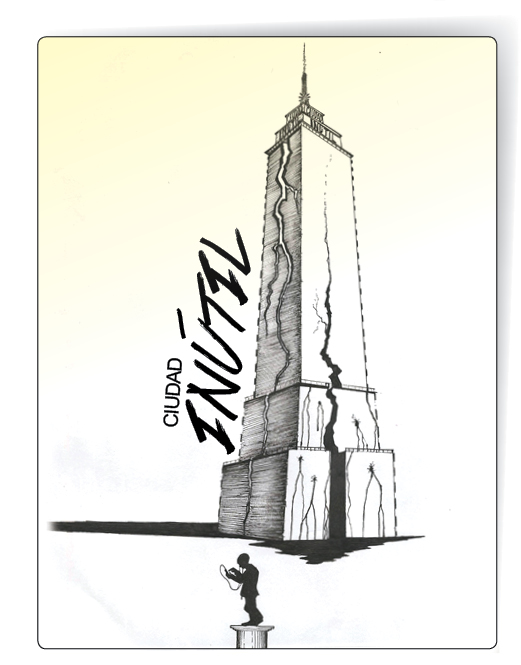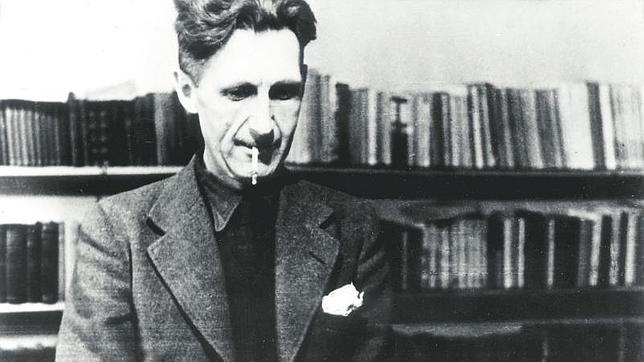Una de las características ampliamente reconocidas de América Latina es la riqueza de su producción cultural, su literatura y sus artes plásticas, su música y sus artes populares. Otro rasgo que distingue a la región es la prominencia de sus artistas e intelectuales en su vida pública, al grado que algunos han buscado puestos de elección popular. Sin embargo, el desempeño económico y político del continente ha sido mucho menos feliz. El argumento que subyace al monumental y brillante ensayo de Carlos Granés sobre la cultura y la política en América Latina en lo que él llama su “largo siglo XX” es que ese contraste no es casual. Si “la suerte que hemos tenido en el plano creativo no se ha repetido en lo político” es debido en parte significativa al papel que han tenido los intelectuales, con su intoxicación de ideas utópicas, revolucionarias, masoquistas, arcaicas, autoritarias o, por decir lo menos, poco útiles. En el título del libro, su delirio.
Ese largo siglo XX comienza para Granés, un crítico cultural y antropólogo colombiano residente en Madrid, con la muerte de José Martí en 1895. El gesto romántico de participar en una expedición para liberar Cuba del dominio español rápidamente costaría la vida a ese poeta sin la menor habilidad para las armas. La derrota de España a manos de Estados Unidos con su pujante poder capitalista en la guerra de 1898, y la subsecuente conversión de Cuba en una neocolonia, trajo consigo una profunda reevaluación colectiva de lo que significaba ser latinoamericano. Fue expresado en Ariel, un pequeño ensayo del escritor uruguayo José Enrique Rodó cuya influencia en la región es imposible de exagerar. Rodó planteaba que frente a lo que veía como el vulgar materialismo de Estados Unidos, América Latina, inspirada por los valores del catolicismo hispanista y la antigüedad clásica, debía reivindicar sus ideales superiores de la belleza y la verdad espiritual. La democracia liberal, que en forma muy limitada y oligárquica se había implantado en la región en las décadas anteriores, necesitaba una “regeneración” dirigida por una élite intelectual. El arielismo dio lugar a una búsqueda de lo americano, de la esencia auténtica del continente, y a la vez a un nacionalismo antiyanqui que fue asumido indistintamente por las vanguardias culturales y políticas de derecha e izquierda, y que conllevó un rechazo de la democracia como un sistema importado.
La primera sección del libro de Granés registra sobre todo los movimientos culturales en la región hasta 1930. Justo cuando el modernismo de Rubén Darío estaba cediendo su lugar a las vanguardias artísticas, bajo las influencias europeas del futurismo de Filippo Marinetti, el cubismo y luego el surrealismo, otro acontecimiento convulsionó a América Latina. La revolución mexicana convirtió el nacionalismo arielista en una ideología de Estado; a través del patrocinio de José Vasconcelos, el secretario de educación, el muralismo de Rivera, Orozco y Siqueiros se tornó una propaganda artística oficial. ١٩٢٢, ese año tan fecundo cuyo centenario estamos celebrando y que en Europa vio la publicación de Ulises de James Joyce y La tierra baldía de T. S. Eliot, en América Latina estuvo marcado por la difusión de las vanguardias por la región, con la Semana de Arte Moderno en São Paulo y la publicación de Trilce, una colección de poemas experimentales del peruano César Vallejo. Como Granés describe, las vanguardias latinoamericanas estaban siempre atrapadas en un conflicto entre la búsqueda de lo auténticamente nacional –el gaucho, el indio, el negro, las tradiciones locales– y lo moderno y lo cosmopolita. Después de todo, muchos de los poetas y pintores se hicieron vanguardistas en París. Tal vez la resolución más creativa de este dilema fue el Manifiesto antropofágico, del poeta brasileño Oswald de Andrade, que planteaba que la ruta a una cultura auténticamente brasileira sería a través de la absorción de influencias extranjeras y su regurgitación como algo propio. Ni rechazo, ni copia. Otra expresión de síntesis fue la de Vasconcelos con su exaltación del mestizaje.
“Sin el americanismo, la orgía creativa de los años veinte no habría sido más que el débil eco de los alaridos de la vanguardia europea. Y no, lo que tuvimos en América Latina fue una descomunal empresa imaginativa que renovó por completo la pintura y la poesía,” apunta Granés. La creatividad artística coincidió con nuevas expresiones políticas también. En el Perú, José Carlos Mariátegui promocionó en su revista Amauta el indigenismo como estilo artístico y como doctrina política antes de abrazar un comunismo andino. Pero la realidad, muchas veces olvidada, es que Mussolini fue mucho más influyente que Marx en América Latina, tal vez porque parecía ofrecer un camino más factible a la modernidad política en una región en que el proletariado industrial era todavía incipiente. Eso se hizo patente en los años treinta del siglo pasado, después del crack de Wall Street, con el surgimiento de dictaduras de derecha en cadena. Estos caudillos nacionalistas encontraron muy útiles las nuevas identidades nacionales labradas por las vanguardias. Tan útiles que dieron puestos oficiales a intelectuales que adornaban una “fachada moderna detrás de la cual incubaban políticas represivas y autoritarias,” como señala Granés.
En la segunda parte del libro, sobre el periodo 1930-1960, el autor da más espacio a la narrativa política y sobre todo al surgimiento del populismo. Destaca que la maqueta del nacionalpopulismo, copiado en el siglo XXI por Trump y varios líderes europeos, fue inventada por Perón en Argentina, quien inauguró “una manera de hackear la democracia que permitía a líderes nacionalistas y antidemocráticos explotar la baza del carisma para ganar elecciones, y usar luego todo truco y todo legalismo para doblegar a las otras ramas del poder”. Sus banderas de justicia social, independencia económica y soberanía nacional eran políticamente muy efectivas. Patria y peronismo fueron definidos como sinónimos, lo que implicaba que sus opositores eran la antipatria, eliminados de la escena simbólicamente si no físicamente. Las herramientas políticas de Juan y Evita Perón –asamblea constituyente, control de los medios de comunicación y performance carismática– serían copiadas por Hugo Chávez en Venezuela, al igual que su uso de la emoción. “Aquí no necesitamos muchas inteligencias, sino muchos corazones porque el justicialismo se aprende más con el corazón que la inteligencia,” dijo una vez Evita. En contraste, en vez de un culto de personalidad, en Brasil el régimen de Getulio Vargas fomentó una identidad nacional moderna con su patrocinio de la arquitectura funcionalista mientras que el pri en México convirtió la cultura en un apartado del Estado. Es un punto fuerte del libro de Granés que dé su debida importancia a Brasil, tantas veces olímpicamente ignorado por escritores latinoamericanistas.
La tercera parte del libro lleva la historia desde la revolución cubana hasta la muerte de Fidel Castro en 2016. La revolución de Fidel fusionó el nacionalismo latinoamericano con el comunismo. Si atrajo a tantos latinoamericanos, como Gabriel García Márquez, fue más por el primero que por el segundo. Porque Estados Unidos, con el derrocamiento militar del gobierno democrático y reformista de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, había vuelto a convertirse en el destructivo Calibán. Una vez más el antiimperialismo y los derechos socioeconómicos eclipsaron a la democracia y las libertades para la izquierda latinoamericana, una posición codificada en la teoría de la dependencia. A pesar de los matices de algunos de sus teóricos, la teología de la liberación fue interpretada por muchos de sus adeptos como una reivindicación de la “guerra justa” de las guerrillas. Granés ve en estas teorías sociales de los años sesenta “una gran epopeya sadomasoquista” que marcó “la aparición del latinoamericano como víctima”.
Pero los sesenta y setenta vieron también el boom de la ficción latinoamericana, que mostró que la producción cultural de la región podría formar parte de las corrientes culturales mundiales, como también lo han mostrado las exposiciones de los últimos años que museos como el moma en Nueva York o la Tate en Londres han dedicado al uruguayo Joaquín Torres García y a las brasileiras Tarsila do Amaral y Mira Schendel. A la vez Castro resultó ser el castrador de la vanguardia artística de Cuba. Las últimas décadas han visto varias tendencias. Por un lado, Granés ve una “latinoamericanización del mundo”. Rafael Guillén, el “subcomandante Marcos”, convirtió la revolución en una especie de arte de performance (lo haría también uno de los tantos turistas revolucionarios que emprendieron el camino a la selva Lacandona, un tal Pablo Iglesias). Con la globalización en pleno avance, Marcos ayudó a convertir América Latina en “un símbolo de resistencia a la modernidad, en la némesis del neoliberalismo, en la fuente primigenia de identidades y razas auténticas”. A la vez, América Latina juega un papel protagónico en la generalización del culto político de la víctima, frente a males históricos más que los presentes de lugares como Ucrania. Se ha hecho “un continente visible y relevante en el mundo siempre y cuando confirme su estereotipo: víctima del imperio, del colonialismo, de la globalización, de la depredación o de cualquier otro mal foráneo”. Peronismo e indigenismo, los proyectos que pusieron el énfasis en la víctima y los marginados, “resurgieron en las últimas tres décadas y están más vivos que nunca”.
En cuanto a la democracia liberal, Granés señala que “ser demócrata en América Latina siempre pareció muy poca cosa. Ante tantas injusticias, cómo conformarse con promulgar leyes; ante la radicalidad del enemigo, cómo resignarse a la moderación; ante la titánica labor que significaba sacar un país del subdesarrollo, cómo empantanarse en la reforma y el procedimiento”. Pues sí. Sin embargo, en las últimas décadas por fin muchos intelectuales latinoamericanos, como Carlos Fuentes y Sergio Ramírez, se reconciliaron con la democracia.
Estamos delante de un libro provocador y polémico, erudito y enciclopédico. No hay poeta de Quito o Veracruz, por más desconocido que sea, que Granés no haya leído, ni bar de bohemios soñando con la revolución donde no haya puesto su mirada. Muchos de sus juicios son muy acertados para este crítico. Coincido plenamente con él en que los artistas latinoamericanos más originales y creativos del siglo XX latinoamericano, los que llegaron más a fondo en la búsqueda de lo americano, eran Tarsila do Amaral, Torres García, el mexicano Rufino Tamayo y el peruano Fernando de Szyzslo, todos influenciados por el cubismo o el surrealismo, los movimientos que más espacio dieron tanto para la exploración introspectiva como para la experimentación plástica y la inserción en lo universal.
Por otra parte, en un libro de escala tan ambiciosa es tal vez inevitable que haya omisiones, juicios más cuestionables y algunos errores. Por lo general Granés dedica más atención a los poetas que a los novelistas. João Guimarães Rosa, Clarice Lispector y Leonardo Padura, por nombrar solo a tres entre los novelistas, son omisiones notables. No hay ninguna discusión del arte de Frida Kahlo. Hay repeticiones y partes de la narrativa política son poco originales, cosa que sus editores podrían haber evitado. Es correcto que el fascismo fue influyente en América Latina pero Granés usa el término, que no define, de forma indiscriminada, aplicándolo a cualquier aprendiz de dictadorzuelo. Caracteriza mal a Getúlio Vargas, una figura compleja, por turnos demócrata y autoritario, y que fue sobre todo un caudillo modernizante más que de “extrema derecha”, “filofascista” o “militar autoritario” (su paso por el ejército cuando joven fue muy breve y actuó en la política siempre como un civil). El autor exagera la importancia de Plinio Salgado, quien sí era un fascista brasileiro pero cuyo movimiento Ação Integralista Brasileira tuvo poco más de cien mil seguidores, no un millón, como dice. El libro habla tanto de “nacis” como de “nazis”. Cuestionable, también, es la aseveración de que Fidel Castro fue simplemente un nacionalista de izquierdas hasta que la hostilidad de Estados Unidos lo convirtió en comunista. Haya de la Torre era Víctor Raúl, no Raúl, y el estado de Goiás está en el cerrado (sabana), no en “una meseta selvática”. La primera revolución del siglo XX fue en Rusia en 1905 y no en México. Pero esos son solo pequeños detalles.
Hay cada vez más reconocimiento de la importancia de las ideas en la historia. Granés ha hecho un gran servicio a los latinoamericanos y a todos a los que nos importa el continente con su fluida exploración del periplo del pensamiento en ese gran rincón del mundo en los últimos 130 años. Su libro no podía ser más oportuno. América Latina enfrenta una coyuntura extremadamente difícil, con economías que apenas crecen, con sociedades frustradas y sistemas políticos desacreditados y disfuncionales, por no hablar de sus tres dictaduras, nominalmente de izquierdas, en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Una vez más la región está enfrascada en un cuestionamiento de su(s) identidad(es) mientras el siglo XXI se le escapa de las manos. Si hay una lección sobresaliente del libro es que el nacionalismo y la búsqueda de culpables externos o pasados ha llevado al atraso y no a la liberación. ~