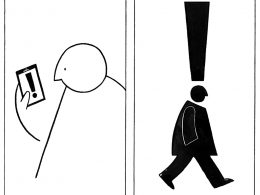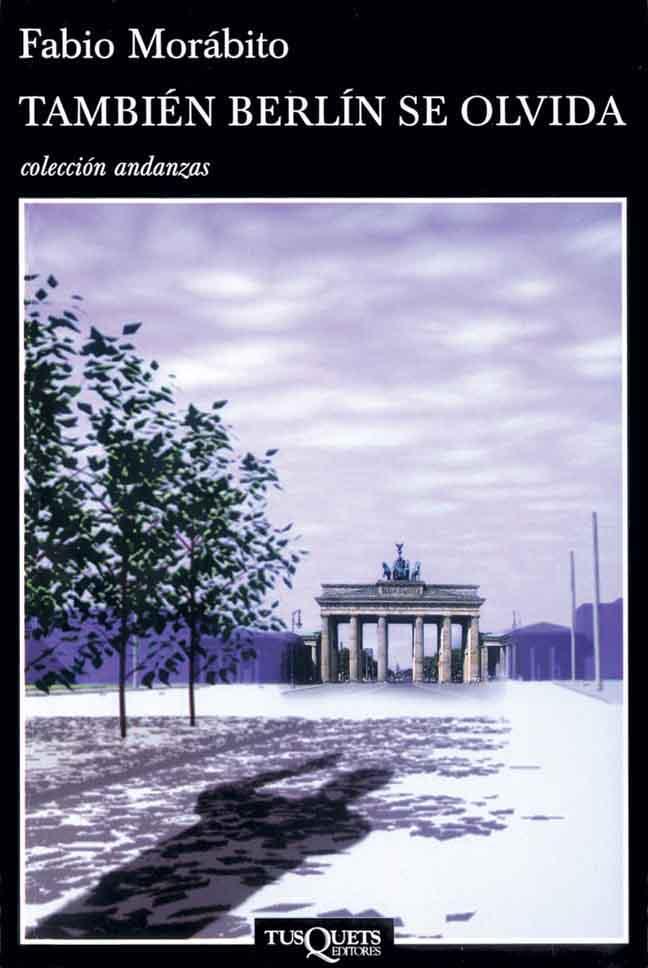Paso Limonero
El jueves 26 de octubre, poco más de veinticuatro horas después del golpe del huracán Otis, una tormenta rabiosa que había crecido a velocidad inusitada gracias a la temperatura de las aguas del Pacífico mexicano, la entrada a Acapulco por Paso Limonero estaba detenida por completo. Cientos de automóviles trataban de avanzar hacia la ciudad. No había manera. Todo era fango, cables, escombros y caos. Las llantas de un auto derrapaban en el lodo. Sobre la acera, escombros difíciles de creer: un poste de luz, doblado como un palillo, una señal de tránsito, las letras del nombre de una tienda. Miles de ramas y hojas. Los cristales de un edificio en el piso, rotos en un mosaico que cubría la acera, los pasos de la gente crujiendo sobre la alfombra de vidrio. Un policía trataba de ordenar el tráfico en la intersección de El Quemado y la carretera, a unos metros de la Central de Abastos. Pero nadie, realmente, atendía sus instrucciones. Acapulco entero quería llegar a algún sitio. A ciegas, sin electricidad, ni telefonía, ni tranquilidad.
La ciudad entera, en conmoción.
En los márgenes de las calles, gente bajaba y subía por las colinas que rodean el puerto. Cargaban toda clase de víveres. Una mujer trataba de balancear un gran bulto de papel de baño sobre la cabeza. Dos muchachas cargaban bolsas de mandado, de tejido multicolor, llenas de latas de frijol y paquetes de harina. Un hombre intentaba arrastrar por un camino de terracería dos envoltorios con treinta litros en botellas de agua. Al final, cuando el plástico no pudo más, tuvo que abandonar uno de los paquetes: de inmediato, un grupo de muchachos recogió las botellas, llevándose lo que había, como palomas en alpiste. Algunos habían llevado carretillas. Otros más, un carrito de supermercado. Los más ambiciosos usaban los últimos litros de gasolina para cargar de víveres una camioneta. No llevaban televisores, ni hornos, ni zapatos de lujo. Lo que buscaban era agua, huevo, papel, aceite y harina. Lo indispensable para sobrevivir lo que ya se veía venir: días de angustia y desamparo.
Nancy, una vecina de la colonia Jacarandas, llevaba una bolsa verde llena de artículos que había extraído de una abarrotería. ¿Por qué el saqueo? No hay otra opción, me dijo. Nadie les había explicado qué iba a ocurrir, ni mucho menos cuándo llegaría la ayuda. Las lecciones de desamparos anteriores, como el huracán Paulina del 97, que había inundado las colonias populares de Acapulco, habían permanecido, y la gente había aprendido: más valía hacerse ahora de lo necesario. “[harina] Maseca, porque no hay gas. Jabón. Velas, porque no hay luz”, me dijo Nancy.
De pronto, un grito desde un automóvil. Una mujer quería denunciar un robo. Berta había llegado a Acapulco desde la comunidad de San Marcos, a sesenta kilómetros al sureste, para intentar comprar algo que quedara de comida en el puerto. Había salido de San Marcos muy temprano, con tres mil pesos en la bolsa. El futuro la angustiaba hasta las lágrimas: “Muchos perdimos viviendas. Estamos bajo los árboles, y ahí no entra ninguna dependencia de gobierno”, me dijo. “Estamos olvidados.” A pesar de las enormes dificultades, había logrado abrirse paso hasta las calles cercanas a la Central de Abastos. Ahí, alguien le había arrancado la bolsa. Horas después, trataba de volver, con las manos vacías, a su pueblo. Los saqueos, me dijo, no la sorprendían. Tampoco que le hubieran arrebatado el dinero que llevaba. “Se están metiendo a saquear por la necesidad, porque no hay alimentos”, me dijo. “Estamos desesperados.”
Del otro lado del camino deambulaba un grupo de hombres. A diferencia del resto, llevaban las bolsas vacías. Quizás abrumados por el gentío y el tráfico, miraban de un lado a otro, sin encontrar brújula. Eran de una comunidad llamada Lomas del Aire, kilómetros adentro, me dijeron, a la que se accedía por caminos de tierra cubiertos de escombros. Un pequeño sitio, hasta donde la ayuda difícilmente llegaría en los días siguientes. “No hay electricidad, no hay carretera, no hay nada de nada”, me dijo Dionisio. “Somos pobres y luego no tenemos qué comer.” Habían bajado, me dijo otra persona del grupo, porque nadie había ido a atenderlos. “Otras veces suben con helicópteros a dejarnos comida, agua… y ahorita nada. Nos tienen olvidados.”
El daño de Otis era evidente, y absoluto. Las casas junto a la carretera habían perdido los techos. “Las láminas, parece que las hicieron rollito”, me dijo una mujer. La tormenta lo había inundado todo. La cocina ya no era la cocina y la recámara se había convertido en un lago. La primera decisión era por dónde comenzar a limpiar.
“No vamos a terminar nunca”, me dijo una mujer, que miraba a su hija con un pequeño recién nacido.
Los Coyotes
Al día siguiente paramos en la carretera.
Un grupo se arremolinaba a orillas del camino rumbo a Acapulco, implorando atención.
Enrique agitaba desesperado una pancarta. “¡Ayúdenos! ¡Cualquier ayuda humanitaria! ¡Para los niños!”, gritaba a todo pulmón, rogando que los autos, que pasaban como saetas hacia la tragedia en la costa de Guerrero, se detuvieran un instante a compartir víveres, o siquiera a escuchar. Habían sido ya tres días desde el horror de aquella madrugada en la que el huracán Otis se había llevado todo, y Enrique intuía que San Francisco Los Coyotes, la comunidad rural de cincuenta familias donde había pasado prácticamente toda su vida salvo algunos meses en Estados Unidos, comenzaba a tener las horas contadas. Por la mañana, arengó a buena parte de las familias campesinas que viven en un puñado de casas de cartón y lámina bajo un calor sofocante, a dieciséis kilómetros de Acapulco: “Si no salimos, nadie nos va ayudar.” Como un Moisés guerrerense, los guio colina arriba donde, entre todos, trataban de convencer a los autos de bajar la velocidad y prestarles un poco de atención.
Si la destrucción en la Costera se sentía abrumadora –porque lo era, en una escena dantesca– y la devastación en las colinas alrededor del puerto parecía casi absoluta, entre el fango de Los Coyotes la desesperanza llegaba a ser agobiante. “Con el huracán se cayeron los árboles, cayeron nuestras casas, las láminas volaron de los techos”, me dijo Enrique. “Las cositas que teníamos se nos echaron a perder: se nos mojó la ropa, colchón, todo se nos, se nos vino abajo… todo.” Hasta unos días antes, María de Lourdes vivía con su hijo Eric, un muchacho de veinticuatro años que, por su delgadez y bigote ralo, aparentaba apenas entrar a la adolescencia, en una minúscula casa con paredes de cartón, trozos de plástico y techo de lámina. Estaban, me dijo, “pagando el terrenito”. Mil pesos cada mes a un hombre en La Venta. Quizás algún día sería suyo. Pero no por ahora.
La casa tenía un solo cuarto, un rectángulo con un colchón matrimonial cubierto, esa mañana, de ropa empapada. Ahí, en una cama con una cabecera roja de metal, dormían cada noche juntos madre e hijo; “ahí, a un ladito” el uno del otro, bajo cobijas que todavía estaban pagando, a plazos; las mismas cobijas que ahora servían de muros después de la rabia de Otis. Lourdes y Eric habían sobrevivido de milagro. La noche del huracán, el camino de terracería a unos metros se convirtió en un río y Eric pensó que el agua se lo llevaría todo. Nunca había escuchado un viento así. El aire aullaba, gruñía, parecía venir por ellos dos y todos los demás en Los Coyotes. Eric se echó a su madre a la espalda y corrió. “No sé de dónde saqué la fuerza, pero me la llevé”, me confesó. En la calle hecha río, con el agua a la cintura y su frágil madre abrazándole el pecho, Eric bregó hasta ponerse a salvo. “Sentí cómo nos llevaba el aire”, recordaba. En el viento, un cable colgante chasqueaba como un látigo. Por poco les corta la cabeza.
A unos metros más de camino vive María Vianey, con su hija, su nuera y tres nietos pequeños. También vieron crecer el torrente. El viento se llevó el techo de su casa y arrancó las paredes. Aterrados, los niños vieron salir volando algunos de los animales que les daban sustento. Los volverían a ver al día siguiente, patas arriba, las gargantas tapadas de lodo y hojas, hinchados de agua y muerte. Esa noche, cuando el huracán arreciaba, corrieron hasta casa de un vecino donde se refugiaron dentro de un auto minúsculo. Diez personas (y un perro) dentro de ese auto, escuchando el retumbar de la tormenta, suplicando que el peso de toda esa gente fuera suficiente como para que el carro no se moviera y terminara arrastrado por la corriente. Pensaron que el final de Otis no llegaría jamás. “Tuvimos mucho miedo porque el carro se levantaba. Todo el aire nos pasaba encima. La verdad estábamos muy asustados”, recordaba la abuela María. Kimberly, de siete años, le dijo a su madre que no quería morir como había muerto su hermanita años atrás y su padre, en un tiempo que ella ya ni recordaba. Kimberly, que sueña con ser bailarina, tenía miedo del viento y el agua. Su madre le pidió que dejara de llorar y cerrara los ojos. Le prometió que el viento se iría si la niña lograba dormirse. “Pero yo no me podía dormir”, me dijo Kimberly, sollozando. Toda la noche no pudo dormir.
En los días siguientes, Kimberly y los otros niños se habían dedicado a secar sus cuadernos de la escuela, que escurrían lágrimas de plumas de colores. Los niños de la comunidad habían perdido acceso a la primaria. El único camino de Los Coyotes se había vuelto un embudo, un callejón de escombros sin salida. La calle de terracería por donde bajó el caudal que por poco se lleva la vida de Lourdes y Eric es la única que conecta Los Coyotes con el resto de las comunidades cercanas a La Venta. Los cascajos no permiten el paso. No hay manera de llegar a la escuela donde Kimberly y sus primos sueñan con un futuro distinto.
Raymundo, un hombre mayor pero dicharachero que describía la escena, comenzó a llorar. Dijo ser afortunado. Aunque llevaba una camisa desgarrada y los dientes maltrechos, juraba haber reunido suficiente dinero en Estados Unidos como para no tener que preocuparse demasiado en sus últimos años. Ahora solo quería ver a los niños de vuelta en la escuela. “Yo fui huérfano”, me dijo. Los destrozos lo tenían consternado. Si no hay manera de llegar al plantel, me explicó, no habría manera de que los niños estudiaran y, si no había manera de que los niños estudiaran, tampoco habría porvenir. Si alguien no ayudaba a limpiar esa calle de terracería, la gente de Los Coyotes no tendría salida. “Estamos como perros encerrados: no tenemos para dónde correr”, me dijo Raymundo mientras caminábamos colina arriba.
Ahí, cruzada de brazos frente a lo que días atrás había sido su casa, estaba Lourdes. Hasta antes de Otis, Lourdes vivía con su esposo Dionisiano y sus suegros en una vivienda al centro de la comunidad. La noche del huracán, pensó que iba a morir. “Lloramos de tristeza y de espanto”, recordaba viendo los restos de su casa. Hasta antes de la pesadilla, Lourdes sobrevivía vendiendo papayas de los árboles que había plantado en su pequeña parcela. Por años vio crecer esos árboles, con enorme paciencia. El más generoso estaba dentro de su casa, dando fruta y sombra. El viento había doblado el árbol como un junco frágil. El tronco yacía torcido, casi hecho un nudo, contra una pileta plástica de baño, color azul chillante, llena de agua turbia. Lourdes recogía pacientemente una docena de papayas que habían caído al piso. Una sobre otra, las apiló sobre una mesa: lo único que quedaba de la única manera que tenía para mantener a los suyos. En los buenos tiempos, esas papayas le habrían significado algunos pesos en el mercado, o hasta en la orilla de la carretera. Pero ahora… ahora no había ya nada. El huracán se había llevado las paredes de cartón, el techo de lámina y la parcela de fruta. La vida ya era dura, sobre todo desde que Dionisiano había perdido las piernas hasta las rodillas por la diabetes, cuatro años atrás. Sin poder trabajar. Sin poder moverse. Con su hija sin escuela, ni alimento.
“Perros encerrados”, murmuró Raymundo, que seguía haciéndonos compañía.
El centro
Daniela quería ayuda.
Habían pasado cuatro días desde Otis y la paciencia se le había terminado. Había caminado varios kilómetros para decir a quien quisiera escucharla que la situación en la zona comercial del centro histórico de Acapulco se había salido de control. La Guardia Nacional, recién llegada a la ciudad, se había concentrado en proteger los hoteles y tiendas de la Costera. Daniela me dijo que era comprensible. Los saqueos de las tiendas de lujo habían sido escandalosos: jóvenes entrando a una distribuidora de motonetas para sacarlas rodando, con absoluta calma; otros robando cajas de gafas oscuras y algunos más desmontando televisores de un restaurante. Todo a plena luz del día, en absoluta impunidad. La Guardia estaba ahí para detenerlos.
Pero habían olvidado el centro de la ciudad, donde Daniela atendía una óptica fundada por su padre 52 años atrás. “La mayoría de los negocios ahí son familiares”, me dijo. “Nos están tratando de robar a todos y tuvimos que poner barricadas porque no hay autoridad.”
Si la destrucción en la Costera y las colinas era abrumadora y la desesperanza de Los Coyotes era casi absoluta, la devastación hacia el centro evocaba un paisaje de guerra. El inmenso Parque Papagayo había desaparecido. El huracán había cegado la exuberancia selvática por la que alguna vez caminaron Agustín Lara y María Félix. Varias letras del nombre del parque sobre el muro de la entrada habían caído y los árboles yacían vencidos contra la barda, como agotados. Una mano gigante parecía haber doblado cada una de las ramas de los árboles para robarles la fronda. En el centro, la gente trataba de abrirse paso entre montañas de lámina y escombros. Los vientos del huracán habían arrancado la pintura y los toldos de las fachadas. No era fácil reconocer el rumbo.
Encontré a Daniela, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y los ojos oscuros enmarcados con leve maquillaje, en la esquina de Melchor Ocampo y avenida Cuauhtémoc. Recién había llegado, nos dijo, de entregar medicinas que alguien necesitaba de urgencia. Una semana antes vendía lentes Persol a turistas canadienses; hoy, recogía y entregaba pastillas para enfermos en un Acapulco moribundo.
Elocuente y con el sentido de urgencia que inyecta la tragedia, me mostró una barricada improvisada a mitad de la Melchor Ocampo. Habían tirado varias láminas en el piso. Si alguien intentaba retirarlas para remover la barrera, el ruido alteraría a los vecinos. “Y ahí es cuando toda la gente que se queda a dormir aquí en el centro se alerta y se viene en bola para acá”, me dijo. “Nos venimos todos juntos.” En la esquina, un hombre cumplía la labor de vigía vecinal. El grupo le había encomendado reportar cualquier vehículo sospechoso, sobre todo aquellos con placas de otros estados. Daniela estaba convencida de que la mayoría de los saqueadores, como los que la noche anterior habían querido reventar la puerta del Monte de Piedad, no eran acapulqueños. Los de la rapiña de víveres, seguro que sí. Pero los que se llevaban muebles, electrodomésticos y joyas, esos no.
Caminamos por la calle Francisco Javier Mina. Una decena de personas rodeaban a un hombre sentado en una silla tipo Acapulco. Junto a él, una mesa con agua y una botella de bebida con suero. Llevaba en el regazo una pequeña bolsa de tela con estampado de camuflaje: era un arma. Dijo llamarse Antonio. “Él organizó todo”, me dijo Daniela. Antonio se había apostado frente a la mueblería de su padre, “la primera de todo Acapulco”. No había dormido en varios días. Al hablar, le temblaban los labios y las manos. Me aseguró que la fricción con la silla plástica había comenzado a dejarle llagas en los muslos. Antonio había pasado la primera noche después de Otis escuchando historias de terror: negocios saqueados, el trabajo de una o varias vidas borrado en minutos. Ante la ausencia de la autoridad, decidió organizar al resto de los locatarios. Instalarían las barricadas. Habría supervisión las veinticuatro horas. Se armarían. Lo que fuera menos ver el patrimonio perdido a manos de saqueadores. “He tomado el mando porque alguien tiene que poner orden y disciplina”, dijo. El arma sería, nos aclaró, un último recurso. “Tengo que estar armado. Si veo gente extraña, tengo que tener el arma aquí.”
Un poco más adelante, una nueva barricada. “Usamos todo lo que cayó de nuestros propios negocios”, me explicó Daniela. “Algo pesado que cuando se arrastre haga ruido. Eso es muy importante para nosotros.” La desesperación era evidente en el desorden del “segundo filtro”, más bien una montaña de escombros. Una reja, láminas, botes de basura, ramas: todo para impedir el paso. “No vamos a irnos porque vamos a defender lo que es nuestro”, me dijo. “Aquí es nuestra vida.”
En la esquina de Francisco Javier Mina y Velázquez de León, nos topamos con el Café Wadi, un sitio tradicional y vivaracho, siempre confiable para una taza que anime la mañana. Daniela se detuvo en la intersección y comenzó a imaginar un día común y corriente, tan lejano ahora. “Normalmente en lunes, el Café Wadi estaría abierto. Tendría gente en la barrita esperando a que le prepararan su café”, me dijo, recorriendo con la mirada cada tienda. Los negocios estarían llenos de personas. “Estos negocios estarían abiertos. La taquería estaría abierta porque normalmente pagan los fines de semana y todavía queda algo de dinero para gastar.”
Siendo lunes, la tienda de novedades y regalos Osmart también estaría repleta de clientes. Pero, después de Otis, la única gente afuera de Osmart era Guadalupe, la dueña, y el resto de su familia, quienes, junto a sus empleados, habían pasado noches en vela para repeler cualquier agresión. Uno de los cuidadores llevaba un machete. Guadalupe tenía la mirada desaforada. Había dormido una o dos horas, o quizá menos. Había advertido a las autoridades que esto podía pasar. Una y otra vez lo había advertido, pero nadie le había hecho caso. Y ahí estaba el resultado. Un grupo de personas había tratado de abrir el negocio. Desesperada, Guadalupe ordenó a su gente que jalara ramas caídas y las agolparan contra la entrada del edificio de Osmart, pintado de violeta y rosa. “Todo han sido saqueos y todos los días estamos con el pavor”, me dijo Guadalupe, entre lágrimas. “¡El gobierno no aparece por ningún lado!”
A unos metros, la óptica de Daniela. Ópticas Diana: Diana como la hermana mayor de Daniela, aunque su padre bautizó primero al negocio. Al ver el local, Daniela rompió en llanto. “Esta es mi casa”, me dijo sollozando. “Yo entiendo que la autoridad está rebasada. Entiendo que no tienen tiempo tal vez para llegar hasta acá. Pero tienen que hacerlo pronto, porque ya no aguantamos. Si no vienen a ayudarnos, no vamos a resistir.”
Al final, caminando de vuelta hacia el primer filtro, hacia la primera barricada, Daniela volvió al Acapulco de su infancia. La libertad de la playa. La emoción de la llegada de los turistas. La música, los botes, el trajín de la gente entrando y saliendo de las tiendas del centro. El Acapulco de sus recuerdos. Después de Otis, el puerto tenía una sola esperanza. “La gente joven tiene que venir a Acapulco”, me explicó. “Nosotros hicimos los puertos del resto del país. Son nuestra escuela. No nos vamos a ir. Pero necesitamos luz y seguridad, no solo en la zona costera sino en todo Acapulco. Urge. No crean que los daños están controlados. Urge…” Antes de despedirnos, Daniela volvió a recorrer la cuadra con la mirada. “Hoy hubiera sido un lunes bien diferente”, dijo, un poco al aire. “Pero nuestro lunes es otro. Nuestro lunes es cuando estamos levantando lo poco que nos queda, y es igual de importante que un lunes de quincena. Los dos nos definen. Este nos está costando más, pero va a salir…”
Salida
Dejé Acapulco tres días después.
Al salir, volví a Los Coyotes. A una semana de la guadaña de Otis, las familias seguían limpiando cada metro de su comunidad. Aunque los cuadernos escolares y los colchones habían secado, Enrique y los suyos aún trataban de encontrar el saldo de la catástrofe. Miraban con el mismo asombro del primer día las milpas colapsadas, los corrales vacíos, las láminas arrugadas por el viento. Aunque algunas personas se habían detenido a ayudar en la carretera, la gente de Los Coyotes pasaba todavía los días inmersa en la angustia, sin suficientes pañales, papel de baño, leche, huevo, agua, harina, frijoles, ni mucho menos medicinas que les permitieran dormir tranquilos en la oscuridad, a pesar de la certeza del acecho del aguijón de un alacrán que, en las circunstancias aquellas, auguraría una tragedia. Dormían todavía a la intemperie, porque nadie les había llevado lámina, ni les había ayudado a reconstruir. Dormían con sus hijos, abrazados, tratando de reencontrar rumbo en la penumbra. Kimberly tenía miedo, como todas las noches.
Junto a la carretera, la comunidad seguía implorando apoyo. Con cuatro maderos como postes, habían erigido una lona de plástico para cuidarse del sol y una mesa para acomodar los víveres que alguien, quien fuera, pudiera ofrecerles. Ahí permanecía Enrique, agitando su cartel y pegando gritos. Ahí estaba Dionisiano, sentado sobre la hierba, los muñones vendados, viendo pasar los autos casi por reflejo. Y ahí estaban los niños, corriendo de un lado a otro, jalando una resortera, llevando en la mano un pequeño juguete, sonriendo con ese optimismo a veces incomprensible que solo da la infancia.
¿Qué vendrá para Los Coyotes y su gente cuando el lodo se haga polvo? ¿Podrán pagar los mil pesos que les exige el hombre en La Venta, el dueño de sus parcelas que llama cada mes para cobrar, con la promesa de que todos, algún día, podrán ser dueños de un pedacito de tierra mexicana? ¿Lograrán los niños volver a la escuela al final del camino de terracería? ¿Reverdecerán los árboles de papaya y los limoneros? ¿Podrán sentirse de nuevo seguros, ya con un techo sobre la cabeza, con algo de luz corriendo por los cables caídos? ¿Qué será de Daniela, Antonio y la gente del centro? ¿Volverá el olor del grano tostado a la esquina del Café Wadi? ¿Qué será de los cientos y cientos que deambulaban por las colinas el día después de Otis? ¿Qué ocurrirá con Berta y San Marcos? ¿Habrá llegado ayuda a Lomas del Aire? ¿Qué pasará con Acapulco? ¿Comprenderá alguien realmente la magnitud de su tragedia? ~
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.