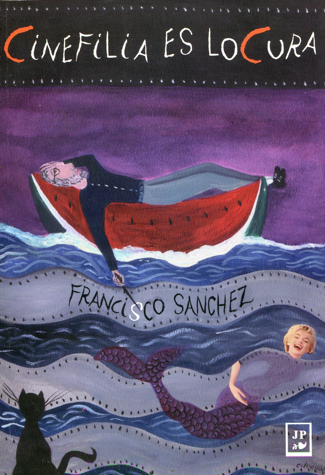Me han contratado como pastora de carros autónomos de reparto. Son cajas con ruedas, cámaras y antenas; en teoría entregan los paquetes a domicilio. En la fase de pruebas deben ir acompañados por humanos. Los mapas a menudo no coinciden con la realidad, y menos en las intrincadas callejuelas de los cascos históricos. Hay otras razones para escoltar a los carros: la desconfianza hacia las máquinas, la competencia, los robos.
El vecindario, receloso con razón, da por hecho que la misión de las cajas que van solas no es repartir paquetes sino capturar toda clase de datos, aunque quizá es superfluo ya que todos han sido robados varias o muchas veces, incluso desde pisos situados en nodos del barrio y que todo el mundo conoce. Donde tanto se roba a nadie molesta esta actividad, antes bien sirve para homologar a los nuevos vecinos ladrones, empleados de corporaciones remotas o emprendedores de sus propios hurtos.
Pero los carros no han caído bien. Por lo visto es un formato inquietante. Una cosa es que haya pisos o locales succionadores de datos o personas, que están localizados y llegado el caso se pueden denunciar, asaltar, incendiar, etc., y otra ver esas cajas circulando por todo como si fueran niños extraños sin padres o cochecitos extraviados. Además, la inclinación de estos carros por ramonear en solares y descampados aumenta los recelos. Así que han contratado a unas incautas que se conocen el barrio, no resultan exóticas a los nativos y nos encomiendan la ridícula misión de pastorear a las cajas; y yo estoy contenta en ese nuevo empleo indefinido precario con horas extra gratis y cláusula de confidencialidad porque pagan puntualmente al final de cada jornada, que suele coincidir, eso sí, con el inicio de la siguiente, y si usted sabe de algo mejor le agradeceré que me lo diga.
Los primeros recorridos fueron de exhibición o de presentación, con autoridades y figurantes de gimnasio. Las pastoras, como se pueden imaginar, hemos de limpiar cada día las cajas y revisar ruedas, antenas, baterías. Aunque tenemos prohibido trastear en el interior eso es lo primero que hemos hecho, o intentado, ya que hackear el ganado supone el despido y tampoco hemos sabido hacerlo. No creo que este afán que compartimos todas las empleadas por destripar el rebaño rodante sea mera afición, sino que apuesto a que nos guía el legítimo ánimo de saber y el más legítimo todavía de facturar revendiendo lo que podamos en un subsector nuevo que despierta tanta curiosidad como recelos. También hemos de velar por que los aguerridos repartidores humanos no destruyan o dañen a estos indefensos artilugios a los que más de una vez han tendido emboscadas en callejones a los que ni con un chaleco anticuchillos nos atreveríamos a entrar. Aprovechamos que los destrozan con un mallo y una motosierra de bolsillo para llevarnos la pieza que ellos desdeñan y que es la caja negra a la que la empresa nos prohíbe expresamente acceder, excitando con ello nuestros instintos revendedores.
La caja, de forma irregular, es como una piedra irrompible, no hay forma de abrirla ni de hallar un resquicio, un puerto, un mecanismo de apertura. La piedra es un misterio que justifica el haber dilapidado nuestras vidas –algunas de mis compañeras tienen estudios de verdad, y estuvieron a punto de tener una familia–, lo suficiente como para haber caído en este subempleo basura que goza de peor consideración que el de inspector o sumiller de purines. En caso de ataque y destrozo la piedra –la caja negra– hay que devolverla inmediatamente entregándola a un motorista embozado que, una vez detectado el asalto, aparece a toda velocidad. Y ese es el motivo por el que los pastores hemos hecho una colecta y hemos recurrido a usted.
–Y qué queréis.
–Que abra la piedra, la caja negra, y nos diga qué hay dentro, en cinco minutos.
–Pero ese servicio no es barato.
–Pagaremos lo que sea. Ya le digo que tenemos oscuros intereses, cada cual rapiña información para agencias innombrables, seguramente todas trabajamos para las mismas, pero nunca podríamos saberlo.
Así pues cuando se produjo una de aquellas celadas en las que el avieso vecindario y/o los repartidores humanos trocearon, ahora ya por diversión, una de nuestras cajas de reparto, recogimos la piedra y se la llevamos al proveedor hacker oráculo semiótico.
Su respuesta fue que la caja era un rastreador y eventualmente resucitador de muertos. Un soft nunca visto, pero “cosas veredes, Sancho”. Eso dijo.
–La piedra –añadió– no es software, al menos en el sentido actual, pues todo lo es, todos lo somos, sino un objeto sagrado, quizá restos de un meteorito.
Nos dejó chafadas.
–Tengo un chamán trabajando para mí en exclusiva –dijo–, la piedra es lo que ellos llaman un levantamuertos.
Con lo bien que iba todo, dijeron las compañeras decepcionadas. En efecto, siendo una revelación fabulosa, y seguramente rentable para alguien interesado en esos sectores, a ninguno de nuestros clientes les interesa pagar por información sobre esa estrafalaria habilidad.
Así que la empresa de las cajas de reparto autónomas nos ha despedido y amenazado, y, encima, estamos endeudadas con el proveedor.
–Ahora trabajan para mí.
–¿Y qué hacemos pues?
Entonces nos reveló que nosotras fuimos las primeras rescatadas y resucitadas por las cajas autónomas. Eso explicaría esta zozobra, este no saber, estos recuerdos de catálogo y la necesidad por abrir las piedras pulidas. Y aquí estamos, esperando en un almacén, a que nos digan qué hemos de hacer. ~