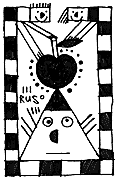En términos de la historia de la humanidad, el cine es un arte bastante joven. No tiene nada que hacer respecto a la pintura o a la escultura, antiquísimas formas de expresión que datan de decenas de miles de años atrás, y muy poco frente a la literatura, que carga con sus respetables milenios de existencia. El cine nació a finales del siglo XIX, en formas tan primitivas que equivalían apenas a fotografías en movimiento, como las máquinas nickelodeon en las que un penique compraba unos segundos de imágenes cinéticas. Su potencial, no obstante, era enorme: una narración autónoma, titilante, cuyo dinamismo recordaba a las danzas de las llamas en una fogata. Al cabo de unas décadas, mediante una rápida evolución en la que se sucedieron la animación, los reels noticiosos y los metrajes cortos y largos, el cine se convertiría en uno de los entretenimientos más populares, con decenas de películas estrenándose al año como producto de una industria en formación, sobre todo en Estados Unidos y Europa.
Fue esta proliferación la que llevó a que se cumplieran los tres requisitos postulados por Pierre Bourdieu para la creación de un campo artístico: la creación de un mercado donde fluya el capital cultural, la especialización de una fuerza de trabajo, la existencia de autoridades legitimadoras, como los críticos de cine. Parte de ese proceso pasó por el establecimiento de una autoría que hiciera que el cine “equivaliera” a un arte de las llamadas bellas, como la literatura o la pintura. Las “Notas sobre la teoría del autor” (1962) del crítico estadounidense Andrew Sarris, publicadas en la revista Film Culture y acreditadas como el momento en el que la teoría se asienta como una noción mayoritariamente aceptada, son en realidad la conclusión de un proceso que había comenzado veinte años antes, con el ensayo “El nacimiento de una nueva vanguardia: la cámara-pluma”, donde el crítico francés Alexandre Astruc postulaba que la cámara era al director lo que la pluma era al escritor, y que pasa por la creación de la “política del autor”, establecida por el también director François Truffaut y defendida en la fundacional revista francesa de crítica cinematográfica Cahiers du Cinéma.
Dada la enorme popularidad del cine, no resulta extraño que esta noción, inicialmente reservada para académicos y críticos especializados, se filtrara lentamente hacia la esfera del público masivo. La irrupción del Nuevo Hollywood, el movimiento de cineastas que sacudieron la industria estadounidense durante los años sesenta, setenta y ochenta, preocupados lo mismo por filmar épicas de grandes presupuestos que por dejar impreso su sello autoral en ellas, contribuyó a que se asentara la idea de que las películas son a los directores de cine lo que las novelas a los escritores. Ora sí que, como bien debieron haber dicho los críticos franceses en más de una ocasión, c’est fini: el cine es un arte de autor y ese autor es el director. No hay más.
Excepto que, como decía Raúl Velasco, aún hay más. No sin razón, la noción de la autoría cinematográfica ha sido disputada desde su nacimiento. Una de las más conocidas es la larga discusión alrededor de quién es el verdadero autor de Ciudadano Kane, la película de 1941 dirigida por Orson Welles y coescrita por Herman J. Mankiewicz, mejor conocido como “Mank”. La historia va más o menos así: el joven Orson Welles, con apenas veinticinco años, recibió un jugosísimo contrato con RKO. La compañía buscaba trasladar el enorme éxito del enfant terrible en el teatro –donde había montado en apenas dos años cuatro obras revolucionarias, entre las que se encontraba una versión creole de Macbeth con actores negros– y la radio –donde había escrito y narrado una adaptación de La guerra de los mundos que provocó pánico entre los escuchas–. Para convencer al renuente e inexperto –al menos en materia cinematográfica– Welles, RKO le ofreció una suma considerable y completo control creativo. Era una oferta imposible de resistir, y Welles no se resistió.
El joven prodigio procedió entonces a reclutar a Mank, guionista que había producido Duck soup (1933), considerada hoy una obra maestra y la mejor película de los hermanos Marx. También había realizado el primer tratamiento y redactado más de cincuenta páginas iniciales del guion que eventualmente daría lugar a la adaptación cinematográfica de El mago de Oz (1939). Mank no recibió crédito en pantalla por ninguno de los dos trabajos; peor aún, durante el ascenso del nazismo, el ministerio de propaganda alemán le informó a la MGM que las películas escritas por Mankiewicz no podían exhibirse si llevaban en pantalla su apellido, de origen judío. Tras varios rechazos de los estudios, Mank terminó escribiendo guiones radiofónicos para la serie que Welles producía para CBS. Ahí, Welles le tomó cariño por su ingenio y su acidez: en This is Orson Welles, el crítico, cinéfilo y cineasta Peter Bogdanovich recoge una cita del director: “Nadie era más miserable, más amargado y más divertido que Mank […] un monumento perfecto a la autodestrucción. Pero, ya sabes: cuando esa amargura no estaba dirigida directamente hacia ti, era la mejor compañía del mundo.” Welles lo fichó y le presentó una idea: contar una historia donde el mismo hecho fuera relatado varias veces, como en Rashomon, de Akira Kurosawa. A Mank le gustó el concepto, así que ambos comenzaron a pensar qué personaje podría funcionar para una historia así: pasaron por políticos y empresarios, hasta que Mank, incontrovertiblemente, tuvo la idea de escribir una historia basada en la vida y personalidad de William Randolph Hearst, magnate estadounidense de los medios con quien había mantenido una relación que después se deterioró. Hearst, un despiadado simpatizante de los nazis, antisemita y ultraderechista acaudalado que usaba sus periódicos para manipular la política, se antojaba como un sabroso objeto de sátira. A Welles le encantó la idea y ambos pusieron manos a la obra.
Tras discutir largamente la historia y acordar algunos puntos argumentales, Welles le dio a Mank “más de trescientas páginas de notas”, le ofreció un contrato y le pidió que comenzara a trabajar. Welles diría que Mank escribió una versión de Kane y que él escribió otra. Ambos borradores serían condensados por el propio Welles para crear lo que sería el guion final de la película, que sería dirigida y protagonizada por Welles con cinematografía de Gregg Toland, también cinematógrafo de Las uvas de la ira de John Ford y uno de los grandes innovadores de su arte. Es en este momento en que el relato comienza a emborronarse.
Para Ciudadano Kane, Mank había firmado un contrato como script doctor, lo que para las reglas de ese entonces significaba que nuevamente no recibiría crédito por su trabajo, y eso era exactamente lo que iba a pasar: Mank vería otra película en la que trabajó en pantallas sin su nombre en ningún lado y Welles vería alimentada su imagen de prodigio con una película excepcional que transformaría el medio. Así, conforme se acercaba el lanzamiento de Ciudadano Kane, Mank cambió de opinión y exigió que se le acreditara como uno de los dos guionistas: según Mank, él era el verdadero autor de Kane. La disputa llegó al Sindicato de Guionistas, aunque nunca se dirimió ahí. Antes de que escalara el desacuerdo, la producción le otorgó el crédito de coguionista a Mank. La película se estrenó en 1941 y el resto es historia: Ciudadano Kane, aunque fracasó en taquilla –como varias de las películas de Welles–, se convirtió en una de las películas más importantes del cine como disciplina (como varias de las películas de Welles), constantemente referida como la mejor de todas gracias a sus innovaciones narrativas y estéticas, además de haber sido nominada a nueve premios Óscar, de los que se alzó con solo uno: el de guion para Welles y Mank, que ninguno de los dos acudió a recibir. Aunque Welles volvería a dirigir otras varias películas de importancia, lo cierto es que nada de lo que hizo posteriormente alcanzó el impacto de Ciudadano Kane. Lo mismo podría decirse de Mank.
Varias décadas pasaron. Welles, aunque conservaba cierta aura de misterio –mago de formación al fin–, se había transformado un poco en una caricatura de sí mismo, un cineasta brillante que comía sin parar y aparecía en películas de tercer orden y anuncios de vinos para financiar sus disparatados proyectos y su excesivo estilo de vida. Mank enfermó gravemente y, doce años después del estreno de Kane, murió a causa de una enfermedad del hígado provocada por su alcoholismo y lleno de rencor por la falta de reconocimiento que había marcado su paso por la industria.
Curtido en el teatro, la radio y el cine, Welles era agudamente consciente de la importancia de los créditos. Apenas seis años después del estreno de Kane, en 1947, Charlie Chaplin estrenó Monsieur Verdoux, dirigida y escrita por él, con un crédito de historia para Orson Welles. Welles disputó el crédito, asegurando que él había malbaratado un guion completo que había puesto en manos de Chaplin, quien a su vez diría que Welles solo le había provisto de la idea. Por eso resulta aún más alevosa la actitud de Welles hacia Mank en entrevistas, donde lo desdeñaba y aseguraba que Kane era obra producto principalmente de su genio. En una entrevista publicada en 1964 en Cahiers du Cinéma, Welles habló de Mankiewicz en los siguientes términos: “Escribió algunas escenas importantes […] Todo lo que concierne a Rosebud [el juguete de infancia de Kane, pivotal en la trama] le pertenece […] Él no me complace mucho; funciona, es verdad, pero nunca le tuve completa confianza. Funciona más como un guion entre elementos.”
Treinta años después de su estreno, Ciudadano Kane seguía más que viva, objeto de análisis y revisiones entusiastas que comenzaban a perfilarla como “la mejor película de la historia” al tiempo que cincelaba el lugar de Welles en el panteón de los grandes cineastas. En esa época, la crítica de cine estadounidense vivía uno de sus mejores momentos, con críticos sólidos, complejos e imaginativos escribiendo sobre películas, sobre teoría de películas y sobre los ensayos y reflexiones de los demás, llegando a veces a librar auténticos duelos impresos contra las ideas de sus colegas. De todos esos duelos, el más sabroso fue, sin duda, el que rodeó a la teoría del autor. En esos años, la crítica cinematográfica Pauline Kael se encontraba en medio de una enardecida y francamente apasionante disputa con muchos críticos –así era Kael, cáustica–, pero sobre todo con Andrew Sarris, con quien chocó respecto a la noción de autoría del cine. Kael consideraba –no sin argumentos– que la teoría del autor era un instrumento fallido, diseñado para que los críticos pudieran evitar hablar de las malas películas de sus directores favoritos y que solo funcionaba en retrospectiva y con cineastas que ya habían amasado un cuerpo de trabajo considerable. En ese contexto, Kael aceptó el encargo de escribir una introducción para el guion técnico de Ciudadano Kane, publicado en 1971 en dos entregas de la revista donde Kael era la crítica cinematográfica en jefe, The New Yorker.
El resultado fue “Raising Kane”, un ensayo mastodóntico de más de cincuenta mil palabras en el que Kael defenestraba a Welles al mismo tiempo que ensalzaba a Mankiewicz como el autor de Ciudadano Kane –y, en menor medida, a Gregg Toland, el extraordinario director de fotografía de la película–. Créanme cuando les digo que vale la pena aclararlo antes de seguir hablando de él: pese a todo, merece la pena leerlo. “Muy temprano en su vida como prodigio, Welles parece haber caído en la trampa en la que han caído tantos hombres menores: creerse su propia publicidad, convencerse de que realmente era él quien hacía todo el trabajo creativo –productor, director, guionista, actor–. Porque podía hacer todas esas cosas, imaginaba que efectivamente las hacía”, sentencia en algún momento Kael con esa pluma siempre corrosiva. Es una pieza de espléndida prosa, sugerente y convincente como solían ser los textos de Kael, un jab bien colocado en el mentón de sus oponentes auteuristas: la prueba viva de que la gran película del cine norteamericano no era la obra de un autor sino la de un guionista, documentado con una investigación y entrevistas a allegados. Ora sí que como bien debieron haber dicho los críticos estadounidenses en más de una ocasión, that’s it. El cine es un arte colaborativo donde lo más importante es el escritor. No hay más.
Excepto que, naturalmente, sí había más. Mucho más. Pese a toda su solidez prosística y su incombustible capacidad de persuasión, “Raising Kane” se ha revelado, con los años, como uno de los más grandes sonrojos del departamento de fact-checking de la New Yorker. Más de cincuenta años después, no es exagerado afirmar que “Raising Kane” está tejido a partir de calculadas omisiones y citados estratégicos. Es un trabajo de ética, digamos, comprometida: Kael consultó de forma exclusiva a fuentes afines a Mank y a su propia teoría, como el escritor John Houseman, quien había colaborado con Mank en el borrador de Kane y que llegó a afirmar –sin ninguna prueba– que Welles “no había escrito ni una sola palabra”, una cita difícil de creer cuando se habla de un hombre que no dudaba en meterle mano a los parlamentos de Shakespeare o a las novelas de H. G. Wells o Kafka cuando consideraba necesario hacerlo para su adaptación.
La afirmación sería desacreditada años más tarde por la biógrafa Barbara Leaming, que revisó los documentos de Houseman mismo y encontró que no respaldaban su afirmación. También la desmintió una investigación de las siete versiones del guion de Kane, realizada por el académico de cine Robert L. Carringer y publicada en su ensayo “Los guiones de Ciudadano Kane”. Carringer revisó las siete versiones del guion y concluyó que las primeras dos son indudablemente trabajo del guionista, Mankiewicz, y su asistente, Houseman, mientras que las cinco versiones subsiguientes son, con plena certeza, obra de Welles. “Cuando el propio Welles se involucra de lleno en la escritura, se vuelve evidente casi de inmediato cuánto difieren sus ideas sobre cómo abordar el material respecto a las de ellos. Una de las medidas del éxito de la película es el grado en que logra desprenderse de las concepciones presentes en los primeros borradores del guion”, apunta Carringer en su ensayo.
Al escuchar la afirmación de que su antiguo jefe no había escrito “ni una palabra” de Kane, la secretaria de Welles, Kathryn Trosper, respondió: “Bueno, entonces me gustaría saber, ¿qué era todo eso que yo siempre estaba tipeando para el señor Welles?” Kael, por supuesto, no buscó a Trosper para entrevistarla –y cuya participación como amanuense le añade un giro extra a la autoría de Kane– y mucho menos a Welles, que estaba vivito, coleando y, para cuando se publicó el ensayo, bastante molesto, a tal grado que consideró demandarla por difamación, pero fue disuadido de hacerlo porque, a final de cuentas, Kael estaba protegida por la libertad de expresión.
Lo cierto es que Kael se salvó de varias con “Raising Kane”, en parte por su prominente papel como la crítica cinematográfica más importante de Estados Unidos. La más grave –y paradójica– de todas fue el hecho de que la investigación misma en la que estaba basado su ensayo fue realizada no por ella, sino por el académico Howard Suber, a quien Kael contactó mientras escribía la pieza. Kael le propuso coescribir la pieza, le pagó 375 dólares, tomó su investigación y nunca volvió a hablar con él ni a contestarle el teléfono. Suber se enteró de que su trabajo había sido utilizado por Kael cuando vio el artículo impreso en la New Yorker, donde por supuesto que no había sido acreditado de ninguna manera. Suber, quien años más tarde se especializó en derechos de autor, declaró en 2011, cuarenta años después del asunto, que “de saber lo que ahora sé sobre propiedad intelectual, la habría demandado”. Resulta tentador especular sobre las razones por las que una crítica tan públicamente preocupada por los créditos de los colaboradores se mostró tan privadamente indiferente respecto al mismo tema pero, por hoy, vamos a evitar esa tentación.
Quizá podría parecer que me encamino a asegurar que la autoría de Welles quedó más cimentada que nunca tras este episodio. Todo lo contrario. El simple hecho de que Mank se sintiera despojado subraya la cualidad colaborativa del cine. Esto es obvio, pero solamente en un trabajo realizado por más de una persona puede haber un otro que se sienta tan propietario de la obra como el firmante. El cine es un arte creado por grupos; incluso en películas pequeñas son necesarios, en la mayoría de los casos, colaboradores entusiastas, creativos y confiables. Crear cine es prácticamente imposible sin crear en el camino, al menos, un poquito de comunidad. Y todas las personas involucradas en cualquiera de los lados de la pantalla podemos aportar algo. En términos amplios, la audiencia sabe cuáles son las funciones generales de algunos departamentos del cine. Más que pergeñar sesudos ensayos desmontando la autoría de tal o cual cineasta, tendría mucho más impacto si la crítica se esforzara por reconocer el rol de esos departamentos, integrándolos dentro de su análisis y mencionándolos por nombre y apellido. La vida me ha dado el raro regalo de poder escribir sobre obras audiovisuales y también participar en su creación, y puedo decir a título personal que pocas cosas se agradecen más que ver materializado un crédito que no se asentó en el contrato, pero que sí se sudó en la producción: eso me pasó en una de mis primeras incursiones en este medio y es un gesto que agradeceré siempre. La vida, también, me ha enseñado que las ocasiones en las que eso pasa son, por lo general, raras en esta industria.
Pero eso no tiene por qué ser así: en muchas ocasiones, los cineastas pueden retrabajar la disposición de los créditos. Al momento de producir Air, la exitosa película sobre los tenis Jordan, el también director Ben Affleck y su amigo y colega Matt Damon realizaron reescrituras sobre el guion original de Alex Convery, pero cuando se estrenó la película le dieron todo el crédito a Convery: “cuando estábamos comenzando hubo gente que creyó en nosotros y pagaron por adelantado por nosotros y ahora nosotros vamos a devolverlo”, cuenta Convery que le dijo Affleck. Recientemente, el director Todd Field colocó los créditos de su película Tár al principio de la obra, como una manera de reconocer el trabajo colectivo de las decenas, cuando no cientos de personas que hacen posible una obra audiovisual.
Hay muchos antecedentes de esto: películas que transforman la manera en que se presentan los créditos, atribuyendo a sus creadores de forma particular para llamar la atención sobre algo que normalmente se da por sentado. Uno de ellos nos viene bien para terminar y, nada azarosamente, es la misma película de la que venimos hablando. Porque cuando la audiencia vio el estreno de Ciudadano Kane, notó algo muy inusual: en los créditos, el nombre del director, Orson Welles, acreditado como “Dirección-Producción”, iba acompañado de otro nombre, en igual puntaje y en el mismo cuadro: Gregg Toland, “Fotografía”, un acto si no inédito cuando menos extremadamente poco común, y más en una película donde el director había jugado tantos papeles. En esos mismos créditos se consignaba un hecho también inusual: la mayoría de los actores de la película formaban parte de la troupe del Mercury Theatre, un ensamble dirigido por Welles, y esa era su primera aparición en cine. Aún hay más: tras la disputa sobre el crédito que se llevó al sindicato, el nombre de Herman J. Mankiewicz fue añadido como guionista de la película. Pero no solo eso: Mank recibió un crédito no de script doctor, ni de coguionista, sino de guionista principal, con Welles como segundo escritor. No es ninguna casualidad, sino un acto deliberado. Hubo una persona que tomó la decisión de no solo añadir el crédito, sino de ponerlo en primer lugar, rodeándolo con un círculo de lápiz y añadiendo una flecha seguida del número uno.
No sabemos –y no podemos saber– cuáles fueron las razones detrás de ese gesto. Me gusta pensar que, por un instante, un rayo de generosa justicia cruzó el universo para estamparse en ese fotograma, lejos de teorías y disputas estéticas e ideológicas y cerca de aquello que nos permite trabajar junto a otros y crear un todo que es más que la suma de sus partes: un momento en el que se concentraban las horas de trabajo colaborativo, el reconocimiento a quien llevó en sus manos el germen de la idea, el cariño hacia un colega que había sido maltratado por el medio. Y me gusta pensarlo porque, según Richard Meryman, biógrafo de Mank, quien entrevistó al asistente responsable de aplicar esa orden, la persona que hizo esa corrección al crédito con sus propias manos fue, ni más ni menos, Orson Welles. ~