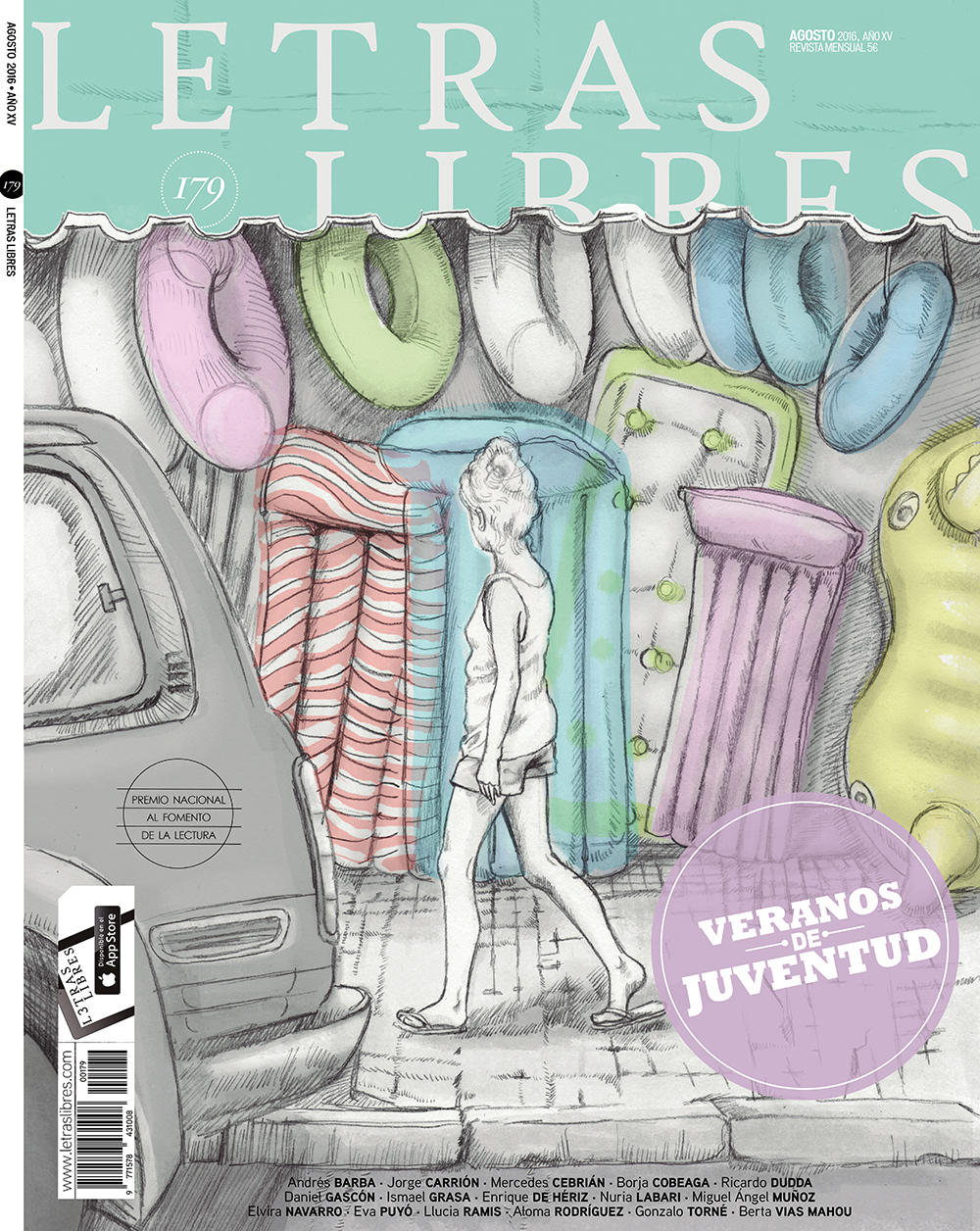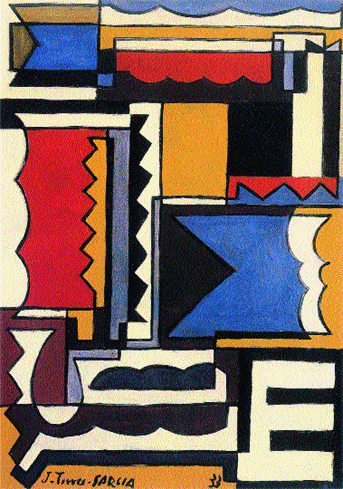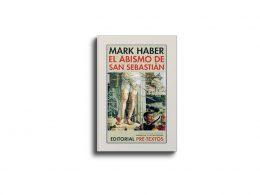Cuando llegaba el verano lo que ellos querían era trabajar. Nada de tumbarse en una playa con el cuerpo untado de crema de la nariz a los talones para olvidarlo todo. Eran jóvenes y aún no tenían mucho que olvidar. Tras un largo viaje en vagones de tercera sucios y un poco ruinosos, atestados de gente hasta en los pasillos, sin haber pegado ojo durante un par de días con sus noches y sin haber comido casi nada, abrazados cada uno a su mochila y lavándose como podían en los servicios de las estaciones o en los lavabos traqueteantes del ferrocarril, fueron a parar a una pequeña ciudad de la Alta Austria que parecía una ilustración de un cuento de los hermanos Grimm. Sobre una amplia y frondosa llanura, como una enorme esponja de color verde, un castillo con fachadas blancas y cubiertas a dos aguas de teja rojiza, una torre con almenas y otra rematada por una cúpula en forma de bulbo, se alzaba sobre un monte todo cubierto también de vegetación, al pie del cual discurrían las aguas de un río ancho, en el que nadaban decenas de cisnes.
En mitad de la plaza principal se erguía una torre con el cuello muy largo, su campanario, un reloj mecánico sobre el escudo del águila bicéfala y otro solar más abajo. Elba en cada ventana de cada edificio veía banderas rojo sangre con arañas negras sobre un círculo blanco. Cada mañana los cuatro españoles cruzaban el puente para subir al castillo y trabajar en una excavación, en la que colaboraban con un grupo de estudiantes estadounidenses, bajo las órdenes del profesor Okamura, que había traído consigo a su mujer, Linda y a su hijo de seis años, Nicholas. Rodeadas de tilos, castaños y arces centenarios, en un extremo del parque, junto al castillo, se abrían las dos catas de las que se extraían los restos de parte del asentamiento de una legión romana, la Legio ii Italica. Dirigía la campaña el Dr. Hannsjörg Ubl, un hombre fuerte de grandes bigotes, cabello rubio oscuro y ojos azules, muy sabio y con un particular sentido del humor.
Le ayudaba el doctor Kneifel, de grandes narices rojas y cabellos blancos, médico jubilado, desde hacía un tiempo al frente del museo romano de la ciudad. Había ejercido como médico militar durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia, Francia y la Unión Soviética, donde estuvo prisionero entre 1944 y 1947. Elba, que hablaba el alemán desde su infancia, hacía de traductora para el resto de los españoles y para los estadounidenses, pero no había manera de que el doctor Kneifel le hablara en su idioma. Había decidido hacerlo en latín. Como con todos los demás. Viginti, viginti, repitió el primer día cuando le entregó la llave de su habitación, balanceándola por el aire con una sonrisa de oreja a oreja. Viginti… Si se enamoran entre sí, no darán un palo al agua, gruñó Dr. Ubl, que empezó a ver amorcillos y flechas en cuanto llegaron los dos grupos. Los estadounidenses lo primero que hicieron fue ir a ver el campo de concentración de Mauthausen, al otro lado del Danubio.
Los españoles visitaron la Basílica de San Florián. Y pronto se convirtieron en los favoritos de Ubl, que para los trabajos pesados había traído a un grupo de presos de una cárcel. No cumplían condena por delitos graves, aunque siempre les acompañaba un guardia armado y con esposas, al que las autoridades de la prisión cambiaban cada dos días para que no intimara con ellos y no se relajara en sus funciones. Los estudiantes cribaban poco a poco aquella tierra oscura y húmeda, llena de gusanos, de la que de vez en cuando surgía alguna serpiente. Recuperaban tibias y costillas, trozos de cerámica y de teja, alguna con el sello de la legión, cuentas de vidrio, fíbulas de bronce… La morada húmeda de los muertos. La vida cotidiana del inframundo. Casi todos en el pueblo al principio no querían más que conocer a las estadounidenses, aunque pronto prefirieron a Elba, que únicamente tenía oídos para Ubl y para el pequeño Okamura, de cabello negro suave y brillante, sonrisa pícara y ojos rasgados.
El cartero, un joven austriaco con rizos de oro, llevaba casi cada día el correo hasta la excavación, porque casi cada día llegaba una carta o una postal para Elba y él quería ver a aquella española con nombre de río largo y caudaloso, de humor desbocado y crecidas históricas. Cartas y postales que llevaban siempre el mismo remite. Un nombre polaco sin dirección. Jan Wojniakowski. Casi cada día uno de los presos, un hombre de baja estatura y un poco jorobado, traía una golosina o una flor para Elba. En uno de los bolsillos de su chaqueta o de sus pantalones de color añil. El color de la ropa de los presidiarios. Casi cada día también aquel Cuasimodo encarcelado le quitaba el pico o la pala en cuanto ella los cogía para ponerse manos a la obra. Cuando salga en libertad, declaró en una ocasión, me marcharé a España. A ver mujeres bonitas… Ubi mel, ibi apes, repetía Kneifel sonriendo cada vez que se cruzaba con Elba, encantado con el interés que despertaba.
También un músico alemán, vanidoso y ególatra, con una melena rubio ceniza y unas manos muy delicadas, que había ido por allí a dar unos cuantos conciertos, apareció una tarde en la excavación con el propósito de conquistarla. Te he traído una radio, dijo el pianista para ganarse el favor de aquella española con nombre de isla volcánica. Era una radio minúscula. De color rojo. Preciosa. No la quiero, contestó ella, incorruptible, y de un salto se subió a la camioneta de Ubl, en la que esperaban ya todos los demás, con lo que el músico no tuvo más remedio que marcharse con la radio a otra parte. ¿Sabes lo que hacemos aquí con los tipos como ese?, se burló el director de la excavación, mientras conducía camino de la capital, donde iban a pasar el último fin de semana antes de volver cada uno a su país. Mira ahí detrás… Elba se volvió y vio un rifle atravesado en la caja del furgón. Los cadáveres que arrojamos al río acaban en el mar, explicó él, guiñándole un ojo. Después de haber recorrido el Danubio entero.
Van a parar a la costa rumana. Del Danubio azul al mar Negro. Aunque a algunos la corriente en un recodo, a la altura del kilómetro mil novecientos dieciocho con tres, en Simmering, un distrito del sur de Viena, los expulsa hacia la orilla. Por un remolino que se forma allí. Los entierran a todos en el cementerio de los Sin Nombre. Son ahogados, asesinados, suicidas… Como cada día a la hora de comer y cenar, un par de noches después, una de las últimas de su estancia allí, los miembros del equipo estaban sentados en el jardín de la taberna Zum goldenen Hirschen, pero ni Andrew ni Miranda, la chica del mono amarillo, ni Elba, compañera inseparable de Nicholas Okamura, al que, como a ella, lo que más le gustaba eran los cementerios y los saltos de agua, habían aparecido por la terraza. He visto a Andrew y a Miranda en la plaza hace un rato con gesto sombrío, comentó Dr. Ubl. Seguro que estaban discutiendo algún asunto de naturaleza sentimental. Hace días que él no da golpe.
Casi siempre le pillo con un codo en el extremo de la pala, la mano enguantada colgando y la mirada perdida por donde esa chica anda revolviendo la tierra. Me temo que se ha enamorado, concluyó, torciendo el bigote. No se le iba de la cabeza una de las piezas más importantes del museo qué él mismo había desenterrado unos diez años antes allí, en la ciudad de Enns, el único fresco de techo romano de toda Austria, una escena en la que Eros y Psique se fundían en un abrazo. Andrew, alegre, caprichoso y mimado, había hecho desde el principio muy buenas migas con los españoles. Era el único estadounidense que no había preguntado ni una sola vez a aquellos bárbaros meridionales si en su casa tenían lavadora o frigorífico. Miranda, una madrileña flaca con la piel tan pálida como la del que está más muerto que vivo, todos los días para ir a trabajar en la excavación vestía un mono del color de un limón viejo con tirantes de cuerda, tan gruesos que parecían la soga de un ahorcado.
Es un palurdo, dictaminó Linda Okamura y mirando a su hijo por encima del plato de polenta que él pinchaba con el tenedor y con gesto aburrido le guiñó un ojo. De la que debería haberse enamorado es de Elba, pero me temo que no está lo suficientemente maduro… Venga, se nos ha hecho tarde, dijo Andrew y tiró del brazo de Elba, a la que él había llevado hasta el castillo para contarle sus cuitas. Tenía la mirada húmeda. La boca fruncida. Si nos quedamos más tiempo por aquí, los murciélagos que viven en el parque se te enredarán en el pelo… Echaron a caminar hacia la salida y bajaron la cuesta que llevaba al río. Mira, exclamó Elba agachándose. Y, rozando con la uña unas pequeñas plantas carnosas agarradas con energía en una hendidura de la escalinata de piedra por la que acababan de bajar, añadió: Son ombligos de Venus… Parezco Ubl, pensó. Aquí las pasiones se desmandan. Los pensamientos discurren en una sola dirección. ¿O es el verano?
Acabaré viendo angelitos con carcaj por el cielo. Echó una ojeada a su alrededor. Las sombras blancas de los cisnes resaltaban en el agua negra, mientras allá arriba el viento arrastraba las nubes. Le gustaba contemplar las estrellas en silencio, de modo que echó el cuello hacia atrás, pero su acompañante seguía empeñado en revivir cada uno de los detalles del más reciente de sus descalabros. Lo miró de reojo. Con su extraño atuendo, pantalones de un verde muy pálido, chaqueta a cuadros de color rosa y morado, su figura ahusada, entre medieval y renacentista, sus dientes apretados en el interior de las estrechas mandíbulas y su mentón largo y un poco torcido parecía un miembro de la dinastía de los Habsburgo. La chica del traje amarillo le había rechazado y él era incapaz de cambiar de tema o de callarse de una vez. Tengo cosas mejores que hacer que escuchar los discursos de este bobalicón, se dijo Elba y, dando un brinco para salvar su vestido azul, esquivó una enorme astilla en el tronco de un arce tronchado.
Por su culpa me he quedado sin cenar. Y me quedaré sin dormir. Aunque no comer y no dormir no me importa tanto como haberme perdido la compañía de Ubl y de Nicholas. Menos mal que este memo se enamoró de Miranda y no de mí. Él se detuvo en seco. Me voy a tirar al río, exclamó y, mirando el cauce con los ojos desorbitados, levantó los brazos por encima de su cabeza. Quiero ahogarme. ¡Morir! Por ella… Elba lo observó con atención. Cara de cordero mal engendrado, en aquel momento a medio degollar, y el genio de un niño. Difícil halagarle. Si crees que de verdad merece la pena, se limitó a decir. Adelante. No seré yo quien lo impida… Él miró a su alrededor. En torno al castillo revoloteaban los cuervos. Graznando con alegría. Jirones de nubes viajaban a gran velocidad por delante de la luna y parecía que silbaran. Después contempló a su amiga, incapaz de emitir una palabra más y transido por su drama amoroso. Yo duermo con ella, declaró en aquel momento su confidente. La ropa interior que usa es de papel.
¿No has oído cómo cruje bajo el mono amarillo cada vez que ella se acuclilla en algún rincón de la cata, ese agujero por el que remontan los muertos, a escarbar con ansia para ver si da con una moneda de Caracalla o de Septimio Severo? O mejor aún. Con la pieza más codiciada. Un trozo de inscripción, aunque sea del tamaño de una uña del dedo meñique del pie, con parte del nombre de alguno de los integrantes de la segunda legión italiana, para que el loco de Kneifel le regale un cesto de albaricoques o una botella de ese Blauburgunder del lago Neusiedl tan dulce que parece veneno. Sabe a rayos. A anticongelante… El estadounidense seguía con la típica expresión triste y abstraída del despechado. Así que volvió a la carga. Y cuando por la noche nos vamos a dormir y se desviste ante mis narices, las arroja a la papelera. Por desgracia no venden calcetines de papel, de modo que cada noche tira los suyos en el lavabo y los olvida allí días y días. Ya hay unos veinte pares flotando en una sopa negra estancada.
Y yo cada vez que me quiero lavar los dientes, la cara o las manos los tengo que pasar del lavabo a la ducha. Y de ahí otra vez al lavabo cuando me quiero duchar o lavarme el pelo. No sé cómo se lava ella. Ni siquiera si lo hace… Andrew seguía callado. Miraba a su amiga. Miraba el río. Volvía a mirar a su amiga. Volvía a mirar el río. Adelante, insistió ella. Tírate. Si quieres, te ayudo a ponerte una piedra al cuello. Como hicieron los romanos con san Florián, que comandaba un ejército imperial y nació aquí. En Lorch. La antigua Lauriacum. O en Sankt Pölten. Las leyendas nunca se ponen de acuerdo. El caso es que aquel hombre, como era cristiano, se negó a hacer un sacrificio a las divinidades romanas, aunque según otras versiones ya se había retirado de su puesto y vino hasta aquí para ayudar a otros cristianos perseguidos. Sus antiguos compañeros de armas lo llevaron ante el gobernador. Él se negó a abjurar de su fe y le torturaron. Tras golpearle con garrotes, le rompieron los omóplatos con hierros afilados.
Por fin le condenaron a muerte. Quisieron quemarlo, pero él aseguró que con las llamas subiría al cielo. De modo que le ataron una piedra al cuello y lo tiraron al río desde un puente que había ahí, explicó, mientras, poniéndose de puntillas, señalaba con el dedo índice extendido. ¿Ves esa cruz en la orilla? Se ahogó ahí. En el Enns. En estas mismas aguas, que poco más allá se mezclan con las del Danubio. Su cadáver lo debieron de picotear los peces, las ranas, los cisnes, pero la corriente lo arrastró hasta la orilla. Y cuentan que un águila protegió el despojo con las alas abiertas. Ubi cadaver, ibi aquilae, dictaminó, remedando los latinajos del doctor Kneifel. Después martirizaron y dieron muerte a otros muchos… Elba recordó que en España hacía apenas un mes que habían abolido el garrote vil. Andrew seguía con los ojos clavados en el cauce. Aunque ahora le tiritaban las rodillas. Y tenía las mejillas muy rojas. Ella miró también el río, cuando de pronto en medio del agua oscura vio algo que relumbraba y se movía despacio.
El resplandor lívido de un cuerpo humano. Forzó la vista. Un hombre. Sin rostro. Sin labios. Rodeado de peces hambrientos. Andrew, ¿ves eso?, preguntó y señaló el punto por el que en aquel instante discurría la figura. No veo nada, contestó él. Solo agua. Agua negra y fría… No estaban sus ojos preparados para ver aquello. Una sombra iluminada por la claridad lunar de otro verano. Triste fantasma de un ahogado en otras playas, desaparecido en la inmensidad abierta del mar. Una esquirla en la memoria de Elba, que sí tenía algo que olvidar. Algo irreparable dormitaba bajo el caudal subterráneo de su inconsciente. Oculto por varios estratos de vida cotidiana. ¿O era una premonición? Entonces, como si surgiera del mismo agujero por el que ascendían los muertos, recordó una canción popular alemana con aires militares que con frecuencia entonaba su madre cuando ella y su hermana eran pequeñas. In einem Polen Teichen schwamm einmal eine Leiche. Sie war so schön…
En un lago polaco flotaba un cadáver. Era tan hermoso… Alzó la vista hacia las montañas. Envueltas en la bruma de la noche y la humedad apenas se veían. La frontera con Checoslovaquia estaba allí. Y detrás, la vasta extensión de Polonia. Allí no está, se dijo. No está allí. No sé dónde está. Jan. Hace tiempo que no sé por dónde andas… Volvió una vez más la mirada hacia su acompañante e, impetuosa, arremetió contra él: ¿Es que no puedes aceptar un no? ¿Cuántos años tienes? Venga, di… Viginti, balbuceó él, intentando bromear. Viginti… Tenía el pelo en desorden. Y la frente perlada de sudor, aunque hacía frío. Parecía un enfermo. Y como si tartamudeara repitió: Viginti… Como yo, le interrumpió ella y, sonriendo, le cogió del brazo. Viginti duo. O quizás un poco menos. Viginti unus. O viginti sin más. ¿Crees que es una buena edad para morir? ¿Quieres acabar en el mar Negro? ¿O en el cementerio de los Sin Nombre? No hace falta que te mates. Ya te morirás en cualquier recodo de la vida…
Se oyó el tañido de una de las campanas de la torre en la plaza principal. A ver cuál es, susurró Elba y, llevándose una mano al pabellón auricular izquierdo, oyó cómo un enjambre de córvidos volaba hasta uno de los árboles que crecían a sus espaldas. La Floriani. Tal vez tocan por ti antes de tiempo. En algún lugar estarán remachando un ataúd… Andrew seguía con la vista clavada en el río. Tal vez pensando aún en tirarse. Si quieres, propuso ella, montamos aquí un simulacro. Yo hago de puente, tú te subes encima y te tiras de cabeza sobre el asfalto. Pero que conste que, si sigues con vida, algún día no muy remoto no sabrás por qué te enamoraste de la chica del traje amarillo. Ni siquiera te acordarás del aspecto que tenía su rostro. Únicamente recordarás que iba casi siempre vestida de amarillo. Venga. Deja de mirarte el ombligo. Piensa en todos esos ojos cerrados para siempre que hay ya en la tierra. Bajo nuestros pies. Y, sobre todo, volvamos al hostal. Que mañana hay que madrugar.
Está empezando a llover, añadió enseguida y alzó la mirada, con lo que unas cuantas gotas se mezclaron con las lágrimas que, sin que él lo notara ni ella se atreviera a hacer ademán de enjugarlas, habían resbalado desde sus ojos al ver aquella sombra a la deriva. En el río. Han pronosticado fuertes tormentas y hasta un posible desbordamiento del Danubio… Apartando la vista del agua, aunque clavándola en el suelo, él por fin se movió. Y hasta dio unos pasos en la misma dirección que ella. ¿Es que no has leído aún la Passio Floriani? Andrew negó con la cabeza. Pues léela de una vez. Si metes las narices en un libro, no llorarás. O llorarás aún más. Pero lo harás por razones de peso. Mira de frente a todas esas sombras martirizadas. A ese montón de muertos anónimos a los que no podemos nombrar ni ensalzar como héroes. Quizá san Florián no sea más que el símbolo de muchos de ellos. O de todos… El estadounidense la miró como si la viera por primera vez. Mientras, yo te contaré su historia.
En tiempos de Diocleciano, empezó a relatar, poniéndole con suavidad la mano en el brazo del que le había cogido para alejarle del río y guiarle hasta su refugio, Florianus comandaba el ejército imperial de Nórico, la provincia en cuya capital, Lauriacum, hoy día un barrio de Enns, se estableció en época de Marco Aurelio un gobernador senatorial y una guarnición permanente para resistir la presión de los cuados y marcomanos, la Legio ii Italica… ~
(Madrid, 1961) es escritora y traductora. Ha publicado las novelas 'Leo en la cama' (Espasa, 1999), 'Los pozos de la nieve' (Acantilado, 2008) y 'Venían a buscarlo a él' (Acantilado, 2010).