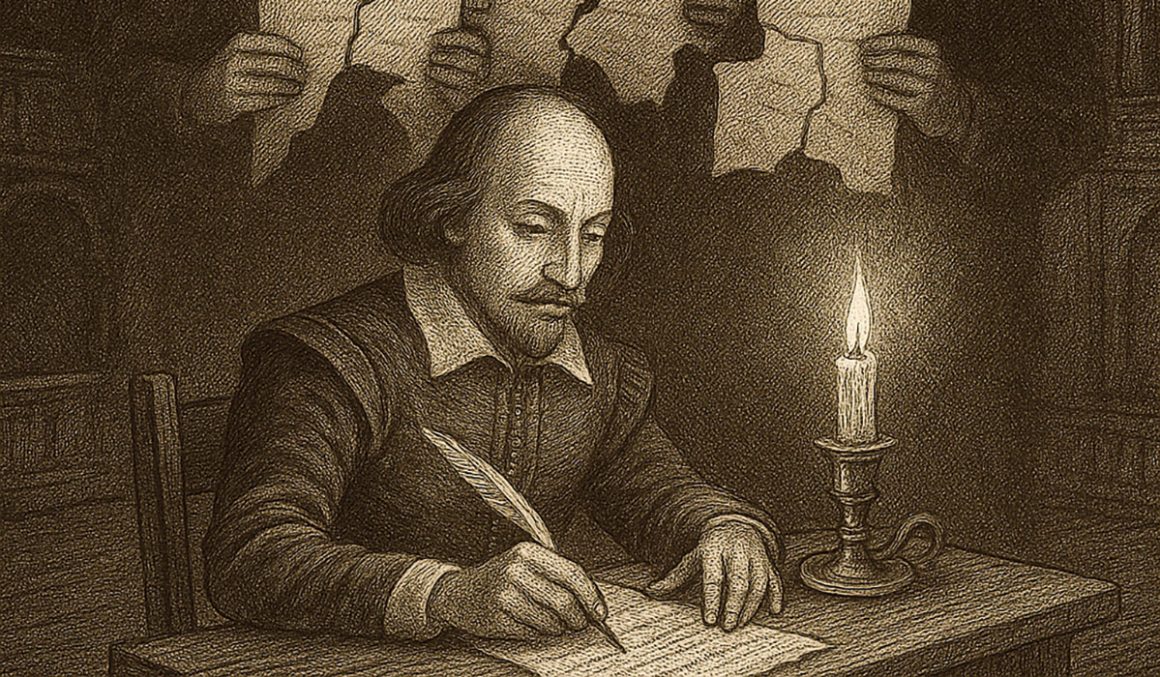El trabajo en equipo tiene mala fama. En nuestras épocas estudiantiles se parecía más a un tormento donde el más aplicado de la clase hacía toda la tarea, pero el crédito se repartía entre todos a partes iguales, que a una labor colaborativa auténtica. Una extraña desconfianza nos domina cuando demasiada gente se atribuye una misma obra. Abundan, por ejemplo, las quejas acerca de los quince autores que, hoy día, firman una sola canción de música urbana. Algunos lo sienten como si fuera una estafa. La creatividad, por no decir el genio, solo se cultiva en soledad.
A propósito de mentes geniales: en una época tan lejana o tan cercana como la década de 1980, una gran cantidad de expertos rechazaba que Shakespeare hubiera escrito obras en colaboración. Hoy, sin embargo, sabemos que, en sus inicios, colaboró con George Peele en Titus Andronicus y probablemente con Thomas Nashe en Enrique VI. Tras haber fundado, junto a otra gente de teatro, la compañía Lord Chamberlain’s Men en 1594, escribió en solitario sus obras más conocidas, pero en 1606 volvió a la actividad colaborativa con Timón de Atenas al lado de Thomas Middleton y, un año más tarde, escribió Pericles de la mano de George Wilkins. En sus últimos años, tuvo un nuevo periodo de creación individual que dio a luz obras como Coriolano y La tempestad; pero antes de terminar su carrera, en los años 1612-1613, colaboró al lado de John Fletcher para escribir Los dos nobles parientes y la perdida Cardenio.
Como casi con todo en la vida de Shakespeare, no sabemos por qué lo hizo. Algunos estudiosos han subrayado el abismo entre sus obras cumbre y su producción realizada al lado de otros autores, la mayoría jóvenes, y con no menos maldad han comparado las escenas atribuibles a Shakespeare con las escritas por Fletcher o Wilkins, para dejar mal a estos últimos. En su documentado Shakespeare & Co.: Christopher Marlowe, Thomas Dekker, Ben Jonson, Thomas Middleton, John Fletcher and the other players in his story, Stanley Wells plantea algunas inquietantes preguntas para entender este periodo de autoría compartida: ¿necesitaba ayuda por alguna enfermedad?, ¿estaba, en realidad, enseñando a jóvenes dramaturgos el oficio, si tomamos en cuenta que Middleton era dieciséis años menor que él?, ¿lo hacía para renovar un repertorio que se había vuelto, acaso, más ensimismado?
En primer lugar, no es verosímil que estuviera enfermo, porque Shakespeare participaba de una forma muy activa en la creación de esas obras, en algunos casos en una proporción sorprendentemente equitativa: en Pericles escribió 827 versos contra los 835 escritos por Wilkins, y en Los dos nobles parientes, 1,168 versos contra los 1,604 de Fletcher. El proceso de integración, por otro lado, era variado: en ocasiones, el coautor componía la primera parte y Shakespeare la segunda (Pericles); en otros bosquejó escenas que no escribió (Timón de Atenas) y, en unos más (Los dos nobles parientes), escribió la trama principal y su coautor la secundaria. La afirmación de que les estaba enseñando a algunos jóvenes cómo escribir pasa por alto que Middleton o Wilkins habían ya estrenado para esas fechas obras muy exitosas, por lo que tendrían poco que aprender, incluso de alguien como Shakespeare. Una posibilidad no tan insólita es que, por consejo de los empresarios, responsables finalmente de financiar las obras, los otros coautores hayan sido contratados para equilibrar el estilo “tardío” de Shakespeare, que Wells califica de “más introvertido” y, por tanto, menos exitoso en escena que su periodo medio.
Lo llamativo, en todo caso, es la resistencia que por mucho tiempo hemos tenido a pensar que Shakespeare trabajó con otros dramaturgos, la negativa a ver los fantasmas de otros creadores en “una obra de Shakespeare”. A pesar de todas las investigaciones, los ecos de esa resistencia siguen hasta hoy. En 2012 las académicas Laurie E. Maguire y Emma Smith publicaron en el Times Literary Supplement un artículo sobre la posible presencia de “otra mano creadora” en Bien está lo que bien acaba. Los especialistas Brian Vickers y Marcus Dahl respondieron de inmediato desestimando dicha hipótesis. Hasta Vickers, autor de un exhaustivo estudio sobre las prácticas colaborativas en el teatro isabelino y, en particular, sobre las cinco obras de Shakespeare comúnmente aceptadas como colaborativas (Shakespeare, co-author. A historical study of the five collaborative plays), sentía que algunos críticos se estaban pasando de la raya. En el siglo XXI, no faltaba gente que había identificado diecisiete obras de Shakespeare en las que podía notarse alguna autoría ajena. ¿No era un poco ya demasiado? Para Vickers había que tener cuidado en no socavar de más la integridad autoral del Bardo.
En todo caso, como bien afirma el estudioso John Jowett, la actividad colaborativa en lugar de “desintegrar” a un autor, quizás ayude a diversificar sus funciones. Esbozador de escenas, desarrollador de argumentos ajenos, revisor de obras ya avanzadas o cocreador en un sentido más equitativo fueron papeles que Shakespeare desempeñó al escribir al lado de otros. Porque –aquí viene la revelación– la labor colaborativa permite dinámicas diversas: crear a un tercer escritor, cuyo estilo sea distinto de quienes lo integran; conservar la voz individual en el resultado; o dar origen a un diálogo que puede tener la forma de una sobremesa, pero también la de una polémica.
Resulta curioso que, pese a la certeza del Shakespeare “coautor”, la idea de la colaboración creativa pueda resultar todavía incómoda. La reticencia para aceptar que un gran artista no necesariamente trabaja en la soledad, sino rodeado de muchas otras personas que se involucran de modos distintos, pone en evidencia que la devoción por los autores como pequeños dioses continúa muy vigente en nuestros días. No importa que en 1967 Roland Barthes haya proclamado “la muerte del autor”, nuestra vida cultural los sigue poniendo al centro; estatuas, homenajes, aniversarios –incluso funas– parecen insistir en rendir culto al talento individual, deificando a ese genio que aparentemente, sin necesidad de nadie, da origen a una pieza.
Lo cierto es que, contra tal prejuicio, las muchas formas de la cooperación que existen en el arte nos permiten entender el acto creativo de una manera más compleja y humana. Evidencian que la autoría va más allá de una firma o de sentarse y escribir algo desde la letra inicial al punto final. Al respecto, por ejemplo, el mismísimo Borges en 1976 refirió una luminosa anécdota durante la entrevista que le realizó Joaquín Soler Serrano para su programa A fondo. Contó que, mientras redactaba el relato “La intrusa” –cuya trama gira en torno a dos hermanos confrontados por mantener una relación apasionada con la misma mujer–, encaró el obstáculo de hallar el diálogo perfecto para que un hermano confesara al otro un crimen. Amilanado por no encontrar las palabras precisas, Borges le compartió a su madre aquella inquietud. Después de pensarlo un poco, esta saltó entusiasmada. “¡Ya sé lo que le dijo!”, expresó. Y cinceló la frase “A trabajar, hermano. Hoy la maté” que, con un par de oraciones añadidas, se convertiría en el celebrado clímax de aquel cuento que aparecería más tarde en El informe de Brodie. Añade el propio Borges que, tras regalarle la solución perfecta, la madre aprovechó para pedirle que mejor se dedicara a escribir sobre otros temas y dejara ya en paz aquellos cuentos sobre cuchilleros y esas otras barbaridades.
En materia de invención, no es tan sencillo discernir a quién le pertenecen las ideas. Borges no solo celebraba que su madre tuviera la lucidez de encontrar una frase que a él jamás se le habría ocurrido, sino también que conociera mejor a aquellos personajes que eran producto de la imaginación de él. La complicidad artística hace que una obra se vea dotada de una existencia propia, más allá de los autores. Y esto no ocurre únicamente en el ámbito literario, sino en muchas otras disciplinas. Los procesos creativos colectivos resultan imprescindibles: montajes sobre una tarima, de danza o teatro, que nacen gracias al vivo intercambio entre sus ejecutantes; obras monumentales de la arquitectura o de las artes gráficas que necesitan de muchas manos para poderse consolidar; equipos numerosos –cuyos nombres desfilan, disminuidos, en los créditos finales– que confeccionan una cinta cinematográfica o una serie de televisión. En su libro Springfield confidencial, Mike Reiss –uno de los 154 guionistas que ha tenido Los Simpson a lo largo de su historia, pero, a la vez, uno de los responsables de su mejor época– aseguró que, al ver ciertos capítulos, le resultaba realmente difícil atribuirse alguna parte específica. El guion final era resultado de una conversación encendida dentro de un equipo que podía superar las veinte personas en la que una ocurrencia se enriquecía rápidamente con matices y propuestas tanto ajenas como propias. “El noventa y cinco por ciento del trabajo en Los Simpson no es escribir, sino reescribir […] A veces no queda ni una sola línea del texto original”, afirma en su libro. La autoría puede funcionar también como un cerebro comunitario.
Múltiples ejemplos muestran que la creatividad es algo más que un soplo de inspiración individual que arremete de pronto: puede ser un ejercicio en disputa, un roce o intercambio entre seres humanos que, a veces, deriva en una relación afectiva –como la de los artistas del performance Marina Abramović y Ulay, cuyas piezas dan testimonio, incluso, de su separación amorosa– o alcanza la forma de una transacción tasada que se convierte en un medio de manutención. Tal fue el conocido caso de H. P. Lovecraft, quien vivió de la escritura no gracias a los cuentos –ahora famosos– que en ese entonces apenas y le aportaban una cuarta parte de su sustento, sino debido a su empleo como corrector de estilo y ghostwriter –término más que propicio– con el cual podía asegurar su supervivencia. El maestro de Providence, según nos lo hace saber José María Nebreda Rivas en su introducción a Más allá de los eones y otras historias en colaboración, en 1933 publicitó sus tarifas como revisor de prosa mediante servicios que iban desde la mera corrección ortotipográfica con precio de 0.50 centavos por palabra, hasta la “reescritura del manuscrito original, sinopsis, argumento, idea central, sugerencias” que lo hacían “en definitiva actuar de ‘escritor fantasma’” a costo de 2.50 centavos. Estas labores propiciaron la creación de relatos firmados por él y por otros autores de quienes, de acuerdo con especialistas, se puede asegurar que no aportaron ni la más mínima palabra. Aunque tuvieron la iniciativa de la escritura, sus nombres –otrora propietarios y firmantes de esos cuentos– hoy parecen haberse desvanecido frente a la fortuna de ese Lovecraft que apenas y se habría considerado entonces el corrector.
Existe, desde luego, una diferencia entre la colaboración entre iguales y la que presupone alguna jerarquía, explícita o no. Cuando los miembros del Detection Club –entre quienes se encontraban algunas de las plumas más prestigiosas de la literatura de detectives, como Agatha Christie y G. K. Chesterton– se propusieron escribir una novela policial de catorce autores lo hicieron en parte para explotar la situación de igualdad que proponía el juego: cada colaborador escribiría un episodio y se las entendería “con el problema que le planteaban los capítulos precedentes sin la más remota idea de la solución, o las soluciones, que sus predecesores pudieran tener previstas”, explica Dorothy L. Sayers, autora de la introducción y del capítulo ocho. Era lo más parecido a enfrentarse a un caso policial de verdad, pero, a la vez, las reglas que los participantes habían acordado –a fin de que ninguno se pasara de listo complicando en exceso la trama– suponían un reconocimiento de los otros como autores independientes.
Sin embargo, ese panorama de igualdad no parece repetirse en ejemplos quizás más exitosos, en cuanto a producción de obras maestras. Cuando en 1841 Auguste Maquet aceptó escribir a cuatro manos junto a Alexandre Dumas, este ya era lo suficientemente popular como para que su firma fuera la única que representara algún valor. Dumas aportaba la fama, que le abría a Maquet la puerta de periódicos y editoriales, lo que le daba una ventaja que él veía con agrado, asegura Gustave Simon en Histoire d’une collaboration (1919). En 1845, un panfleto –en el que se adivinaba la venganza de un autor rechazado por Dumas– denunció la existencia de una “fábrica” de explotación detrás de títulos como Los tres mosqueteros. Dumas, según el panfleto, se aprovechaba de la creatividad de escritores más jóvenes y, al tiempo que se apropiaba del talento ajeno, impedía que nuevas plumas llegaran al mercado. El escrito no se medía en los insultos racistas, al grado de afirmar que “si rascabas un poco la piel del señor Dumas encontrarías a un salvaje”, que, además, degradaba a sus colaboradores a la condición de “negros trabajando bajo el látigo de un mulato”.
En respuesta, Dumas dirigió una carta a la Société des Gens de Lettres en que reconocía la mancuerna creativa con Maquet y planteaba cuestiones como “¿Es abusivo que dos personas se asocien para producir, cuando la sociedad que han formado obedece a convenios particulares que fueron y siguen siendo aceptados por ambos socios?” Y más adelante: “¿Ha perjudicado esta sociedad a alguien?” No conforme con esta defensa de su alianza con Maquet, Dumas llevó al autor del panfleto a los tribunales y logró que lo condenaran a quince días de prisión.
La forma en que Dumas y Maquet trabajaban respondía a una idea jerárquica. La última versión siempre correspondía a Dumas, quien era responsable de reelaborar el borrador que le pasaba Maquet y llegar a un texto definitivo. Algunas veces Maquet proponía el tema y otras, Dumas. En las obras de trasfondo histórico, como Los tres mosqueteros, Maquet hacía la investigación documental, bosquejaba diálogos y trazaba ciertas líneas narrativas. La académica Sarah Mombert, que comparó las versiones preparatoria y final de Los tres mosqueteros, asegura que Dumas conservaba por lo general los pasajes históricos, pero añadía vivacidad a las descripciones y reescribía a profundidad las hablas particulares de los personajes, a fin de diferenciarlos según el tono épico o ingenioso, patético o pintoresco que les quisiera imprimir. A decir de Mombert, ahí donde Maquet usaba las conversaciones para dar información o hacer avanzar la trama, Dumas podía llegar a insinuar motivos ocultos y duelos verbales entre temperamentos distintos. “A Maquet le correspondía la solidez del argumento y los conocimientos históricos –resume la investigadora en su muy recomendable artículo ‘Dans les archives d’un atelier littéraire’–; a Dumas, el arte del diálogo dramático y espiritual, el desarrollo coherente de los personajes y el color del estilo.”
Un mes después del escándalo del panfleto, Dumas y Maquet firmaron, primero, un acuerdo mucho más explícito de colaboración y, casi de inmediato, un jugoso contrato con dos periódicos para publicar nueve volúmenes anuales por cinco años (cada volumen representaba aproximadamente unos diez capítulos de novela). El proceso se volvió más estricto, pero, a la vez, con una línea de ensamblaje más evidente, para usar una expresión industrial: cada colaborador dependía de que el otro hiciera “su parte”, una exigencia vital sobre todo para un momento en que publicaban dos o tres novelas de manera simultánea. La colaboración duró una década, después de la cual Maquet demandó a Dumas ante los tribunales para recibir más dinero y ser reconocido como coautor. Perdió, pero los alegatos de los abogados, disponibles en los archivos judiciales y analizados con lupa por Claude Schopp, replican la añeja discusión de a quién podemos llamar en realidad el autor de una obra.
Aunque los procesos creativos siempre necesitan de la participación de múltiples actores –desde la confección de una idea hasta la difusión de la pieza resultante, pues nada puede originarse desde cero–, en casos como el de Dumas-Maquet se vuelve más intrincado decidir a qué le damos más valor: ¿al estilo?, ¿a la iniciativa?, ¿al prestigio? Por ello, la contribución entre artistas gráficos, músicos, escritores, cineastas y otros tantos más se vuelve una invitación a plantearnos las preguntas medulares sobre las jerarquías en el terreno creativo, pero también un acicate para ver con sospecha aquel ideal del artista que, como un genio misántropo, debe renunciar al mundo y recluirse en su torre de marfil.
Crear al lado de otras personas es un regreso sutil a los orígenes; a un tiempo primordial –como el que cobijó a aquellos bisontes y manos que tapizan Altamira– anterior a las atribuciones y autorías. Aunque, a diferencia de esas tempranas manifestaciones de la cooperación espontánea, hoy en día implique la decisión de hacer las cosas “de otro modo”: alberga la posibilidad de abrirse al juego y a la experimentación, de reconocer virtudes y suplir carencias, de elegir con quién trabajar y de ser elegido. También de sacar un encargo de la manera más digna posible. Es una puesta en pausa de las certezas con las que nos solemos mover en soledad, al obrar de manera autónoma, cuando todo resulta sencillo si no se requiere de nuestra habilidad por conciliar o responder a movimientos ajenos. ¿Funcionará o no?, ¿alguien terminará inconforme?, ¿y si se siguen rutas distintas? Todo trabajo en equipo instala estas sospechas y, por lo mismo, constituye una resistencia contra los embates del ego.
Pero, cuando esas dudas se disipan, se descubre que existe otro arte soterrado: el arte de reaccionar. Cualquier disciplina se convierte en una forma de la danza. Como en un baile de salón, puede haber descoordinación y pisotones, pero también la felicidad de la inercia y el compromiso de prolongar un mismo flujo, un mismo ritmo. Se recupera el asombro ante la necesidad de los estímulos: una sugerencia que abre caminos insospechados, ideas que inducen nuevas ideas. Y se pone en estima el valor de distribuir una responsabilidad: al crear colectivamente no solo son más amplios los riesgos, sino también sus márgenes. En compañía, alguien vencerá el miedo al lienzo en blanco; alguien más, el terror a proseguirlo. La colaboración puede significar el gozo de crear sin las limitantes de una vida humana finita; imaginar soluciones y resolver embrollos se tornan una carga compartida. Quizá por eso, nos reinstala en el placer de las tentativas y los arranques; pues un ejercicio cimentado en la compañía y los relevos –como lo fue, para nosotros, la redacción de estas líneas– permite que la escritura pueda ser también una estafeta y que las palabras, entonces, pesen menos. ~