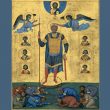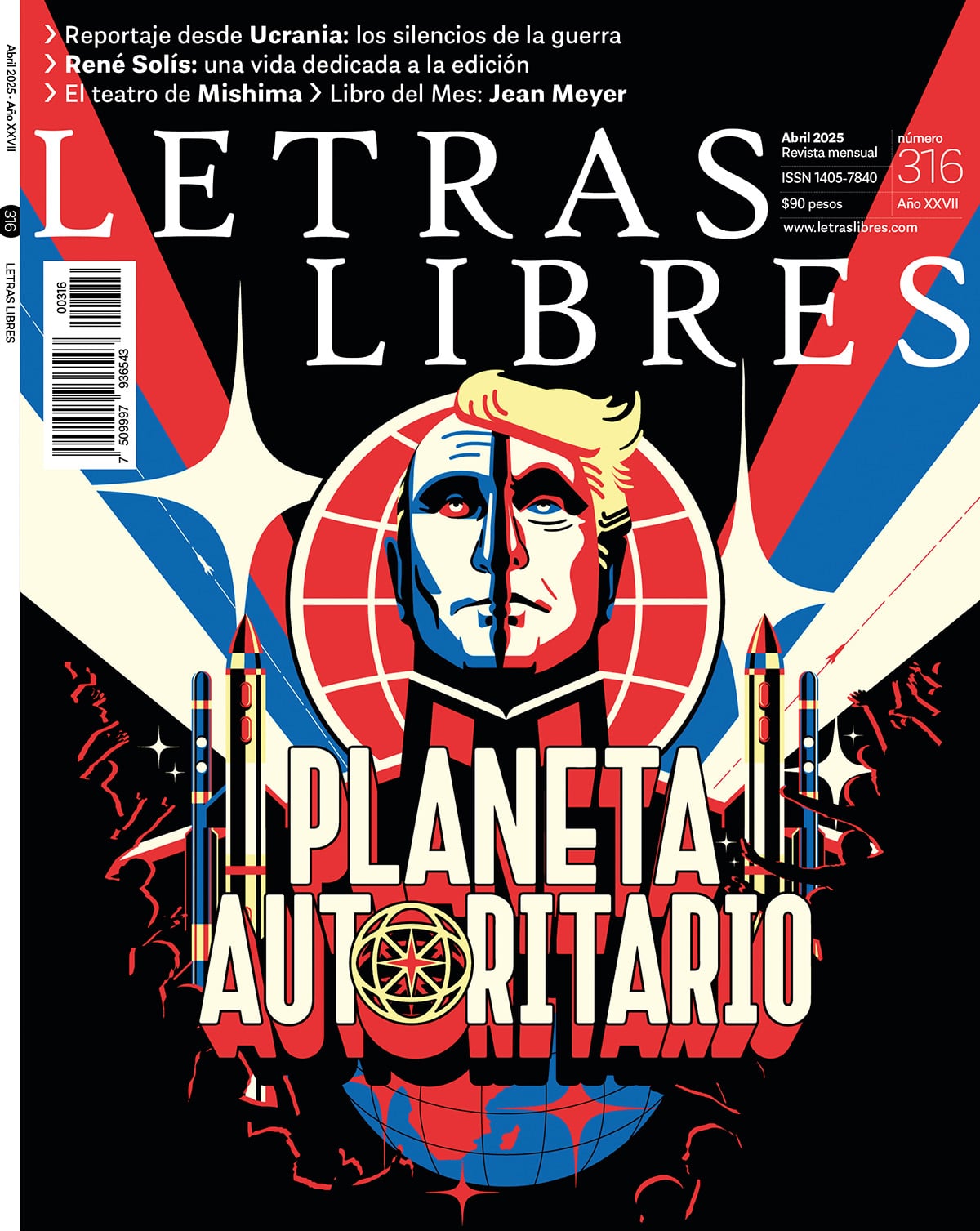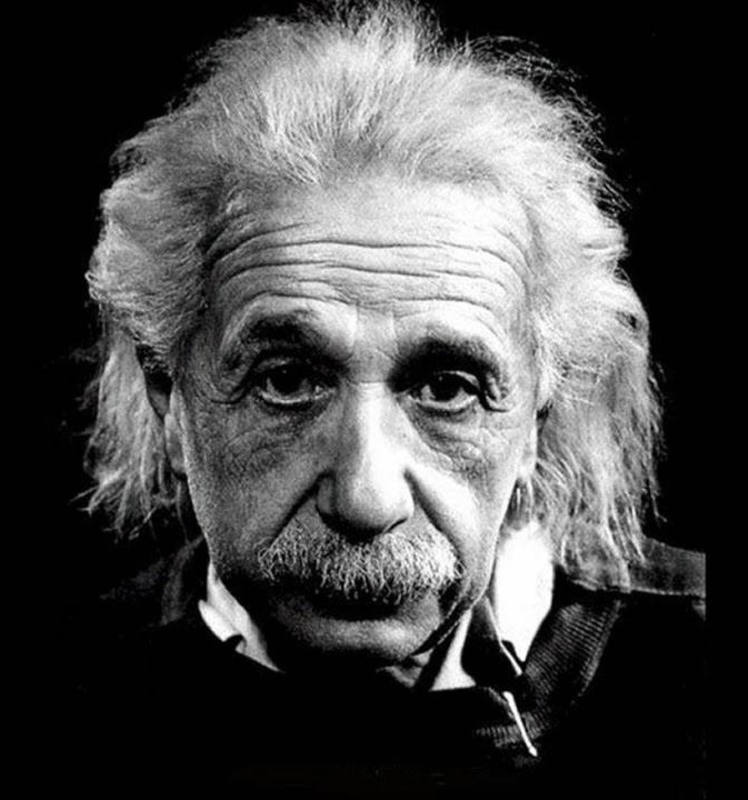1
Natalia Khokhlyuk no habla, pero parece entenderse con su único hijo. La guerra es así: la intimidad reside en el silencio. A paso lento, Natalia se acerca a él, inclina su cuerpo hacia adelante y cierra los ojos al besar el mármol. Acaricia cada una de las letras que componen el nombre grabado en la lápida: Sergey Sergeevich Khokhlyuk, alias el Grito, por su voz de sargento en el campo de batalla.
Es 24 de febrero de 2025 y nadie grita en el cementerio de Lisove, a unos veinte minutos del centro de Kiev, al otro lado del Dniéper, aquel río que atraviesa antiguos bloques soviéticos y hoy nace en territorio enemigo. Natalia, de 65 años, no es la única que ha despertado temprano esta mañana, cientos de otras madres, hijos, abuelos, tías, primos prenden velas, limpian la nieve sobre las tumbas y las adornan con rosas y girasoles que honran a los soldados caídos. Ucrania no solo necesita más armas, sino más espacio en el cementerio.
–Hubiera vuelto en abril de 2022 –dice Natalia, sin dejarse vencer por el llanto, las manos le tiemblan sobre sus labios.
El hubiera evoca dos fechas. La primera condensa la historia reciente de Ucrania, el inicio de la invasión rusa a gran escala el 24 de febrero de 2022. El gobierno prohibió salir del país a hombres entre los dieciocho y los sesenta años, la televisión nacional instruyó sobre cómo armar cocteles molotov a la población civil, más de cinco millones de mujeres y niños escaparon a Polonia o adonde fuera posible, o adonde fueran bienvenidos. En la línea de defensa, soldados como Sergey resistían la embestida rusa en vano.
Las tropas del Kremlin acorralaron ciudades como Odesa, en las costas del mar Negro, Mariúpol, el puerto principal, y se dirigieron hacia la capital. Los múltiples ataques eran parte de una estrategia ofensiva a la que Sergey no se había enfrentado antes. Las Fuerzas Armadas ucranianas y Sergey luchaban contra el avance ruso en la región de Donetsk, a 600 kilómetros al este de Kiev, desde la ocupación de Crimea en 2014. Era habitual que Sergey le avisara a su madre de cuándo volvería a casa. Faltaban dos meses para su encuentro cuando la guerra cambió el orden de sus vidas: Sergey obedeció el llamado del que se convertiría en el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
La fecha que aún trastorna la paz de Natalia es el 1 de julio de 2022. Sergey murió a los 35 años, cuatro meses después de perpetrada la agresión rusa. De una bolsa plástica, Natalia saca los tradicionales vareniki rellenos de carne y dulces en envolturas de colores. Coloca la comida cerca de la lápida y se sienta en una banqueta, a un lado de la tumba de su hijo.
No hace falta traducir el silencio.
Al cabo de un cuarto de hora, Natalia se pone de pie. Es hora de despedirse de Sergey.
–Vivíamos bien, no queríamos que vinieran a liberarnos… ¿y ahora quieren nuestros minerales para poner fin a la guerra?
2
Al otro lado del Dniéper, a primera hora del día, la policía cierra las calles principales del centro histórico, el tráfico se acumula. Varios líderes extranjeros llegan a Kiev para reafirmar su apoyo a Ucrania en el marco del tercer aniversario de la agresión rusa. Desde el interior de sus autos, los ucranianos miran las ventanas empañarse. Es la distancia entre quienes negocian a puertas cerradas el futuro de un país y quienes esperan el fin de la guerra con la cruz a cuestas.
–Ucrania es Europa y en la lucha por la sobrevivencia no solo está en juego el destino de Ucrania, sino también el de Europa –dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en vísperas de la cumbre internacional.
Aunque colmado de optimismo, el mensaje esconde la brecha de la alianza occidental agravada por una llamada telefónica entre Donald Trump y Vladímir Putin. No preocupa tanto el qué se dijo durante los noventa minutos, sino la ausencia deliberada del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y Europa, me diría días más tarde Maykl.
Protejo su nombre real porque su familia aún vive en territorio ocupado por Rusia. Fue soldado y como muchos jóvenes de su edad no quiere volver al frente de batalla, aunque es muy probable que suceda: las fuerzas ucranianas pierden hombres, como Sergey, a medida que son rezagadas por escuadras rusas en algunas zonas del este. Maykl nos recibe a mí y a un par de colegas en un apartamento cerca del Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas, en el centro histórico de Kiev, la noche del 28 de febrero. A la misma hora, Washington amanece a la espera de la reunión entre Zelenski y Trump en la Casa Blanca.
Apenas cabemos cinco personas en la cocina. Maykl y su novia ordenan meticulosamente los platos sobre la mesa: holubtsi, rollos de hojas de col cocidas rellenas de carne, y vinegret, esa ensalada de betabel, papa, zanahoria y cebolla de regusto fresco en el paladar. Antes de empezar la cena, Maykl abre la primera botella de vodka de la noche. El alcohol rebasa los bordes de las copas de cristal.
Es Maykl quien domina el hilo de la conversación en un inglés sin miedo a la grandilocuencia. Cualquier pregunta es una oportunidad, una cátedra de índole histórica, su verdadera vocación. La guerra no empezó en 2022, aclara, sino en 2014, cuando la decisión del presidente prorruso Víktor Yanukóvich de suspender el acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea desencadenó una serie de protestas, a dos cuadras de aquí, en la Plaza de la Independencia, que precipitó su huida.
En respuesta al movimiento popular proeuropeo, Rusia ocupó Crimea. Maykl no menciona que ha pasado una década desde el refrendo de una nueva norma en las calles: es más común ver hombres jóvenes vestidos con el uniforme militar camino a la guerra que a quienes como él llevan puesto un atuendo casual en casa: pantalones tejanos y camiseta de botones desabrochados a la altura del pecho. Si es reclutado de nuevo, Maykl será lo que ya fue y teme nunca dejar de ser, un soldado joven que defiende la libertad de su patria y un soldado joven que defiende la libertad de su patria a un paso de la muerte. Los silencios en el discurso de Maykl se llenan con sorbos de vodka. Nuestro anfitrión prosigue, sin olvidar el hilo de la conversación: las fuerzas especiales rusas, ayudadas por separatistas rusoparlantes, desestabilizaron Dombás, la región cultural y económica del este de Ucrania. El conflicto desató los primeros enfrentamientos entre las fuerzas militares ucranianas y rusas. El 18 de marzo de 2014, Rusia se anexó Crimea. La abuela de Maykl vive allí.
–Ahora tienen Donetsk y Lugansk y Jersón y Zaporiyia –dice, el golpe de su copa de cristal sobre la mesa es contundente.
Rusia ocupa hoy más del 20% del territorio ucraniano, rico en minerales que el líder del Kremlin ha ofrecido a Trump a cambio de su apoyo. Según Yulia Svyrydenko, ministra de Economía de Ucrania, el valor de los recursos en suelo ocupado es de 350 millones de dólares. Intentamos cambiar el rumbo de la discusión hacia un tema que no sea la guerra, pero no lo logramos. Maykl dice que Zelenski hizo bien en rechazar el primer borrador de un acuerdo que permitía a Estados Unidos explotar los minerales a modo de compensación por los miles de millones de dólares en armamento suministrado durante la guerra.
La negociación obedece a un estilo propio de otros siglos, heredado por hombres en camisa y corbata: la potencia mundial ofrece protección a una nación debilitada, desesperada por no perder terreno, a cambio de la riqueza de sus productos, de nombres raros, fuentes de la codicia, perdición del hombre. El grafito y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. El titanio y la construcción de aviones, helicópteros, tanques de guerra y misiles. El uranio y el combustible para plantas de energía nuclear.
–¿Qué es lo que más te preocupa? –pregunta Maykl, de repente, con sus ojos verdes expectantes.
–Que más soldados sigan muriendo, que no haya suficiente mano de obra para reconstruir el país cuando la guerra acabe –respondo.
–No, no, no te preocupes por eso, nosotros mismos reconstruiremos el país. Lo que más nos preocupa es el cambio de actitud del país y del hombre que dice defender la libertad y la paz del mundo.
Según él, Estados Unidos es un aliado de Rusia. Trump acusó falsamente a Ucrania de empezar la guerra y llamó a Zelenski dictador. Estados Unidos votó en contra de una resolución de la onu que condenaba la agresión rusa y pedía el retiro de sus tropas en Ucrania. Cuando fue el turno de Estados Unidos de presentar una propuesta, esta no incluyó las palabras invasión y guerra.
Como cada noche, desde que llegamos a Kiev, nuestros teléfonos reciben alertas que advierten drones o misiles aéreos rusos aproximándose a la zona. Hace 48 horas, la periodista Tetiana Kulyk y su esposo, el cirujano Pavlo Ivanchov, murieron en un incendio causado por el ataque de un dron ruso en el distrito de Bucha, en la región de Kiev, a cuarenta minutos en auto desde aquí. En la capital, la ley marcial establece el toque de queda a la medianoche. Nos despedimos de Maykl, su novia, las tres botellas vacías de vodka y apresuramos el paso, mientras que en la Casa Blanca J. D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, dice que el camino hacia la paz es la diplomacia.
Zelenski pide la palabra. Recuerda que Rusia ocupa Crimea desde 2014. No lo insinúa, el mensaje es categórico: los presidentes Barack Obama, Joe Biden y Trump, sentado a su lado izquierdo, no detuvieron a Putin. Zelenski cuestiona al vicepresidente de qué clase de diplomacia está hablando. Vance interrumpe, cree que el mandatario ucraniano está siendo descortés. Que debería agradecer a Estados Unidos. El norteamericano afirma que Ucrania envía reclutas al frente de batalla porque le faltan hombres para pelear.
–¿Ha estado alguna vez en Ucrania para hablar de los problemas que tenemos? –pregunta Zelenski.
Kiev está vacía. A esta hora la ciudad más poblada de Ucrania está atrincherada. Evitamos caminar por edificios gubernamentales, como el del Servicio de Seguridad de Ucrania sobre la calle Volodymyrska, posibles blancos de ataques aéreos. Cambiamos la ruta, aunque el desvío nos demore más tiempo en llegar a nuestro alojamiento. El paisaje urbano es el divorcio entre la arquitectura estalinista y el país soberano. La rusificación versus la ucranianización. Cruzamos la estación del metro Universitet y nos adentramos en el jardín botánico, donde Oleksandr Fomín preservó plantas tropicales frágiles bajo el asedio de otras guerras. Mis colegas repiten lo que pronto dejará de ser extraño: si escuchas algo en el aire, escóndete detrás de un árbol o una pared. Ese algo es una aeronave no tripulada. O mejor conocida como un dron, palabra que entró en el diccionario de la Real Academia Española en 2014. Dron es una adaptación del término en inglés drone que significa zángano. Ese algo es el zumbido de un zángano. A más de una década de la ocupación de Crimea, y a tres de la invasión rusa a gran escala, Rustem Umerov, el ministro de Defensa de Ucrania, dijo que su país es el mayor fabricante de drones en el mundo. ¿Es la oficialización de la palabra dron en nuestra lengua una victoria de la guerra?
En el vestíbulo de nuestro edificio, una mujer carga en sus brazos a un recién nacido. Su pareja tiene las manos sobre la nuca y entre sus piernas una maleta con diseños de jirafas y elefantes. El refugio más cercano permanece cerrado durante la madrugada. Es en la penumbra ucraniana cuando se registra la mayor cantidad de ataques rusos. El único refugio para la familia es este vestíbulo a oscuras, rodeado de ventanas y macetas de cristal.
Zelenski dejó Washington sin firmar un acuerdo. Trump ordenó la suspensión de la ayuda militar a Ucrania que incluye granadas y el sistema de defensa aéreo Patriot del que ciudades, como Kiev, dependen para recibir advertencias de bombas inminentes. Trump presiona a Zelenski: la seguridad de su gente, no debería, pero es parte de la negociación. Gente como esta familia, a la que nadie puede garantizar que estará a salvo. Ni siquiera esta noche.

3
A Stepan Vlasiuk le cuesta creer que la Plaza de la Independencia, epicentro de una revolución capaz de derrocar a un presidente prorruso, sea hoy un campo repleto de banderas azul y amarillo y fotografías de soldados muertos. Suspira, el invierno convierte su aliento en una nube gris en el aire. Esto es lo más parecido a un cementerio, afirma, mientras se esmera por mantener el equilibrio. Vlasiuk por fin encuentra un espacio donde clavar la bandera: es el tributo a una docena de hombres con quienes forjó un lazo que la guerra quebró.
Cuando le pregunto por sus amigos, sus ojos le brillan. Entierra la mirada en el suelo cubierto de nieve y hielo negro. Vlasiuk, de 38 años, se ampara en el silencio. Pienso en Natalia y Sergey, en los tipos de silencios que la guerra provoca lejos del sonido perturbador de las explosiones. Vlasiuk vuelve a suspirar. Más hondo que antes.
–Pensé que moriría como ellos y perdí una pierna –dice Vlasiuk, y remanga el lado izquierdo de sus pantalones tejanos.
Inició su carrera militar poco después de la ocupación de Crimea. Vlasiuk no conoce a Sergey, tampoco a Maykl. Maykl no sabe, y Sergey nunca sabrá, de Vlasiuk y los amigos muertos. Pero todos, hombres jóvenes ellos, son y fueron parte de una generación marcada por las ocupaciones y la agresión rusa.
Vlasiuk reposa su espalda contra un muro de cemento y desde allí mira hacia lo más alto del monumento de 61 metros construido en 2001, en conmemoración del décimo aniversario de la independencia ucraniana de la Unión Soviética. Berehynia, la diosa eslava, reemplazó la estatua de Vladímir Lenin, y ha sido testigo de los esfuerzos de su gente por alejarse de la influencia rusa. A unas horas del atardecer, es verdad que su mito matriarcal resplandece, pero cerca de sus pies ya casi no caben banderas sobre el suelo que protege. Vlasiuk me ofrece un cigarrillo.
Después de que Rusia se anexó Crimea, Vlasiuk fue desplegado a Odesa en 2014. Allí, se integró al batallón número 137 del Cuerpo de Infantería de la Marina y luego a las filas de la Operación Antiterrorista, creada para hacerles frente a las tropas rusas en el este. Durante los traslados a zonas de combate en la región, Vlasiuk fue el encargado de transportar la munición a la infantería y evacuar a los heridos del campo de batalla. Por una década, presenció la muerte de cientos de soldados y la liberación de poblados en manos rusas.
–Iba a evacuar a unos soldados heridos cuando un misil Iskander explotó a quince metros de donde yo me encontraba –dice Vlasiuk, un tanto confundido, luchando contra su propia memoria.
Lo que ocurrió inmediatamente después de la explosión sigue siendo un recuerdo difuso en su mente. Sucedió en Volnovaja el 19 de septiembre de 2023.
Vlasiuk es uno de los más de 480 mil soldados heridos en los últimos tres años. Según las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre el 65% y el 70% de las lesiones sufridas en la guerra se produjeron en las extremidades. A tres años de la invasión rusa, el número de soldados que perdieron una o dos extremidades es comparable a la escala de amputaciones durante la Primera Guerra Mundial.
Los soldados suelen estar protegidos por cascos y chalecos antibalas, mas no los brazos y las piernas, vulnerables al radio y las ondas expansivas de los misiles rusos. Vlasiuk asume que alguien le colocó un torniquete y lo apretó tan fuerte como pudo para detener el sangrado. Si bien el torniquete salva vidas, no garantiza que un soldado no pierda la extremidad afectada. En la línea de defensa, bajo constante fuego enemigo, es casi imposible evacuar a soldados, como los que Vlasiuk quiso rescatar. El tejido de la extremidad se tensa por la presión del torniquete y, privada de circulación sanguínea por horas, el daño es irreversible si no se llega a tiempo a un hospital. Debido a las heridas, recuerda Vlasiuk que le dijeron, había que amputarle la pierna izquierda.
Las piernas prostéticas no son baratas. El precio asciende a los 50 mil euros, de los cuales el gobierno ucraniano aporta la suma de 20 mil. Vlasiuk dice que recibió la prótesis a cuatro meses del accidente en Volnovaja. En los dos meses que siguieron aprendió a caminar con ella, pero su nueva pierna necesitaba correcciones. Viajó a Nueva York y a través de una organización sin fines de lucro, que recaudó los fondos económicos, recibió una segunda prótesis, la que toca con los nudillos de sus manos como quien toca una puerta.
Vlasiuk me muestra fotografías suyas como embajador de un centro de rehabilitación para veteranos con piernas prostéticas. Hay videos en los que sonríe, aunque no lo haga ahora. Dice que trabajó allí tan solo seis meses, renunció por problemas de salud que prefiere no discutir.
Según las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el día que entrevisté a Vlasiuk, un total de 69 enfrentamientos se produjeron entre ucranianos y rusos. Las tropas enemigas lanzaron más de 220 proyectiles, realizaron 16 ataques aéreos y lanzaron 21 bombas.
–¿Sabes? A veces pienso en volver a la guerra –dice Vlasiuk, mirando a la diosa protectora, menos iluminada–. No estamos cerca del final.

4
Desde esta ventana Vira Katanenko vio cómo hace tres años una veintena de soldados rusos avanzaban sobre la calle Bogdán Jmelnitski, en Bucha. La ruta entre Bucha y Kiev, un poco más de 30 kilómetros, fue parte de la fase inicial de la invasión cuyo objetivo era llegar y tomar la capital por asalto. La ofensiva rusa iba de casa en casa, acorralando a civiles y a hombres sospechosos de defender a Ucrania. Tarde o temprano, tocarían la puerta del apartamento de Vira, donde se escondía junto a otras cuatro mujeres.
–¿Qué haces aquí? ¡No eres bienvenido! ¡Odiamos a tu Putin! –recuerda Vira que le dijo a un soldado ruso.
Al enterarse de que las tropas rusas habían llegado a la ciudad, los residentes de Bucha formaron una unidad de la Fuerza de Defensa Territorial de Ucrania, una milicia voluntaria creada para defender a las comunidades locales en tiempos de guerra. Con rifles y granadas, los voluntarios se enfrentaron a los misiles y el amplio número de soldados rusos desplegados por el perímetro. Bucha resistió y el enemigo no invadió Kiev. Pero, después de 33 días de ocupación rusa, los sobrevivientes, entre ellos Vira, empezaron a salir de sus casas y presenciaron el primer acto de brutalidad de una guerra que aún continúa: cuerpos con heridas de balas, las manos atadas y con marcas de tortura, cabezas mutiladas, abandonados en áreas residenciales y en las calles.
Según el Convenio de Ginebra de 1949, el conflicto armado en Ucrania está obligado a acatar el derecho internacional humanitario. Un crimen de guerra es el asesinato de prisioneros, la toma y la ejecución de rehenes, la destrucción sin motivos de ciudades y poblados. Bajo esa premisa, la onu concluyó que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. Pero en esta guerra, librada por Rusia, no se respetan las leyes, ni qué decir de las conclusiones.
Las autoridades municipales confirmaron el hallazgo de más de cuatrocientos cadáveres en Bucha, una ciudad de 37 mil habitantes. Entre ellos niños, asesinados junto con sus padres. Ciento diecisiete cadáveres fueron encontrados en la fosa común situada cerca de la iglesia de San Andrés Apóstol, frente al apartamento de Vira.
Hacía unos años que ella se había mudado a Bucha para estar más cerca de su hijo, Andryi Katanenko. Pero al poco tiempo de la masacre, Andryi fue reclutado y desplegado al este del país, a Avdiivka, territorio que los rusos incautaron en los primeros meses de 2024. Andryi había muerto entre el pelotón de resistencia un año antes. En el centro de la sala, Vira sostiene la fotografía de su hijo en uniforme militar y un diario. Desde el fallecimiento de Andryi, Vira, maestra de matemáticas, escribe los pensamientos que rondan su cabeza antes de dormir, conversaciones con su hijo y desacuerdos en torno a las negociaciones del fin de la guerra.

–Después de tres años de guerra, Trump habla de las cartas clave que Zelenski tiene en sus manos. Pero ¿cuáles son las suyas, Trump? ¿Ser neutral frente al agresor ruso y faltarle el respeto al pueblo ucraniano? –dice Vira, su voz in crescendo–. No hablan de paz; están tramando planes perversos contra tierras pacíficas. Que ellos y todos los trumpistas vengan y pasen unos días en Járkov, Jersón, Donetsk o la región de Zaporiyia. Que sientan, escuchen y vean cómo Putin quiere la paz.
En una de las entradas más íntimas de su diario, Vira le pregunta a su hijo difunto: ¿cuándo me contestarás el teléfono? Pasa las páginas y otra entrada roba su atención. Antes de leer, la mujer de 65 años dice que no tiene miedo si un soldado ruso toca su puerta. Su diario, su mejor armamento.
–¿Querrán los rusos la guerra? Pregúntale al silencio. ¿Querrán los rusos la guerra? Pregúntale a los soldados que yacen debajo de los arbustos –lee Vira, el enojo se apodera de su pluma–. ¿Querrán los rusos la guerra? Los rusos quieren la guerra, con sus misiles han dado su respuesta.
La tarde del 1 de marzo de 2025, Vira camina junto a una centena de personas por las calles de Bucha que las tropas rusas ocuparon hace tres años. Los clérigos lo llaman vía crucis, el camino de oración de Jesucristo en su calvario. Por eso cantan y cargan una cruz sobre sus hombros. La policía permanece al tanto cada que el vía crucis se detiene en el lugar donde un residente ucraniano fue asesinado. Se prenden velas, se recitan los nombres de las víctimas y se dejan rosas y girasoles. Los conductores del lado contrario de la carretera detienen sus autos y muestran respeto al permanecer de pie por unos minutos. Los obreros, dedicados a la reparación de los daños producidos por la ocupación, interrumpen su labor.
El vía crucis se detiene frente a un hospital. A menos de un kilómetro de distancia, al final de un callejón, una niña abraza un peluche. Granizo cae sobre su gorra de lana. Me alejo de mi colega, Manuel Orbegozo, a sabiendas de que aún nos falta recorrer otro cuarto de hora a pie, pero ya estoy frente a la niña.
Abraza un pato de pico anaranjado a su pecho, apenas reconozco la fotografía de un hombre que sonríe en su camiseta. El callejón no me conduce a una calle sin salida, sino a la escena de un crimen: aquí fueron asesinados ocho hombres por las tropas rusas. Sus fotografías están pegadas en una pared, al lado de un mural que exhibe a una mujer en posición de rezo. La imagen de uno de los hombres coincide con la fotografía en la camiseta de la niña. Aún frente a mí, sin decir nada.
Me pregunto qué hace aquí. Qué relación tiene con aquel hombre. Debería estar en algún parque jugando con otros niños de su edad. Dibujando casitas, pintando con crayones de todos los colores. Andando por el patio de una casa en triciclo. Pero está aquí y el vía crucis viene hacia ella. La niña recibirá a los clérigos quienes hablarán de la muerte y pedirán perdón por todos los pecados cometidos en los tres años de la guerra. Los clérigos dirán que hay gente que aún pretende ignorar la masacre, que el mundo debe venir y conocer lo que realmente ocurrió en Bucha. Pero qué hay de la niña que observa a las madres, a las familias enteras, entre lágrimas, con rosas y girasoles en las manos. Ella no llora. Sé que es muy probable que no vuelva a verla, pero no me atrevo a preguntarle qué hace aquí. A la guerra no le importa lo que una niña ve y es capaz de recordar para toda la vida. A los que negocian el fin de la guerra tampoco.
–Tato –dice suavemente la niña, mientras señala el centro de su camiseta.
Tato es papá en ucraniano.
Bucha es esa niña y es también la guerra, la muerte, el silencio, los silencios, la orfandad. Su nombre es Anastasiia, de nueve años. Las tropas rusas asesinaron a su padre, Svyatoslav Turovsky, de 35, miembro de la milicia voluntaria.
Qué voy a preguntarle, si todo está dicho en sus ojos. ~