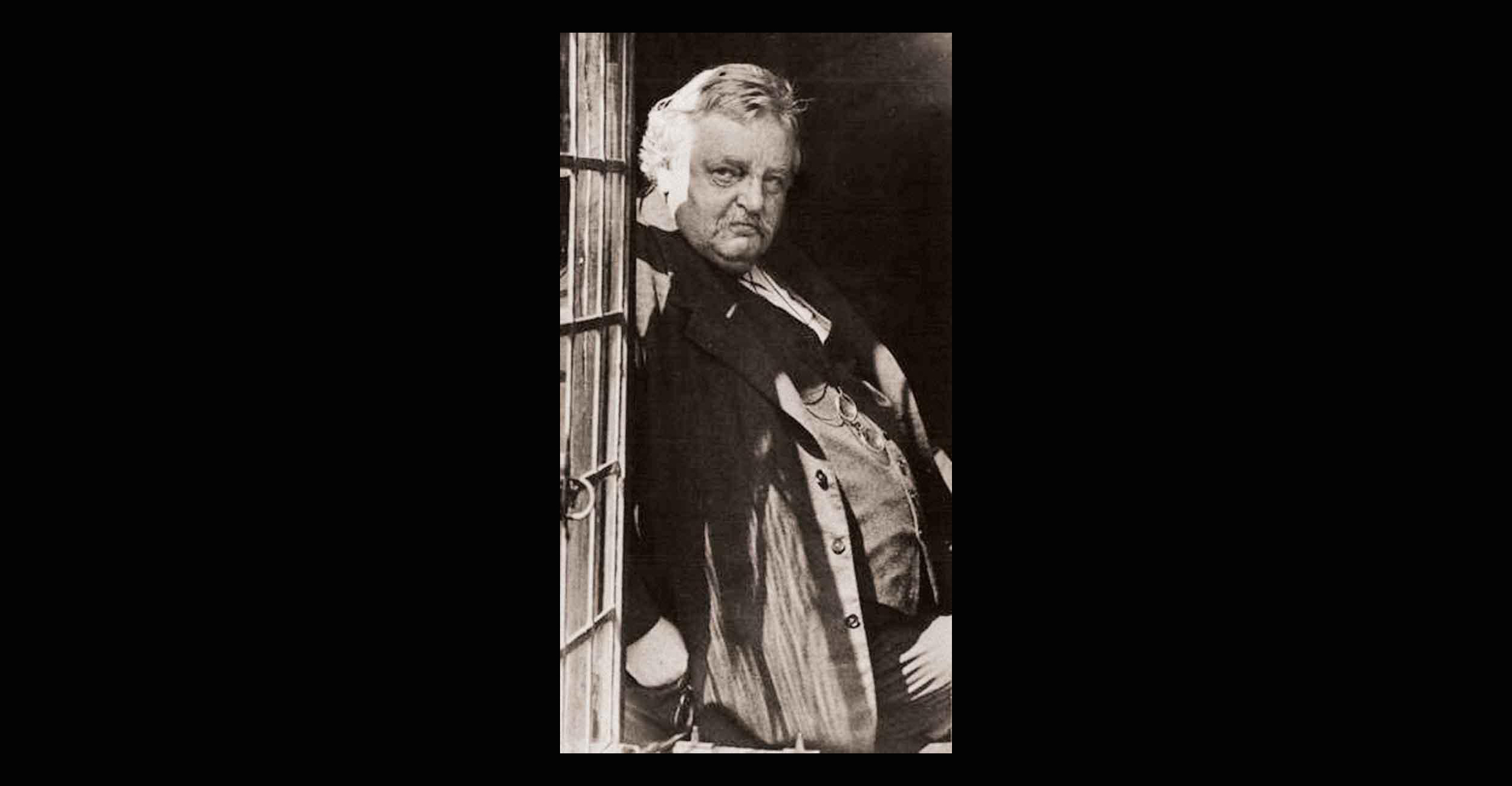Mi acercamiento a Chiapas tuvo dos comienzos: la lectura de Rosario Castellanos y el movimiento zapatista. Antes de aquel primero de enero de 1994 que en muchos sentidos cambió nuestra historia contemporánea, y antes de recorrer la zona buscando entender las raíces del conflicto, creí saber algo de Chiapas, este lugar histórico del México escindido: escindido entre la belleza primigenia de sus paisajes y la atroz dureza de sus condiciones sociales; escindido entre los ideales de justicia de Bartolomé de las Casas y la conquista perpetuada siglo tras siglo por la explotación y la servidumbre; escindido entre la indefensión de sus diversas comunidades indígenas y la arrogancia de sus castas blanca o ladinas, intocadas casi por la piedad cristiana o por el mestizaje, que en algo atenuó el sufrimiento en otras partes del país. Ese conocimiento primero, ese bautizo chiapaneco, se lo debo a Rosario Castellanos.
Siendo muy joven, leí Balún Canán y Ciudad Real. Lo que retuve principalmente fue el lenguaje, salpicado de palabras que no comprendí de inmediato. Aquellos no eran los giros habituales del lenguaje de los campesinos del centro del país. Palabras como baldío (en el sentido del trabajo gratuito al que los terratenientes obligaban a los indígenas, que en el centro llamaríamos, quizá, “de balde”), atajadoras (esas mujeres pobres cuyo miserable oficio consistía en interceptar a las indígenas que bajaban a los mercados para robarles las mercancías) o vos (“el español es privilegio nuestro, y lo usamos hablando de usted a los superiores, de tú a los iguales, de vos a los indios”, se lee en Balún Canán) permanecieron en mi memoria como propias de la sociedad escindida que Rosario Castellanos retrató. Junto a las palabras permanecieron también las frases que resumían universos de dolor, como en el cuento “Modesta Gómez”: “Su comadre Águeda la aleccionó desde el principio: para el indio se guardaba la carne podrida o con granos, la gran pesa de plomo que alteraba la balanza y el alarido de indignación ante su más mínima protesta.”
Al releer ahora esos libros encuentro dimensiones que entonces no advertí. Por ejemplo, la temporalidad. A San Cristóbal de Las Casas, Rosario Castellanos la describe así: “cercada por un férreo anillo de comunidades indígenas sordamente enemigas, Ciudad Real mantuvo con ellas una relación presidida por la injusticia”. Ese pasado ¿es pasado? La escritora pudo dar testimonio de los hechos que narra en los años treinta pero Chiapas, a sus ojos, es el lugar de un drama eterno: “¿En qué día? ¿En qué luna? ¿En qué año sucede lo que aquí se cuenta? Como en los sueños, como en las pesadillas, todo es simultáneo, todo está presente, todo existe hoy.” En otro pasaje alude, sin romanticismos o exotismos, sin idealización, a los indios “peor que vencidos, estupefactos” y a su alma “tercamente apegada al terror”. La sutileza de la narración no está solo en la indignación moral. No hay nada simplista o maniqueo en la obra de Rosario Castellanos. Lo que hay es la recreación literaria (perceptiva, sensible, puntual, imaginativa, musical) de un paisaje surcado de gradaciones: el indio, que no es solo eso, sino también chamula, tzeltal o de otra etnia; el ladino, que puede ser lo mismo un indio hispanizado que un mestizo, y que pudo haber comenzado sus días simplemente como indio; el criollo, descendiente de europeos incapaz de ver cómo es ya también culturalmente mestizo. Pero se trata de gradaciones que engendran degradaciones, porque todos explotan al más débil, a la mujer, al que se encuentra un escalón étnico, social, cultural, por debajo del suyo.
Rosario Castellanos nos dio un atisbo de esa realidad. Fue la precursora de una literatura moderna sobre los indios pero no fue una escritora indigenista. Sus obras no postulan la existencia mítica o real de una Arcadia indígena. Tampoco defienden una tesis o una identidad. Sus libros sobre Chiapas (como Oficio de tinieblas o Los convidados de agosto) son el rescate perdurable del dolor que infligen las identidades (incluso a sí mismas) en nombre del color, la piel, el idioma o la fe, supuestamente superiores. No son personajes colectivos o papeles abstractos los que pueblan sus páginas: son personas. Indígenas postrados, pobres, heroicos, dignos; o ladinos, “gente decente” con sus vidas aletargadas, llenas de resentimiento y soberbia, de venganza y orgullo, de crueldad soterrada. No hay patetismo en la narración sino una prosa objetiva donde asoma a cada paso la mirada irónica de la autora. Su fina burla.
La niña introvertida que protagoniza Balún Canán crecía en la hacienda chiapaneca, estudiaba en Comitán y veía con ojos de azoro aquel espectáculo de historia viva. Pero padecía a su vez escisiones íntimas: la muerte de su hermano enlutó para siempre el hogar paterno, la llenó de la culpa difusa, abismal, que suelen tener los sobrevivientes de una tragedia colectiva, y la confrontó con una primera y sorprendente variedad del machismo: ¿por qué tenía que ser él y no ella quien se muriera? Pero Castellanos se negaría a ser una de esas mujeres de vida monótona que recobrarían sus novelas: sometidas, decorosas, supersticiosas, beatas. La Ciudad de México fue su salida natural, donde encontró amistades, conocimientos y avenidas de creatividad, pero también nuevas escisiones: amorosas, existenciales. El refugio definitivo fue la literatura, que ejerció con carácter y lucidez.
“Rosario Castellanos –escribe Christopher Domínguez Michael– fue la primera escritora profesional de México.” No solo escritora sino polígrafa: en la ciudad escribió su memorable “Lamentación de Dido” (“Poema de amor escrito con cenizas”, apunta Fernando García Ramírez), sus cuentos, ensayos, piezas de teatro. La propia Castellanos reconoció la irregularidad de su obra en un ejercicio abierto de autocrítica que no solo la honró sino que la liberó para ejercer con particular felicidad la crítica literaria, el género que más cuadraba con sus dones específicos: la sagacidad, la vasta cultura, la independencia de criterio. Según Domínguez Michael, esta fue su mejor faceta. Apartada ya de las figuras canónicas de la literatura “femenina” (como Gabriela Mistral), en obras como Juicios sumarios o Mujer que sabe latín presagió una literatura feminista pero, al igual que en el caso de los indígenas, no como un alegato emocional sino como una narrativa clara y meditada que la vincula con sus pares en otros idiomas: Lillian Hellman, Isak Dinesen y sobre todo Simone Weil. En esta última –agrega Domínguez Michael– encontró la intuición que estaba presente ya en su propia obra y quizás en su propia vida: “la forma en que las víctimas del poder se convierten en cómplices de su servidumbre”.
A mi deuda como lector se agrega ahora el honor de recibir la medalla que lleva su nombre, lo cual me emociona, además, por un hecho afortunado: yo conocí a Rosario Castellanos. Como maestra de una modesta academia de literatura y arte de la inolvidable Carmen Díaz de Turrent, doña Rosario frecuentaba su casa. Recuerdo su tez blanquísima, sus cejas delineadas, sus sobrios vestidos oscuros. Escucho con nitidez su voz joven y tersa. Alumna de la Facultad de Filosofía y Letras en Mascarones, coetánea y amiga del Grupo Hiperión, discurría con rigor filosófico y gracia literaria. Era mordaz y muy divertida. Me viene a la mente una frase suya, frecuente: “Fulano no tiene pudor intelectual.” Recuerdo la ovación que recibió en una sala teatral cuando un actor la descubrió entre el público. Sus artículos semanales en el Excélsior de Scherer –que esperábamos con entusiasmo– reflejaban esa libertad que conquistó en sus últimos años, antes de partir como embajadora de México a Israel, donde encontró una muerte prematura y absurda. Al enterarse, su amigo Jaime Sabines le escribió este “Recado”:
Solo una tonta podía dedicar su vida a la soledad y al amor.
Solo una tonta podía morirse al tocar una lámpara,
si lámpara encendida,
desperdiciada lámpara de día eras tú.
“Retonta”, remacha Sabines, perplejo ante la escisión central de la vida de Rosario: su inteligencia contrastada con su condición inerme, con su orfandad nunca resuelta, con su “desnudez estremecida”, con su soledad. “Retonta, rechayito, remadre de tu hijo y de ti misma”, le dice Sabines, con ternura y furia. Muchos años más tarde conocí a Gabriel, ese amado y único hijo, cuando trabajaba en la embajada de México en Moscú. De inmediato la reconocí en él. Heredó su elegancia, su seriedad intelectual, su agudeza, su humor.
A veces paseo por el parquecillo que lleva su nombre a un costado del Periférico. Su monumento –descuidado por la negligencia y el olvido– se levanta justo en el sitio donde ocurrió la Batalla de Molino del Rey. Parecería que las escisiones mexicanas persiguiesen a Rosario Castellanos. Su obra revela esas escisiones pero, al hacerlo, también las atenúa. Su obra, bálsamo de lucidez en la superficie rugosa de nuestras vidas. ~
Discurso de aceptación de la medalla Rosario Castellanos, que entrega el Congreso del Estado de Chiapas.