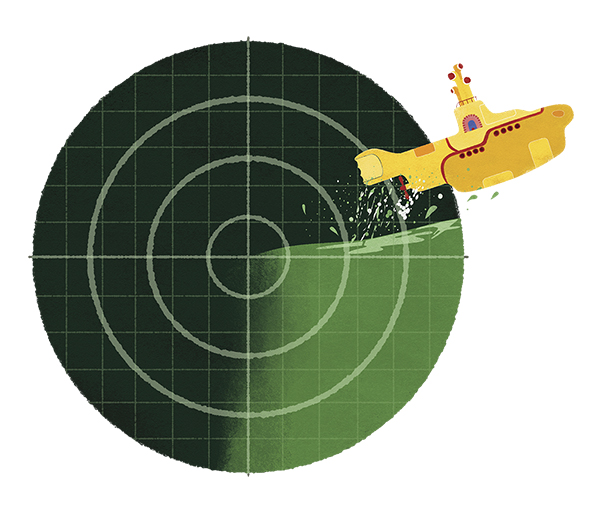Es joven y de apariencia frágil, un poco ratonil. Se hace llamar Maud pero no es su nombre real: lo adoptó como parte de su conversión al catolicismo y después de la experiencia traumática que la obligó a dejar su trabajo como enfermera en un hospital. Ahora Maud se dedica al cuidado paliativo, atendiendo a enfermos terminales dentro de sus respectivas casas. La noche previa a mudarse al domicilio de su nueva paciente, una enferma de linfoma, Maud le reza a Dios y le pide –casi le exige– que su vida mejore. “Perdona mi impaciencia –dice su oración– pero espero que pronto me reveles tus planes para mí. No me puedo sacudir la sensación de que me salvaste para [darme] algo mejor que esto.” Antes Maud había mencionado un persistente dolor de estómago, al ver la pocilga en la que vive uno entiende a qué se refiere con el “esto” de sus plegarias. Quiere escapar de una vida triste, penosa y solitaria. No pasará mucho tiempo antes de que la chica crea que Dios ha escuchado sus oraciones. Su existencia tendrá sentido y hará todo lo que esté a su alcance para no volver a caer en un estado de desolación.
Desde la perspectiva de Maud, la suya será una historia de trascendencia y amor. Visto desde fuera, es un relato de locura y muerte. Esta discrepancia es lo que convierte a Saint Maud, de la inglesa Rose Glass, en una brillante cinta de horror.
Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto a fines de 2019, Saint Maud padeció el destino de decenas de títulos: el brote de la pandemia frustró su proyección en salas y tuvo que conformarse con una distribución en línea. Lo mismo ocurrió con Censor (2021), de Prano Bailey-Bond, estrenada en el festival de Sundance y todavía inaccesible en streaming. (La comenté brevemente en mi crónica de ese festival, publicada en esta revista en el número de marzo.) Censor y Saint Maud son las mejores cintas de horror de los últimos años y guardan varias coincidencias entre sí: son óperas primas de directoras (es decir, mujeres) que se apropian de un género considerado territorio masculino. Su estilo de representación es crudo, cruel y violento, y ambas tienen como protagonistas a mujeres atrapadas en sus propias fantasías. Según cuentan ambas directoras, los estigmas alrededor de su género salen a flote cuando, en entrevistas, les preguntan si no creen que el público femenino va rechazar la violencia de sus respectivas películas o si ellas mismas tuvieron dificultades para filmarlas. La respuesta de Glass a estos periodistas es inmejorable: “¿No has conocido a otras mujeres?”
Saint Maud transcurre en una pequeña ciudad inglesa a la orilla del mar (la protagonista la califica como “un basurero”). Después de atravesar calles y praderas extensas, Maud (Morfydd Clark) vislumbra a lo alto la casa en la que habrá de vivir. La composición de la toma y el tipo de casa evocan películas en las que el visitante llega a un lugar maldito que le hará perder la razón o la vida. En el caso de Maud, esto se cumple –y no–. Puede que ella sea la víctima, o bien, el vehículo de la maldición. Cuando toca la puerta y es recibida por una enfermera ansiosa de salir de ahí, la impresión es que Maud ha llegado a un lugar mucho peor que el que dejó atrás. Por dentro la casa es oscura, sucia y parece detenida en el tiempo. Esto último se explica desde la personalidad de su dueña: una estadounidense llamada Amanda (Jennifer Ehle) que en sus años de juventud fue famosa como bailarina y coreógrafa. Con un pie en la tumba y con apenas 49 años, Amanda rechaza la resignación. Tiene su casa repleta de memorabilia y hace fiestas en las que proyecta videos de sus coreografías. En ellas retoma su rol de celebridad y termina ahogada en alcohol (“Te estás poniendo muy Norma Desmond”, le dice su amigo Richard, manifestando el homenaje de Glass a Sunset boulevard, de Billy Wilder, la película definitiva sobre el terror a desaparecer).
En sentido estricto, la casa de Amanda no está embrujada ni es un pasaje a otra dimensión; aun así, es el tercer personaje principal de Saint Maud. La poca luz que entra por las ventanas, todas cubiertas por cortinas pesadas, revela una decoración art déco que el fotógrafo Ben Fordesman hace ver entre lúgubre y demencial. Los distintos papeles tapices, de diseño cargado y patrones geométricos, parecerían extensión del decorado de la psique de Amanda y Maud: una atrapada en un loop de tiempo, la otra empeñada en descifrar “señales” que le confirmen que ha sido elegida para cumplir una misión. A este diseño de arte se suma un diseño sonoro que remite al cine de David Lynch: reverberaciones graves casi imperceptibles (y, por ello, perturbadoras) y un ruido eléctrico intermitente que sugiere un cambio abrupto en la percepción del mundo. Algo parecido a un cambio de frecuencia existencial.
Durante el primer acto de la película vemos a Maud cumplir con sus tareas. No se queja; las tolera. Como es de suponerse, desaprueba los excesos de Amanda y su trato petulante. “Sabes que les tengo poca paciencia a los temperamentos creativos; suelen ser muy ensimismados”, dice Maud en un voiceover que permite al espectador escuchar su constante “diálogo” con Dios. Incluso bromea con él, haciéndole saber que, por lo avanzado del linfoma de Amanda, “es posible que la vea pronto”. Maud no muestra compasión por la moribunda, hasta la noche en que esta le confiesa temer el momento de su muerte y no saber qué le espera después.
Maud ve en la confesión de Amanda una oportunidad para hablarle de la omnipresencia de Dios. No solo estará esperándola cuando muera, asegura, sino que está escuchándolas en ese mismo momento. Con una sonrisa que podría interpretarse de ternura o de burla (la ambigüedad en los gestos de Ehle es de una eficacia asombrosa), Amanda mira a Maud y la llama “mi pequeña salvadora”. Ese intercambio cambia el rumbo del relato. Maud sale de la habitación de Amanda tambaleándose y con la mirada perdida, y minutos después entra en éxtasis religioso (como el de santa Teresa, parecido al sexual). En adelante Maud asume el rol de la redentora de Amanda. Esto nunca anuncia nada bueno. Pocas cosas tan amenazantes como el delirio de grandeza y el acoso de un “salvador”.
Maud se propone proteger el alma de Amanda de influencias pecaminosas: fiestas, sustancias y sexo. Cuando un día, frente a sus amigos, la exbailarina se mofa de las intenciones redentoras de su enfermera, esta reacciona con una ira más propia del diablo que de Dios: le da un bofetón. Humillada y sin trabajo, Maud cree que Dios le ha dado la espalda. Inicia una especie de tour del pecado, pero anhela recuperar su investidura de salvadora. De nuevo, ruega por recibir cualquier tipo de señal. No tarda en encontrarla. Decidida y vestida ad hoc, sale a combatir a todos los demonios que se interpongan entre ella, su misión y el Creador.
Se sabe que el cine de horror funciona como alegoría: recurre a metáforas sobrenaturales para hablar de angustias y fobias a veces inconfesables. Muchas de estas angustias son atemporales –el miedo a la muerte, por encima de todas– y otras se desprenden de cambios en la organización del mundo: las guerras y migraciones alimentan el miedo al “otro” (manifestado en incontables películas sobre invasiones extraterrestres y suplantadores de identidad); los choques generacionales muestran a los más jóvenes como destructores del statu quo (es el caso de la niña zombi que devora a su madre en La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero); la desconfianza hacia la tecnología lleva a imaginar máquinas autónomas (y es la base del amplio subgénero de androides malignos). En el último año, nada menos, se hicieron películas sobre entidades que se filtraban en las conversaciones por Zoom. En la mayoría de estas películas, las ancladas a su tiempo, las metáforas son más o menos fáciles de descifrar.
Saint Maud es una película que habla de temores de hoy, pero da la apariencia de inscribirse en vetas tradicionales. Parecería pertenecer al subgénero de horror religioso, donde Dios y su adversario encarnan en seres humanos que libran peleas cuerpo a cuerpo (todas las películas sobre posesión), pero no es exclusivamente una película sobre religión. Cuando la trama revela el significado de las inquietantes primeras imágenes de la película –un cuerpo inerte sobre una cama de hospital, Maud en una esquina del cuarto, con las manos ensangrentadas– se comprende que la psicosis que termina apoderándose de ella no provino de una formación religiosa. Si acaso, fue su estructura psíquica endeble la que la llevó a inventarse una relación con Dios.
De la misma forma, que la protagonista sea una jovencita con aspiraciones de santa (con todo y prácticas de autoflagelación) haría pensar que Saint Maud pertenece al subgénero conocido como nunsploitation: películas sobre monjas sexualmente reprimidas que, sin dejar los hábitos, trasgreden reglas religiosas. Pero nada en esta película ofrece al espectador eso que casi define al cine de explotación: placer. No hay fetichismo ni cachondería ni el tipo de gore hiperbólico que puede ser para algunos divertido.
Más cercana a Taxi driver, de Martin Scorsese, que a cualquier película sobre posesión, Saint Maud dibuja a su protagonista como alguien solitario y obsesionado con purificar al mundo. Cubierta por varias capas, la historia de la frágil Maud es una fábula sobre el peligro de habitar realidades falsas –un riesgo grande en tiempos de fragmentación, donde coexisten narrativas opuestas y todas presumen de predicar la Verdad–. En el caso extremo de su protagonista, convergen la locura por aislamiento y la convicción de que uno tiene el deber y el poder de “enderezar” la vida de otros. Como revelan las últimas escenas de la película, no hay intento de adoctrinamiento que no termine en desastre. O, como mínimo, en autoinmolación. ~