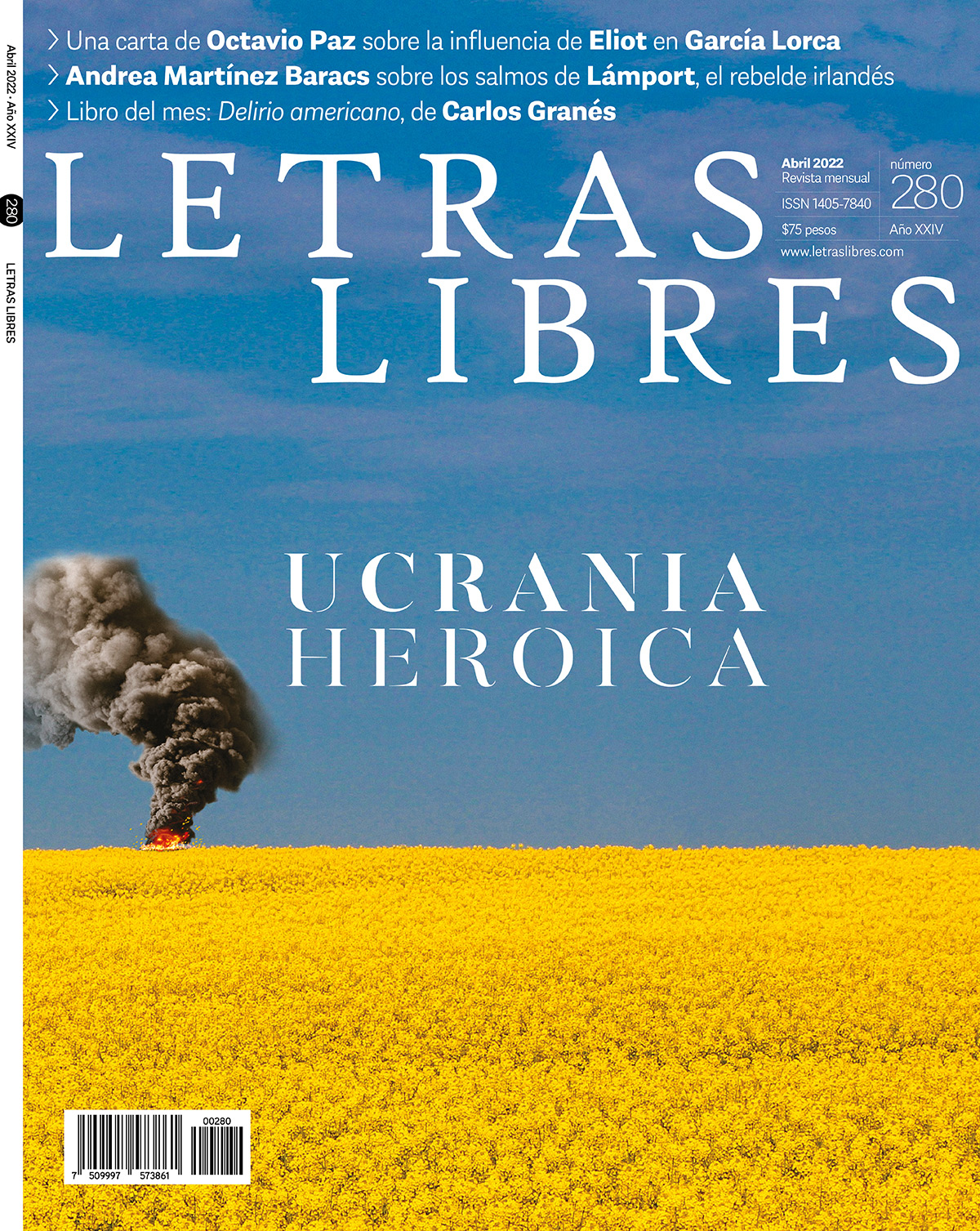Medio siglo después de la publicación de Pueblo en vilo, la obra de Luis González que dio a conocer al mundo la vida y la historia de San José de Gracia, un pueblo asentado en la frontera entre Jalisco y Michoacán, este lugar vuelve a alcanzar una notoriedad que ya rebasa las fronteras de nuestro país por los terribles hechos que tuvieron lugar el 27 de febrero del presente año. En su obra y a manera de conclusión, mi padre se preguntaba por el futuro de su pueblo que se enfrentaba a los desafíos de una modernidad que empezaba a transformar la forma de vida de los josefinos, y aunque planeaba hacer un relato del cambio que venía, no logró terminarlo por la rapidez con que se sucedían los acontecimientos, cada vez más complejos y difíciles de registrar.
En las últimas cinco décadas me ha tocado vivir muchos de los sucesos de San José de Gracia y he sido testigo de su transformación desde aquel pueblo tradicional y algo ingenuo hasta la pequeña ciudad que es actualmente. Con lo poco que sé trataré de explicar cómo es que hemos llegado a esta situación de deterioro social que de pronto se ha vuelto evidente. Sería injusto decir que este ha sido un proceso generalizado en toda la población, más bien deberíamos hablar de una especie de disociación, una evolución paralela de dos formas de vida. Por un lado, tenemos a una comunidad próspera, industriosa y pacífica que en los últimos años se ha llenado de pequeñas fábricas, numerosas tiendas y edificios modernos que indican una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes. Y por el otro, se ha desarrollado un submundo ilegal que ha ido evolucionando hasta convertirse en el sector más protagónico del municipio. No es fácil conocer cómo se ha dado esta segunda transformación ocurrida en las sombras del secreto, solo contamos con vagos indicios que apenas permiten trazar un burdo boceto, pues no es posible conocer los detalles.
Esta historia se remonta a los tiempos del presidente Luis Echeverría y de su poderoso suegro. Durante esos años, en San José algunos campesinos se aventuraron a la siembra de la “hierba mala” y, según los dichos de entonces, algunos alcanzaron a amasar una fortuna considerable para los estándares del pueblo. Pero al ser los plantíos fáciles de localizar y erradicar, y al no ser las tierras las más adecuadas para el cultivo, esta actividad se fue reduciendo con los años hasta casi desaparecer por completo, aunque quedó la idea de que el narcotráfico era una forma rápida de hacerse rico.
El siguiente nivel se alcanzó tal vez a finales de la década de los ochenta, cuando se volvió negocio el traslado de drogas procedentes de Sudamérica. El nuevo negocio era ser “mula” y atravesar la frontera para dejar los cargamentos en Estados Unidos. A muchos jóvenes audaces les parecía un trabajo sencillo; no lo era, una buena parte de ellos terminaron purgando penas en las cárceles americanas, y otros simplemente desaparecieron sin dejar huella. Así comenzó la angustia de muchas familias que nunca sabrían qué les habría sucedido a sus hijos, una incertidumbre que se sufre hasta ahora. Los viejos campesinos habían dejado lugar a los jóvenes más atrevidos, algunos de los cuales prosperaron y crearon sus propias empresas delictivas para proteger los cargamentos. Es posible que así se organizaran algunas células que darían origen a lo que hoy conocemos como el crimen organizado.
En la primera década del presente siglo, hubo un cambio radical cuando aparecen en la zona grupos como la Familia Michoacana y después los Caballeros Templarios, grupos que al carecer de los recursos económicos de los grandes cárteles mexicanos de la droga se dedicaron a obtener dinero por medio de la extorsión y el cobro de piso a empresarios locales. En esta estrategia era necesaria la toma de territorios y la imposición por la fuerza de sus reglas, junto con la destrucción de las organizaciones enemigas. Hará unos quince años que estos grupos trataron de entrar al estado de Jalisco provocando que los grupos delictivos locales se armaran y unieran en su contra, iniciándose un enfrentamiento que se prolongaría varios años. Fueron tiempos de zozobra en los cuales San José de Gracia quedó en la línea de combate entre los grupos michoacanos y los jaliscienses, y, aunque el pueblo nunca llegó a ser tomado, los enfrentamientos subsecuentes llegaron a causar un número desconocido pero importante de muertos en ambos bandos. Por entonces, la respuesta del presidente Felipe Calderón a esta amenaza logró reducir el poder y los amagos de la Familia Michoacana, que terminaría desintegrándose en varios grupos menores. Sin embargo, esto también provocó que otros grupos se hicieran de un armamento cada vez más poderoso, que aumentaran sus huestes y su poder de fuego para poder defenderse tanto del gobierno como de organizaciones rivales. Así surgió un nuevo protagonista que transformaría la vida en este rincón del occidente mexicano: el sicario.
Se impuso un nuevo orden, pero sería aventurado afirmar que dominaban al pueblo. Aunque se ha comentado que algunos grupos apoyaron a tal o cual aspirante a la presidencia municipal, eso es algo que yo no podría afirmar o negar. A los distintos gobiernos se les dejaba gobernar bajo ciertas condiciones, algo así como “no te metas en mis asuntos y yo no me meto contigo” y eso mismo era válido para el josefino común. Aprendimos a voltear la mirada a otra parte cuando un convoy con gente armada se cruzaba por el camino, a no hacer caso de los balazos lejanos que a veces podían escucharse en el campo, a no darles importancia a los sucesos violentos, a olvidarlos como si nunca hubieran pasado; aprendimos que lo mejor era callar y no hacer preguntas. Pero no podíamos negar la realidad, ni tapar los hechos, chismes y rumores que se filtraban con facilidad a través de esa barrera de precaución autoimpuesta. Nuestra respuesta era tratar de borrar de la memoria esos crueles relatos, pero es difícil deshacerse de ellos.
Tampoco es que los sicarios vivieran ocultos, algunos se mezclaban sin problema entre la gente, sus ruidosas fiestas podían escucharse en el pueblo, y se paseaban orgullosamente en sus camionetas sabiéndose impunes, mientras ponían a todo volumen música y canciones en las que se promovían la agresividad, el poder de las armas, el ser implacable con los enemigos y despreciar a la muerte, todo a cambio de futuras riquezas, bellas mujeres, poder y prestigio. Si para los adultos lo más prudente era no meternos en problemas y fingir que nada había pasado, a muchos jóvenes esta forma de vida les atraía sin medir los peligros a los que se estaban enfrentando. Algunos solo imitaban a los sicarios para sentirse poderosos y protegidos, aunque no lo fueran, y adoptaban sus modas, tatuajes y ademanes. Como puede verse, reclutar a estos aspirantes no era difícil; muchos se adherían voluntariamente a estas organizaciones que se habrían afiliado ya al Cártel de Jalisco. El resultado ha sido una proliferación de jóvenes dispuestos a jugarse la vida a cambio de ser reconocidos por sus pares como bravos y peligrosos, junto con una decadencia moral de una pequeña parte de la juventud josefina, sin más frenos que los que les imponen sus propios jefes.
En los años recientes el Cártel de Jalisco se ha extendido más allá de los rumbos josefinos. Acá se dice que han llegado hasta las zonas aguacateras del centro de Michoacán, por lo que no existe la amenaza inmediata de que grupos enemigos disputen este territorio. Podría pensarse que por fin había llegado la paz, pero otra vez nos engañamos a nosotros mismos y buscamos creer que ya no pasaría nada: la realidad está ahí y la cuota de sangre que paga este pueblo no se ha reducido, más bien parece que aumentan los muertos, aunque no hay forma de saber qué es lo que está sucediendo. Los sicarios tal vez no luchan ya para defender esta plaza, pero se multiplican los rumores de muchachos caídos en batallas fuera de su tierra, de personas que han desaparecido o muerto en pleitos y combates. No hay, sin embargo, forma de comprobarlo. Aún así ahora hay una abundancia de jóvenes que se convierten en carne de cañón por unos cuantos pesos.
En este territorio ya “pacificado” por el cártel aumentan las disputas internas entre cabecillas locales que buscan imponerse a sus adversarios dentro de la misma organización, para así tomar el control de alguna plaza. Cada jefe se pasea con una nutrida escolta, cada facción se hace de un pequeño ejército, ya pueden pues imaginarse cuál será el posible desenlace de este proceso en que las rencillas entre jefes menores se vuelven cada vez más sangrientas, dejando una cauda de odios y rencores que están esperando una cada vez más pronta satisfacción. Sin embargo, en el otro San José, aquel que pretende llevar una vida normal, todo parecía tranquilo, en el parque central del pueblo uno puede ver la vida pasar sentado en una banca bajo las jacarandas, comprar tamales y frutas picadas en los puestos en la calle, ir a comer tacos en el mercado y pasar un rato en las nuevas cafeterías y restaurantes. En nuestro idílico letargo nada parecía estar mal hasta que llegaron los fatídicos acontecimientos del 27 de febrero.
Este no es el espacio para discutir los detalles de estos lamentables hechos ni abundar en las posibles causas o culpables, bastante de esto ya se ha ventilado en la prensa y me duele recordar lo sucedido. Lo que quiero apuntar es que se alcanzó un nuevo nivel de atrocidad y se rebasaron más barreras. No quiero debatir si fueron muchos o pocos los muertos, si hubo una discusión previa o si las víctimas se lo habían buscado. Lo deplorable es que esta masacre haya ocurrido casi en el centro del pueblo a plena luz del día, que se haya ejecutado sin compasión a un grupo de personas que ya se habían rendido, que el armamento utilizado es de un poder que no se había visto antes, y la frialdad casi profesional de los asesinos al acarrear cadáveres y limpiar la escena del crimen nos deja helados. Otro asunto preocupante es la inacción de las autoridades que debieran protegernos. Tal vez sea cierto que la policía local no tenía la capacidad para enfrentarlos, pero el hecho de haber tardado en dar la alarma no es para sentirse muy en confianza. De pronto esa falsa sensación de seguridad que teníamos se ha reventado como una burbuja.
Al día siguiente de los sucesos la plaza del pueblo se llena de agentes y policías, soldados del ejército y la Guardia Nacional se muestran, recorren las calles en sus vehículos blindados y se retiran después de un rato; poca gente sale a la calle aunque las tiendas ya están abiertas, un grupo de peritos en batas blancas analiza la escena del crimen, limpiada desde el día anterior. El martes todo parece volver a la normalidad, un comerciante me comenta “aquí no ha pasado nada”, en todos lados suceden cosas parecidas. Yo también quisiera olvidar ese domingo fatal, y pretender que todo sigue igual, pero sé que no será así, siento que ya no es este el mismo pueblo de tres días atrás. Mejor no hablar, se dice que hay amenazas a quien difunda videos y toda clase de rumores que nadie está dispuesto a verificar. La gente teme que una vez rotas todas las contenciones vengan las revanchas y se genere una brutal espiral de violencia; rezamos porque no llegue a suceder algo así.
Este brusco despertar es un punto de inflexión, un llamado a cambiar las cosas. Dos días después nos visita el gobernador, un grupo de personas protesta por perder los ahorros de su vida puestos en una caja popular, otros por el mal estado de la carretera, prefieren no hablar de los muertos y la seguridad. Veo la calle de la tragedia, una de las más tranquilas y limpias del pueblo, tan segura que podía dejar mi auto estacionado ahí sabiendo que nada le iba a pasar. Ya no me parece igual y me invade la sensación de que no volverá de nuevo la tranquilidad.
No es para nada un consuelo saber que otras poblaciones en nuestro país han pasado por experiencias similares, al contrario, es una indicación del tremendo poder, tamaño y extensión que han amasado las organizaciones criminales y de cómo nos vamos encerrando en los pocos lugares que creemos seguros. Ya no podemos seguir refugiándonos en la negación de la realidad, de que coexistir con el crimen organizado tarde o temprano va a traer dolorosas consecuencias.
No hay más remedio que aceptar que sí pasó algo muy grave, que una mancha ensuciará el nombre del pueblo en el futuro, pero quiero dejar claro, a pesar de todo, que San José de Gracia no es un pueblo de bandidos, la gran mayoría de sus pobladores son buenas personas que aborrecen la violencia y desean vivir en paz. Pero no somos héroes y esperamos no tener que serlo, que no hay nada que como ciudadanos podamos hacer, me invade el desánimo en este momento.
La verdad no se me ocurre cómo es que se podría arreglar este gran problema, la opción de un enfrentamiento directo es inviable frente a una delincuencia tan numerosa y esparcida por casi todo el territorio nacional, no hay forma de vencerla. La política de los “abrazos” ya ha demostrado su inutilidad, la inseguridad aumenta día tras día y los criminales han captado el mensaje de que pueden seguirse por la libre y sin problemas. Peor aún es que los políticos se estén culpando unos a otros del problema cuando todos deberían estar unidos frente al enorme reto que enfrentamos. Hay que reconocer que el submundo de la delincuencia tiene su propia dinámica, aunque a veces se vea favorecida por algún gobierno corrupto, así no la vamos a parar. Tampoco es una opción guardarse y esperar a que estos grupos terminen matándose entre ellos; lo que se ha visto es lo contrario, que más gente y más armas se sumarán a una batalla que será cada vez más cruenta.
No creo ya en los abrazos o los balazos. Hay que parar esta cadena de odios y venganzas, convencer y convencerse de que esta cultura de la violencia solo seguirá acarreando más desgracia y dolor. Urge una nueva ética con nuevos valores para lidiar con la complejidad de este nuevo siglo, hay que hacerlo pronto pues no podemos seguir viviendo con los ojos cerrados. La realidad seguirá ahí afuera, aunque nos empeñemos en negarla. ~