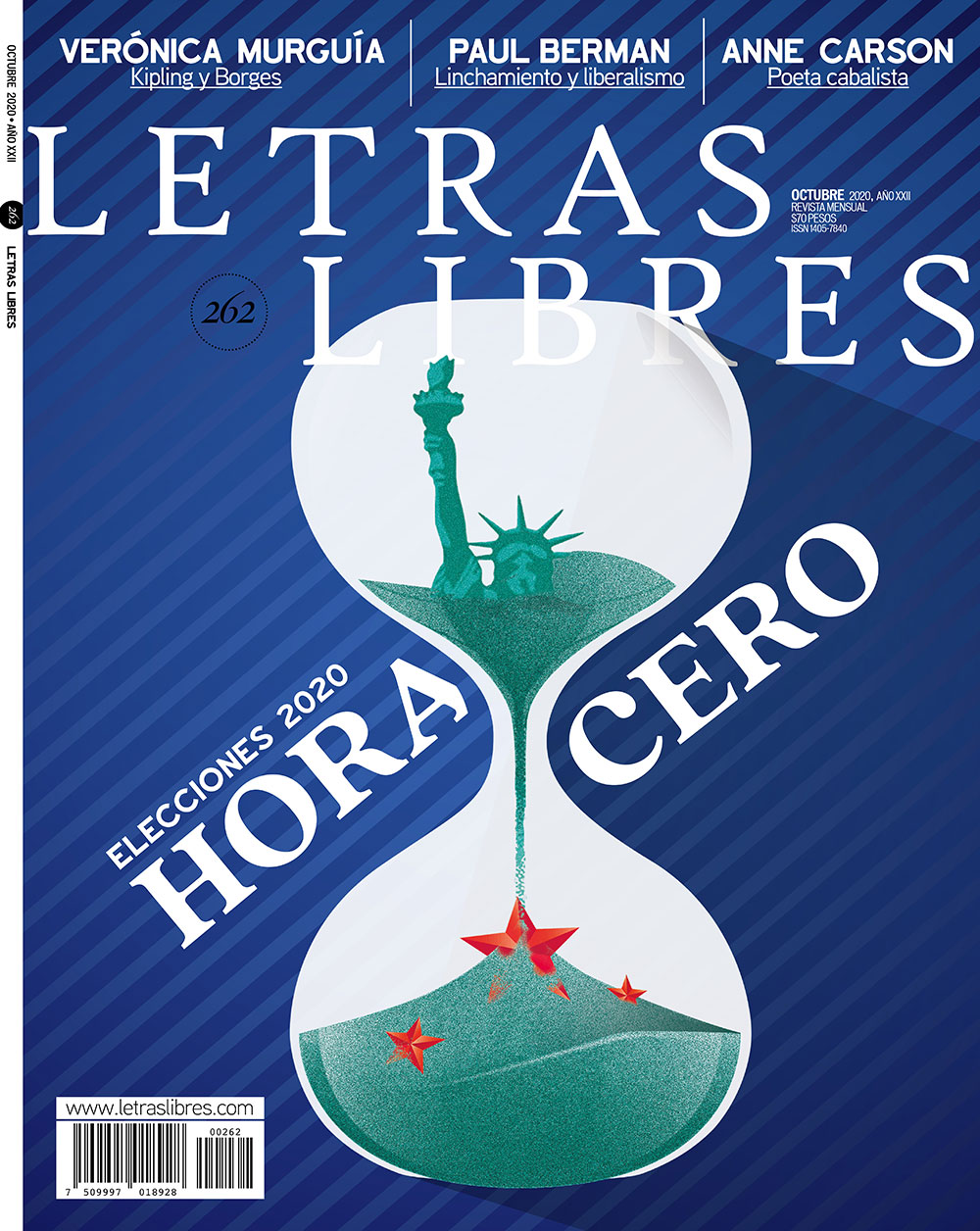–Ningún otro podía entrar por esta puerta,
pues estaba reservada solo para ti. Y voy a cerrarla.
Franz Kafka, Ante la ley
O namen, namenlose Freude!
Ludwig van Beethoven, Fidelio
El edificio resplandece, aunque no es blanco: así fue percibido tres lustros antes; y, para opiniones autorizadas, el tono perlado que debía ser su color real resultaba un tanto dulce. Sobre él había dicho el erudito arquitecto que, en verdad, la construcción centraba su atractivo en un inusitado matiz de avellana, logrado con materiales traídos desde Otumare para el revestimiento.
Se levanta en una avenida que tuvo incesante tráfico, humano y automovilístico, y estuvo rodeado en sus inicios por tiendas de moda, pequeños restaurantes, vitrinas brillantes: causas, quizá, para justificar la luminosidad de su presencia. Porque en décadas anteriores la zona fue motivo de fascinante atracción.
Lo rodearon las últimas áreas verdes de un sector agitado, en ocasiones utilizado para ferias del libro o artesanales. Además de lo incitante del lugar, el espacio incluía varias bocas del modernísimo sistema subterráneo que utilizaba la población. Y, en verdad, ni en el año 2003 cuando la prensa difundió la noticia, ni dos años después cuando se inició la construcción, y ni siquiera a fines del 2007 cuando fue inaugurado, el edificio tuvo notoriedad especial.
Mucho de eso (su estilo, los dieciséis pisos sobre el suelo, los cinco subterráneos) no resultó llamativo entonces; y hasta su resplandor parecía contribuir a que fuese naturalmente integrado a calles y negocios.
Pero el motivo determinante, se dice el Hombre que ha pasado los años recientes mirándolo (analizándolo) con cautela, pudo haber sido que, de manera simple, se trataba de la construcción de un edificio más en la ciudad versátil y de que el mismo estaría dedicado a unificar la Dirección y la Administración del actual sistema de transporte. En dos o tres avenidas había habido avisos que identificaban diversas oficinas del servicio; era natural que el gobierno o las empresas dedicadas al asunto hubiesen decidido reunir en una sola casa todos sus organismos. Construcciones frecuentes en una ciudad dinámica.
Y así fue al comienzo, aunque el cartel frontal que indicaba “Compañía Anónima Ferrovial”, para el “Centro Operativo de la misma y sus Departamentos Corporativos”, realizado por la “Gerencia de Proyectos y Néstor Trimén”, desapareció de manera discreta y la edificación quedó (esto pareció indicarlo el sabio arquitecto, cuando el Hombre que Mira pudo consultarle) bajo unas confusas siglas.
El Hombre, en la plenitud de su vida y su profesión (pero ¿cómo contarlo?), y todos (¿con una parábola?) recuerdan que el Servicio Central de Comunicaciones allí instalado, durante esos pocos años no solo sirvió como signo para dar direcciones, orientaciones y marcar pequeñas costumbres de los habitantes (“Cerca del edificio que brilla”; “A tres cuadras del Transporte”; “Bajando desde las terrazas blancas”, etc.); también podía sentirse que desde su estructura la ciudad sintetizaba actualidad, contactos múltiples hacia muchos puntos, rapidez, seguridad, eficacia y, sobre todo, ganancia en el transcurrir como si los días hubiesen adquirido elasticidad, dones positivos, una fluidez doméstica y gentil. Ejemplar sentido del tiempo.
En su portal aparecieron las raras siglas del nuevo organismo policial. Y ahora la gente transitaba con rapidez por la acera del edificio, cuyas puertas parecen alejadas, porque hay una permanente vigilancia a su alrededor; y vendedores ambulantes gritando futilezas y un Banco que realiza operaciones de personas humildes, dentro de una atmósfera impersonal. Solo adquiría cierto colorido cuando las bocas del metro arrojaban a centenares de seres también apresurados. (Porque ya ese transporte no funciona.)
No puede precisarlo, pero el Hombre que Mira cree que, desde el octavo año del milenio (cuando aparecieron las siglas), la estructura del edificio alteró el vibrante, ruidoso paisaje, aunque el gentío no lo advirtiera así. Por varios hechos. La primera en comentarlo fue su amada Myriam durante una larga tarde de amor. A él le pareció un tanto irreal lo percibido por ella, quizá porque su hermosa, tan firme en cuanto se relacionara con los otros, cambiaba de apreciaciones para sí misma con rápida frecuencia. ¿Un rasgo de su aguda práctica como fotógrafa? Al día siguiente aceptó su visión y no tardó luego el sabio (tan objetivo) en sugerir que en el edificio estaba ocurriendo una metamorfosis.
Uno de esos hechos, el más elemental, camuflado por su evidencia a los ojos de todos, fue el cambio de color. No hay testimonios acerca de esto (quizá el Hombre que Mira habría advertido algo, impulsado por Myriam –quien no podía fotografiar aquello–, y de allí que aumentara su interés), pero las inmensas paredes fueron apagándose, un tímido gris surgía y por eso en dos años ya eran como más hondas al opacar también la previa transparencia de los ventanales. Esto hizo que la elegante prominencia de los pisos ante el delicado cielo, al separarse unos de otros como ocurría con el original espacio, tuviese perfil de máscara, de armadura.
Los trenes subterráneos, el bulevar, las tiendas y calles arboladas eran el mapa risueño que rodeaba la zona de la construcción; ellos se repetían hasta integrar la ciudad; y esta tenía su réplica en parajes de los llanos, de las costas marinas, de las montañas nevadas; también a orillas de grandes ríos o en inmensos territorios de tesoros mineros y rocas nacidas con el planeta, porque el país es muy grande. Y aquella zona tenía ya más de medio siglo en su desarrollo continuado, con gobiernos civiles, cuando comenzó la construcción. Ahora, en la medida en que las fachadas del edificio se oscurecían, tal mundo (la ciudad y el país), como bajo un maleficio, también palidecía, resultaba neutro, con desaliento. Todo había cambiado de manera disimulada.
Ellos también habían cambiado.
El Hombre que Mira está en la plenitud de su vida y aunque fue un profesional impecable tiene años afrontando dificultades de toda índole para subsistir. Venía de humilde familia nacida al oeste de la ciudad; ayudó a sus hermanos a lograr profesiones y a sus padres en la vejez.
Una amplísima faja de la población consideraba imprescindible saber oficios, perfeccionarlos, estudiar, trabajar en negocios privados, útiles. Ahora sus hermanos padecen como él y ya los padres han muerto. Los que se casaron difícilmente cuentan con educar a sus hijos.
Pero hoy es un día único, de gran significación. Camina a una zona próxima de aquella donde vive su amigo el arquitecto, porque el transporte público desapareció; su auto fue deteriorándose y finalmente la gasolina se prohibió a la colectividad: pero siguió siendo accesible a militares, narcos y gobernantes. En este momento debe recorrer kilómetros a pie.
Lleva en su bolsillo un pequeño teléfono de viejo modelo. En medio de la efervescencia general (gente que corre, grita, se abraza, saluda), teme perderlo, porque, aunque hace apenas horas que puede haber sido exterminado el poder de los jefes, el fervor en las calles quizás oculte a alguien peligroso.
Mientras avanza se repite, con un humor que casi no reconoce, aquella cuestión dicha en un acertijo literario que jugaban en su primera juventud: ¿es que eran dos o tres? Sí: eran dos: el muchacho muerto y él; o no: eran dos: el arquitecto y él. Por lo tanto: eran tres.
Conoció al arquitecto mediante el muchacho –que en verdad era ya un hombre casado y al final de su carrera de abogado– cuya eterna alegría lo fijaba en una actitud de juego. Y el sabio arquitecto no era ni es viejo, solo que su muy temprana participación en el rescate de lejanas partes de la ciudad y el éxito de su concepto para integrar y dar confort a territorios abandonados y gente pobre, pronto le dieron fama de duro conocedor (como lo es) en sociología urbana y estética.
En verdad, el círculo que después formaron él y Myriam, el joven y el arquitecto –los “tres”: cosas del secretum: cada quien relacionándose con otros participantes– se extendió y penetró en áreas del país no previstas por ellos.
El arquitecto había sabido mantener el vínculo con algunos empresarios y, aunque el cambio político lo expulsó de servicios oficiales, pudo realizar en los suburbios nuevas y prácticas aplicaciones. De allí su relación con el muchacho muerto, con el Hombre que Mira y con tantos otros.
En una de las marchas multitudinarias el muchacho fue aplastado por una tanqueta frente al aeropuerto de la ciudad dos años antes. El Hombre que Mira piensa en él y sonríe con ternura y dolor: un juego macabro lo había acabado ante todos, ante la televisión, y nadie reconoció su heroísmo.
Esta madrugada, apenas se supo que la revuelta contra el gobierno militar parecía triunfar, el arquitecto, que estaba dentro de los sucesos, lo llamó y le propuso este encuentro, en un sitio intermedio para ambos.
Porque, en algo más de veinte años, la flotante democracia con su riqueza minera, acogedora y abierta, comenzó a ser destruida por golpistas militares, con grandes promesas redentoras, igualitarias, centradas en repartir riqueza a los habitantes y en reducir el poder de los adinerados. La población ignara fue seducida y engañada. Muchos intelectuales y políticos, por diversas razones, también creyeron o aceptaron. Gente adinerada quiso utilizar a esos militares para agrandar sus fortunas. Y, en efecto, de la inmensa riqueza mineral unas migajas distribuyeron los tenientes y coroneles, como instrumento para someter voluntades, mientras los nuevos poderosos –sus familiares, amigos y otros– hacían vertiginosas fortunas sin trabajar, compraban y adulaban, saqueaban tesoros para instalarse en el mundo como magnates. Los términos socialismo, comuna y comunismo volvieron a ser el credo en la religión de la falsedad. No tardaron en aliarse con potencias mundiales cómplices (aún resuenan el ruso, el turco, el persa, el chino, el siriaco) y venderse a los consorcios de drogas. El país entero pasó a ser una cárcel; en las provincias, los directivos subordinados –aunque hubiesen sido decentes hijos de familias, médicos, de otras profesiones– perdían su inicial personalidad para identificarse con la vulgaridad del poder central, con su perversión. Allá, en esos remotos lugares, especialmente algunas mujeres gobernantes destacaron por su crueldad.
Extraviado moralmente, desangrado en su economía, el país con sus brillantes ciudades languideció de manera tenue al comienzo; para cuando el edificio perlado fue construido la amenaza asomaba su disimulado hocico. Centenares de hombres y mujeres lúcidos advirtieron a los ciudadanos y a las naciones sobre el peligro. Los políticos, hundidos en sus pobres aspiraciones y el deseo de dinero, no pudieron entender. Comenzó la acción que los anularía: atacarse entre ellos y no vislumbrar el país. Este quedó indefenso.
Myriam, la de hermosa cabellera suelta y labios absorbentes, hizo profundizar, para el Hombre que Mira, según los encuentros y conversaciones de ambos con el arquitecto, el significado en el cambio de la placa que identificó al edificio. Explícitamente (la gente siguió pasando frente a sus puertas, la avenida sufrió deterioros, el tren fallaba y ponía en peligro a los pasajeros, bajo tierra) ya no servía como centro administrativo de la red comunicacional. Su admirada labor de enlace, prontitud, utilidad, vinculación con todos los puntos de la ciudad concluía.
Aumentó de manera franca la presencia de agentes motorizados, soldados y una que otra tanqueta en los alrededores. Y para el Hombre que Mira las altas paredes del edificio adquirían tonalidades negruzcas. En el país, manifestantes, estudiantes, enfermeras, adultos y hasta niños fueron detenidos y encerrados en innumerables cárceles. Nunca cesaron las rebeliones públicas, tampoco los asesinatos por militares o miembros serviles en las calles.
En todas partes se entronizó la tortura que desembocaba en muerte. El edificio negro, con sus dieciséis pisos y sus cinco sótanos, aparentemente tan natural en la avenida, tras sus guardianes, casi siempre circundado por gente que necesariamente debe pasar ante él, escondía la perfección del poder. En esos años, quien desapareciera para siempre, cuyo cuerpo y cuyo destino permanecería incógnito, había sido reducido allí.
Como pudieron comprender el sabio, el muchacho muerto, Myriam y el Hombre que Mira (todos estuvieron en cada protesta pública), los amplios pisos se convirtieron en calabozos; los subterráneos, tanto en primitivos como en sofisticados cuartos de tortura. Un duro cuerpo de vigilancia (nacidos aquí o traídos de la vecina isla; miembros de cárteles; enviados que hablaban poco español y articulaban sonidos persas, rusos y chinos) protegía los secretos, gozaba de ganancias. Poco podía saberse con exactitud. Pero registros electrónicos hechos para placer de los gobernantes, instrumentos y huellas allí encontrados revelaron después algo de lo ocurrido.
En los altos calabozos, pantallas, sonidos familiares sumergen a los reclutados en atmósferas domésticas. Un personal finamente entrenado actúa. Amenazas, escasa alimentación, insomnio, los mantienen en un presente incesante junto a hijos, parejas o padres virtuales. Envenenados (¡oh sonidos rusos!) o destrozados, mueren. Redes adecuadas desaparecen los cuerpos muertos o malheridos. Estos últimos, sin atención médica, vuelven al proceso. Nadie olvidará el lanzamiento de un prisionero inocente al vacío, a la calle. Fernando Albán.
En los cinco sótanos se encierra a gente seleccionada: por su valor, su inteligencia, su claridad al combatir a los tiranos, por su liderazgo profesional. Las pequeñas salas poseen tamaños diversos; no tienen ventanas ni cama ni baños: el prisionero puede estar solo o con otros, y todos reciben la escasa comida en el suelo, defecan allí mismo. La piel, los ojos, el cuerpo entero van sufriendo infecciones e impedimentos. No vuelven a ver la luz ni a respirar sanamente. De vez en cuando los mandatarios supremos asisten a las puertas para insultarlos y burlarse. A los poetas y artistas del gobierno les gusta asomarse a las rendijas para divertirse con la situación de los presos. Son asiduos también quienes de ellos representan, en sus cargos usurpados, a la Justicia, a los Derechos Humanos.
Como contraste están las salas totalmente blancas, de formas sinuosas, amplias o pequeñas, con luz incandescente encendida siempre, en las que por meses y años el prisionero pierde la noción de las horas o los días o los meses; sitios cuyo silencio es absoluto y en los que la sola percepción de la claridad penetra más allá de la carne, hasta convertir el incesante espacio blanco en un arma física y mental.
Desde luego, el bien supremo incautado a los prisioneros y al país (millones de personas han huido y quienes resisten, o son ingenuos e ignorantes o personas de aguda mente, como lo es el sabio, pero todos padecen hambre, humillaciones, enfermedades, escasez frecuente de electricidad, de agua y transporte) es el tiempo. Así como un prisionero solo vislumbra un presente engañoso –sin hora, noche o día–, los habitantes han sido impulsados a exagerar su pasado, a carecer de perspectivas sanas, incluso a desconfiar de saber dónde y cómo viven. Un tiempo estéril, que acosa y elimina el espíritu; que excluye la esperanza y la alegría; que repite mínimos episodios de carencias, lleva la angustia al sinsentido, a la desesperación o la nada. Hasta el mínimo gesto cotidiano parece –y puede ser– el último que se haga.
Sin embargo, una gran parte de la población despertó de pronto. Dentro de ella saltaron voces de lucha, la ciudad convocó de nuevo a concentraciones multitudinarias, jóvenes y mayores protestaron. Los poderosos lanzaron jaurías de militares contra las masas. Modernos tanques de guerra, gases, metralla. La muerte reía. Día tras día los asesinatos mancharon las calles; la persecución y las cárceles fijaban las horas. Myriam desapareció. Recrudeció el exilio de los profesionales; la huida de los más pobres, siempre erráticos en su esperanza. Millones de seres huyeron por las fronteras, cruzando selvas, desiertos, ríos, mares. Quien dentro del país protestaba era secuestrado y llevado a prisión.
En verdad, aquel despertar, tal erupción social había sido fraguado de forma enigmática, irregular pero firme. De manera evidente, por conocedores de las leyes y algunos confusos líderes; de manera clandestina por mujeres y hombres valerosos. También por las protestas espontáneas y por las masas desorientadas. La palabra libertad corrió como fuego o aire en las mentes de todos. Aun aquellos que ignoraban su sentido o quienes la habían amado y defendido renacían, se reconocían en ella. La palabra libertad resume a todas las otras; es superior a los dioses y hace únicos a los seres; sus infinitos matices van siempre hacia el bien.
Hoy, dentro del júbilo, el Hombre que Mira piensa en Myriam y considera este intercambio con el sabio arquitecto como una parábola: la sociedad herida ha reaccionado. No es este el momento para darnos una explicación. Cuando todo parecía perdido y rendido al poder de los Indignos, algunos lúcidos y honestos, con la multitud, han reaccionado contra el edificio oscuro y sus raíces, contra el poder de sus símbolos políticos y contra los perversos dominadores. Una mezcla de venganza y de exaltado rescate a las Leyes parece cambiar la historia.
En medio del vértigo del renacimiento, el Hombre que Mira va hacia el sabio porque cree, como Myriam, necesario conservar la negra construcción. Ya al caer una dictadura militar, después de 1936, fue eliminada la gran cárcel oficial; ya en 1958 se demolió la de la otra dictadura militar. Ahora considera valioso conservar el agresivo edificio del mal y su historia, con sus terribles testimonios, para que la memoria no los pierda. Y para que nada de lo ocurrido se repita.
Pero ¿cómo decir todo esto? ¿De dónde extraer las sílabas que no disfracen, falsifiquen o exilien los detalles? Aquí lo narrable es íntimo y común a la vez; bastaría una inclinación, un rasgo para que su verdad sea borrada. Algo único debe brotar del Hombre que Mira mientras comprende que, terriblemente, su mente no está a la altura. Le corresponde deshacerse de la subjetividad y escribir como siendo ajeno, como un él. Sería su más pura ofrenda a Myriam. Ninguno de los resistentes ha empleado armas, son héroes blancos.
En este momento de luminosidad, el Hombre que Mira no se permite concebir la decepción, el fracaso.
Porque en estas décadas terribles los poderosos explotaron y destruyeron milímetro a milímetro el país: territorios, subsuelo y aire; petróleo, minas, ríos forman el círculo de sus dominios. Las potencias extrañas han dispuesto de aeropuertos y puertos particulares; de transporte sofisticado, de armamento actualísimo, para ejercer el tráfico con seres humanos, tesoros minerales y vegetales, ingentes cantidades de drogas.
Hoy –lo repite como nunca dentro de sí el Hombre que Mira– es presente absoluto la lucha por recuperar un mundo y su libertad. Y teme que renazca la torpeza y que la estrechez mental de los nuevos conductores anule lo que parece un triunfo de la justicia, del reclamo popular y del liderazgo sano. La ley debe ser continua para dar su definitiva vitalidad. Y el lenguaje, firme. Este no existe sin los otros; puede tomar de ellos sonoridades, modas, matices tecnológicos. Pero, al aceptarlos como su espejo, excluye que el influjo político, sectario o religioso lo domine. Para vivir dentro de la palabra que resume el equilibrio y el bien.
Cuando ya está próximo a su meta, en estas horas de excitación, desde su bolsillo el pequeño teléfono repica. El Hombre que Mira duda en atender, pero lo hace y escucha de otra voz conocida (¿la cuarta, la innumerable?) unas palabras simples: el sabio fue asesinado en la calle, cerca de él, por gente del gobierno que huye. ~