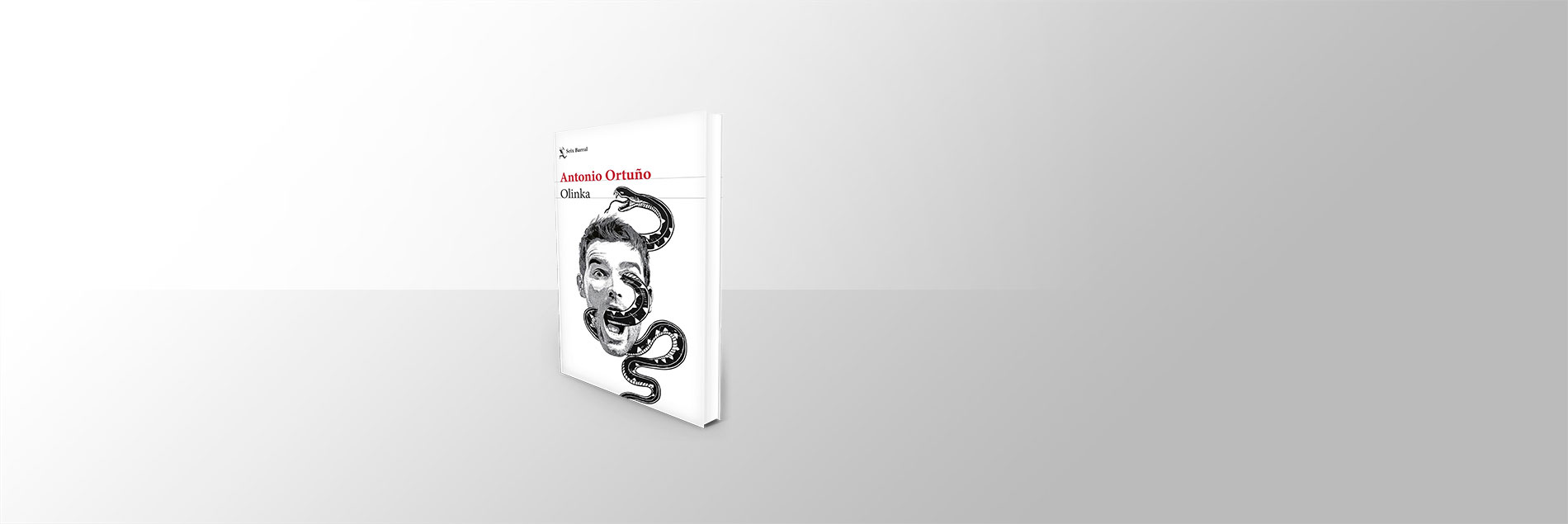Antonio Ortuño
Olinka
Ciudad de México, Seix Barral, 2019, 248 pp.Sábanas y camisas empapadas pendían de los tendederos, desesperadas de abrigar a nadie.
Antonio Ortuño, Olinka
El legendario Gerardo Murillo, alias Dr. Atl, tuvo entre sus fantasías la creación de una ciudad de los artistas a la que llamaría Olinka, una palabra de su invención que significaba generador de movimiento positivo. Este proyecto, que nunca llegó a realizarse, tuvo varias sedes probables, entre ellas una ranchería perdida en el municipio de Zapopan que se llamó Nueva Olimpia, beneficiada por el reparto cardenista de tierras alrededor de 1936. En 1960, nos cuenta Antonio Ortuño (Guadalajara, 1976), la visitó el célebre “paisajista y vulcanólogo, polemista, teórico del Cosmos y hasta un gran amante” y por un tiempo alentó la idea de construir ahí su Olinka, alrededor de un monumento de nombre misterioso y surrealista: Monumento A Lo Que Es. Olinka nunca se construyó, pero da pie a Antonio Ortuño para construir una novela alrededor de esos fraccionamientos que nacen de la pura especulación y a los que vemos agonizar en medio de planicies devastadas y solitarias, con sus nombres pomposos, cuando recorremos las carreteras. En Olinka, la ciudad para los artistas pasará a ser un lujoso fraccionamiento semiabandonado en que el motto del creador tapatío habrá quedado convertido en un hueco eslogan publicitario: “Genere un movimiento positivo en su vida.”
Los protagonistas de Olinka –Carlos Flores, un constructor perteneciente “a la aristocracia de los constructores zapopanos”, su hija Alicia y el prometido de esta, Aurelio Blanco, hijo de la sirvienta y protegido de Flores– forman una especie de tragicomedia donde la sensación existencial de lo desértico y lo absurdo se alimentan del empeño que muestra Flores por haber construido una utopía para los más ricos justo en el lado hacia el que Guadalajara nunca crece, ni sus servicios, ni sus centros comerciales. La bonanza de la especulación inmobiliaria, en buena parte alimentada por el dinero del narco, alienta la construcción interminable de torres altísimas y centros comerciales que terminan por volver irreconocible a la legendaria perla tapatía. Los propios habitantes tampoco se reconocen a sí mismos, con sus aspiraciones incumplidas de lujo desbordado por las que sus vidas se han llenado de secretos y cadáveres en el armario: perdido está Flores con su fraccionamiento en medio de terrenos invadidos a golpes de sangre; perdido Blanco, el perro leal a sus protectores, en los quince años que pasa en la cárcel (sin coger, esto no dejan de recordárselo los muchos que lo saben gracias al deslenguado Piña, su abogado) para defender las tropelías del suegro; perdida Alicia cuya vida maneja el padre a su conveniencia; perdida Carlita, la hija de Blanco y Alicia, tan perdida que la mandan a California y vuelve con sorpresa. Los personajes están atados irremediablemente a aquel conjunto de casas abandonadas que aman y odian como un enjambre de deseos perpetuamente incumplidos e irrenunciables. El gran acierto de la novela se encuentra en esta correspondencia tóxica entre el afuera y el adentro, la calma tensa que alimenta las aspiraciones equívocas de los personajes y los clavos ardientes de los que todos se agarran movidos por una mística peculiar.
Yo creo que esta es de las novelas que más me gustan de Antonio Ortuño, quizá porque la tragedia –que no podía faltar– queda un poco en sordina, a favor de la observación profunda e inmisericorde de sus personajes, manifiesta en notas rápidas y de un humor amargo y certero: “Su cara en el mundo real le pareció peor de la que recordaba en el encierro”, por ejemplo, o “Su hermana apareció en la puerta, bajo la guirnalda festiva, y lo miró como un ama de casa sorprendida en bata por el vendedor de aspiradoras”. A ello se añaden los rasgos de ironía subterránea en los nombres de los personajes y sus decisiones que suelen ser pésimas, el escarnio y el autoescarnio que persiguen como nube de moscas al desdichado Blanco, con todo y las fotos que le manda la abogada Estrella de sus partes íntimas, en medio de sus múltiples ocupaciones familiares, para animarlo. No falta, desde luego, el gran final esperpéntico y genial, un Shakespeare como de Ibargüengoitia o, para no ir más lejos, de Enrique Serna pero algo sangriento, en el que Ortuño echa mano de su gran capacidad para el humor amargo. Un humor que salva a la novela de ser un sentido y solemne homenaje a la Guadalajara perdida o una crítica simple a la ambición, aunque en algunos momentos percibimos también la melancolía por tanta historia sepultada como cadáver por una modernidad de máquinas alegres: “Guadalajara, bacteria hambrienta, crecía a cada momento, y levantar la cabeza del suelo era suficiente para encontrarse un horizonte cuajado de obras. Se escuchaba un rítmico vaivén de martillos. Una ciudad de grúas.” ~
(ciudad de México, 1960) es narradora y ensayista. La novela Fuego 20 (Era, 2017) es su libro más reciente.