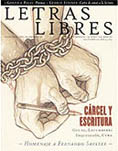Estoy casi seguro de que Timothy McVeigh nunca ha oído hablar de Frederick Charles Wood, pero cuando veo a McVeigh en las noticias suelo pensar en Wood. Veo su rostro surcado, con su amplia frente y cabello sucio que grisea, sus ojos color barro, cejas negras y bigote delgado. Y aunque sólo vi una vez a Wood, en una noche de 1963 en la Casa de la Muerte en Sing Sing, aún escucho su voz.
“Quiero decir algo”, declaró, mientras lo llevaban al cuarto donde el Estado lo iba a matar. Yo estaba sentado con otros testigos en bancas diseñadas para darle al entretenimiento de la tarde un sentido de ritual religioso. Detrás de Wood lo esperaba la silla eléctrica, sus correas colgando: el famoso hot squat. Wood se adelantó para encararnos, fumando un cigarrillo, flanqueado por seis guardias y un capellán. Una sonrisa gélida titilaba en sus labios.
“Mis estimados”, dijo Wood con rara cadencia, “este es un proyecto educativo”. Una ligera pausa. “Están a punto de atestiguar el efecto dañino de la electricidad en Wood. Diviértanse”.
¿Qué? ¿Qué dijo? ¿El efecto dañino de la electricidad en Wood? Sí. Entonces volteó, sacó un pañuelo de su bolsa y desempolvó el asiento de la silla eléctrica. ¡Está desempolvando la silla! Mientras lo sujetaban con las correas, le dio tres largos golpes al cigarrillo. Y añadió: “Quítame este cigarrillo de la boca, ¿no? Buen chico”.
Le cubrieron la cabeza con una capucha y colocaron los electrodos. Yo podía ver cómo la capucha era aspirada hacia adentro conforme respiraba. ¿Diviértanse? Entonces los guardias y el capellán retrocedieron. Ahora el único sonido era la respiración de Wood y las plumas de los reporteros deslizándose sobre el papel. Larga pausa: y entonces, desde otro cuarto, se activó un interruptor. La cabeza de Wood dio un tirón hacia atrás, sus muñecas giraron hacia arriba bajo las correas, su cuerpo pareció expandirse, luego se contrajo y expidió un sonido: ufff. Por sus piernas corrió la orina e hizo un pequeño charco amarillo en el suelo. Otra descarga, y el cuerpo dio un tirón exhausto. Luego una tercera descarga lo recorrió, pero el cuerpo de Frederick Charles Wood no se movió. Lo declararon muerto a las 10:05, el ejecutado número 613 en Sing Sing.
Yo era entonces un joven reportero para el New York Post, y había visto muchos cadáveres. Pero esta era mi primera ejecución y resultó ser la última. De regreso a Nueva York, en el tren, escribí a mano borradores de la historia, intentando ayudar a los lectores a ver lo que no podían ver: qué sucedía realmente cuando el Estado mataba a alguien.
En mi escritorio hay un recorte amarillento de esa historia, fechada en marzo 22, 1963. Los editores quitaron la orina, el ufff y las tres descargas. Pero el resto está ahí, incluyendo la línea sobre los efectos dañinos de la electricidad en Wood. Ahora, cuando veo la cara de McVeigh en la televisión, con sus desalmados ojos metálicos, pienso en Wood.
Casi todo los diferencia. Wood era un hombrecito enfermo y atemorizante que provenía de una familia respetable; sencillamente le gustaba matar gente. Comenzó en 1926 a los catorce años, en Hornell, N.Y., cuando roció con arsénico el pastelillo de su novia de 16 años. Dos años después, arrastró a una mujer a un patio de Elmira, la acuchilló 142 veces y aplastó su cráneo con una barra de hierro. Mató a su tercer ser humano en 1942, un tipo que Wood creía que había molestado a su novia; acepta haber machacado al hombre con una botella de cerveza rota, zapateado sobre su cabeza y luego cortado su garganta con un cuchillo. Esta vez atraparon a Wood y su sentencia fue de veinte años a cadena perpetua; lo liberaron condicionalmente en 1960.
Un mes después mató a dos hombres más. Según Wood, fue levantado por un pensionista de 62 años mientras mendigaba en Broadway; bebió vino con él en Union Square Park y luego fue a su departamento en Astoria. El hombre tenía un compañero de cuarto de 78 años. Según la confesión de Wood, el hombre más joven le hizo una proposición sexual. Naturalmente, Wood tenía que matarlo. “Odio a los degenerados y a los comunistas”, le explicó a los policías.
Primero mató a su anfitrión con un cuchillo, una botella de cerveza rota y una pala; después mató al compañero, que dormía. Días después fue detenido en el Bowery y comenzó su viaje rumbo a la Casa de la Muerte. Como ocupación puso: “Catador de vinos”.
McVeigh es otro tipo de asesino: un verdadero creyente, carente de ironía. Se ha envuelto en un manto de superioridad ideológica de tráiler park, convencido de la justicia de su fechoría: el asesinato de 168 seres humanos. Aún llora a los niños muertos de Waco, pero no tiene remordimientos sobre los 19 niños que mató en la ciudad de Oklahoma. Fueron un simple “daño colateral”.
Pero McVeigh es muy parecido a Wood en un sentido: quiere morir. Cuando Wood enfrentó al juez que lo sentenciaba, dijo: “Juez, tengo esquizofrenia. Me pregunto si me podrá ofrecer tratamiento de shock”. Después, cuando los cruzados contra la pena capital intentaron salvarlo, los descartó como “hacedores del bien”. Le escribió al custodio de Sing Sing dos días antes de ser electrocutado: “Realmente quiero montar el relámpago”.
McVeigh, como Wood, se apapacha con la muerte. Antes de Oklahoma, McVeigh era un loco por las armas, miembro de la Asociación Nacional del Rifle; un sobreviviente. En el ejército, los otros soldados iban a la ciudad a tomar cerveza y perseguir mujeres; McVeigh se quedaba en las barracas acariciando sus pistolas. Los abogados hubieran podido mantenerlo vivo por años; como Wood, McVeigh los despidió y les dijo que quería morir. A su manera, en los años —más “humanos”— del hot shot, McVeigh quiere montar el relámpago.
Para mí, es absurdo darle a McVeigh lo que tanto desea: una muerte de mártir. Wood no tenía esas pretensiones. Matar a McVeigh sin duda no le otorgará un “carpetazo” a los sobrevivientes, o a los familiares de quienes asesinó; se llevarán el recuerdo de la gente que amaron a su propia tumba. Y tampoco puede haber simetría en el castigo: no pueden inyectar letalmente a McVeigh 168 veces. Lo debieron haber sentenciado con lo que más detesta: la perpetuidad.
Pero si usted cree en la pena capital, entonces la disuasión debe ser parte central del argumento. Desde George W. Bush y hacia abajo ese es el argumento crucial de las ejecuciones: no la venganza (“Vengeance is mine, saith the Lord”), sino exigencias tan lógicas como que la ejecución de McVeigh pueda ser vista en la tv por todos los estadounidenses. Que pronuncie su escuálido discurso de despedida y que los estadounidenses lo vean como es: un asesino fanático. Escuchemos su ignorancia rociada de odio de sus propios labios, no de los de un reportero oficial. Que su muerte disuada a los paranoicos y devotos de las armas y los lunáticos antigobierno. Todos veámoslo morir.
-— Traducción de Santiago Bucheli.
(1935-2020) fue un periodista, novelista, ensayista, editor y educador estadounidense.