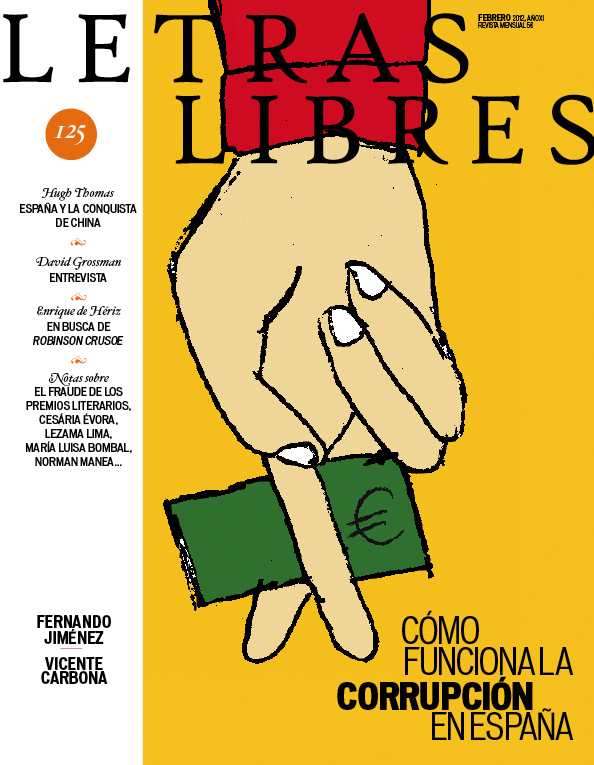Hacía tanto que no leía un libro de la colección Robin Hood. Todo Emilio Salgari, todo Jules Verne, Mark Twain, Walter Scott, Louisa May Alcott: no sé cómo era el mundo antes de aquellos libros amarillos, pero pasaron tantos años que había olvidado la sensación de acostarme de lado y buscar la forma desostener el libro y apoyarlo de canto en la frazada y torcer la cabeza en el ángulo correcto –y el resto de los pequeños movimientos que fui ajustando para poder hacer horas y horas lo que más quería–. Me había olvidado –o no lo recordaba, que no es lo mismo pero a veces se parece– hasta que, hace unas semanas, encendí un Kindle en el cuarto de ese hotel –y fui aquel lector.
Tardé tres años en llegar al Kindle. Seguí su aparición, su auge, las críticas desfavorables de los techies y lapidarias de los conservacionistas, esperando el momento preciso –que estaría hecho de una suma de factores–: que encontrara una excusa utilitaria para contrarrestar mi culpa, que el precio bajara lo suficiente para reducir mi culpa, que venciera mi culpa –o la olvidara, que noes lo mismo pero a veces se parece–. Mi relación con los gadgets es pura culpa: una pelea incesante entre la gula y el deber ser, cuyo resultado no está en duda; solo el plazo.
La excusa era evidente: viajo mucho, estoy harto de quedarme sin nada que leero caer, en su defecto, en más y más libritos de aeropuerto –que después tiro, enteros o por partes–. Cuando el Kindle llegó a ciento cuarenta dólares me había quedado sin defensas. Y fue entonces, ante esa tipografía tan clásica, esas páginas levemente grisadas, antigüitas, que sucedió el milagro: de cómo el soporte de lectura más contemporáneo se volvió, de pronto, un Robin Hood.
Un Kindle es, antes que nada, un objeto humilde, hecho para un solo propósito. En épocas en que la heladera se quiere transformar en tele, el teléfono en cámara de fotos, la laptop en el mundo, un Kindle es monómano, obcecado. Un Kindle no tiene luz propia como las chicas irresistibles, no canta ni baila como las resistibles, no te ofrece juegos, orientaciones, sabiduría inagotable como todas: solo sirve para leer textos. Un Kindle es un libro. Un Kindle es un libro que no sirve para equilibrar mesas ni vestir bibliotecas ni oler pasados venturosos ni sobaquear para que todos sepan qué buen poeta estoy leyendo. Un Kindle es, en realidad, el estado actual de la gran máquina libro.
Hay instrumentos tan perfectos que creemos que no fueron inventados. La escalera fue, durante milenios, la mejor forma de pasar de un plano equis a un plano ye; antes era trepar, la cuerda o liana, la rampa, pero la escalera las borró al primer tranco. El libro es la escalera de los textos: desde hace más de cinco siglos es la forma perfecta para difundir y almacenar palabras, pero antes fueron las tabletas, los papiros, los rollos. Ahora hay ascensores; la escalera, espléndida, orgullosa, no es lo primero que uno piensa cuando debe subir al piso 38.
Los conservacionistas insisten con la superstición de que la forma de un texto es una pila de hojas de papel unidas por un margen; uno de sus portavoces, Umberto Eco, dice que “el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras: una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor”. Un Kindle es una mejora del concepto “libro” pero sigue siendo un libro, borgianamente –con perdón– un libro: un libro de arena, lleno de páginas entre cada página, aparentemente infinito, lleno de tigres y espejos y lugares cada vez más comunes –y de pronto no, como los buenos libros–. Un Kindle es un libro que, en lugar de cargar veinte cuentos, carga veinte mil.
Algunos se ponen nerviosos, le reprochan que esos cuentos no están “en ninguna parte”. Están, sí, en esa ninguna parte que es mi computadora, junto con el resto de mi vida. Muchos de los conservacionistas aceptan esa idea en general, y no la soportan para ellibro. No les molesta que su música esté en su iPod o su iTunes, sus escritos en su archivo de Word, en Gmail sus misivas, pero quieren que el libro siga siendo un objeto material porque siempre lo ha sido. Aunque decir que un Kindle no lo es, es un error; es otro tipo de materia, y otro tipo de relación con la materia.
Lo que define nuestra idea de la materia como soporte de ciertas marcas –de ciertos discursos– es su carácter biunívoco: a una materia corresponde una y solo una serie de marcas. Ese trozo de papel, la página 91 de ese libro, termina diciendo “Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México”, y lo dirá siempre, una y otra vez, pertinaz, casi marmórea, hasta que la entropía se quede con su polvo. La pantalla del Kindle, en cambio, es pura materia –plástico gris, el símil papel perla– pero otra: una que sabe deshacerse de sus marcas, aceptar nuevas, reinventarse: una que se reescribe todo el tiempo. Igual que aquellas tablillas de cera que fueron, durante muchos siglos, los escritos de Asiria o Babilonia. Alguien –alguien que creyera que la antigüedad da derechos– podría incluso sostener que la forma tornadiza, múltiple del Kindle es anterior a la monógama del libro de papel.
Pero, como estamos acostumbrados a esa forma biunívoca del trazo en la materia, un texto en un Kindle nos parece inmaterial: que está en ninguna parte. Está en esas formas actuales de la ninguna parte: memorias –y discos y nubes– que no sabemos ver, que nos producen todavía cierta zozobra, como debía producirle un miedo espantoso al monje acostumbrado a memorizar los libros la idea de que otros guardaran esos textos en pilas de papel robables, perdibles, hundibles, inflamables. Nos parece que no está: en un Kindle, un texto no tiene la materialidad acostumbrada. No es un objeto con una tapa y sus dibujos y colores, con tal papel, con cierta letra; en un Kindle todos los textos tienen el mismo tamaño, misma letra, mismo soporte, misma forma de agarrarlo y marcarlo y transportarlo. En un Kindle los textos pierden esa relación irrenunciable con una forma material que les dio un editor y se transforman en entes un poco más platónicos: más abstractos, más parecidos a su idea. En un Kindle el texto deja de ser el objeto que lo rodea y soporta; en un Kindle, un texto solo difiere de los otros en el texto.
Leer en un Kindle no solo es un momento Robin Hood, cómodo, suave, antiguo. No es solo un libro que no se dobla, no se pasa de hoja, no te pesa en la mano, no se lo lleva el viento cuando hay viento. Es, sobre todo, la posibilidad de tener cien o mil libros –por ahora, seguiremos diciendo libro para hablar de un texto, ¿por cuánto tiempo más si cada libro tiene tantos?– en la mano todo el tiempo: de llevar al máximo la neurosis contemporánea, la posibilidad de la variación, el cumplimiento de la recomendación borgiana de no obligarse a terminar los libros. Es muy fácil, en un Kindle, pasar al siguiente. Quizá sea demasiado fácil: un Kindle te produce –me produce– esa ansiedad de tener, al mismo tiempo, demasiados futuros en la mano. El sueño y la pesadilla del adicto.
Y me gusta, sobre todo, la forma de circulación de los textos que produce. Para empezar, lo súbito. Por supuesto que podría escribir líneas y líneas de caváfica apología de la busca, las largas travesías del desierto, la cuidadosa construcción del hambre, pero me encanta querer un libro y conseguirlo ya. Y, sobre todo: gratis.
Últimamente, mal que le pese a quien le pese, el ciberespacio rebosa de lugares desde donde se pueden “bajar” –bajar es la palabra, Platón por todas partes– miles de libros electrónicos. Hay, por supuesto, que buscarlos: me gusta que conseguir un libro sea una cuestión de astucia y no de dinero. Hay quienes lo condenan, gritan, claman; lo que suelen llamar piratería es el efecto dela posibilidad de poseer de otra manera. Durante milenios, si yo quería invitarte a comer tenía que resignar mi comida, si yo quería prestarte un libro debía separarme de mi libro; la propiedad digital supone que yo puedo compartir una canción con uno o con millares y sigo teniendo esa canción; es –con más radicalidad que la que se ha pensado por ahora– una forma muy distinta, nueva de la propiedad.
Los “creadores” se aterran: si nos bajan nuestras obras, canciones, libros, películas sin pagarnos nada, ¿qué vamos a hacer, de qué vivir? Todo su terror probo, bienpensante, está hecho de respeto sumo por la lógica del mercado: que si alguien quiere ver o leer o escuchar debe pagar por eso. Cuando se quejan de robos están haciendo del dinero lo decisivo, desmintiendo que escriben –o filman o componen– porque quieren escribir, filmar o componer, porque tienen algo que debía ser escrito, filmado o compuesto –y sin novia–. Yo escribo, supongo, entre otras cosas, aunque me cueste soportarlo, para que alguien lea –y si me pagan por eso será muy bienvenido, pero no dejará de ser un agradable efecto secundario.
Entonces, si suponemos que la circulación es lo que termina la obra, qué mejor circulación que la posibilidad de que muchos la bajen a sus computadoras, a sus iPads, a sus Kindles. Me gusta que mis libros puedan ser “robados” así, y me gusta robarlos así: tenerlos entre muchos, leerlos en esta página perlada que me devolvió aquella forma de leer, cuando no había nada en la vida que me gustara más.
El Kindle no es siquiera el futuro: es el presente rabioso del libro –y eso significa algo.
Si me quedaba alguna duda, el chico terminó con ella. El chico vendía chocolatines en el tren, y yo leía mi Kindle junto a la ventanilla. El chico –la cara sucia, un par de dientesmenos, el pelo un remolino– lo miró con olas de deseo:
–Qué bueno, jefe, una computadora.
–No, es un libro.
–Ah, un libro.
Dijo, y toda la decepción del mundo le opacó la mirada. Ser libro, en estos días, es un reto –que un Kindle acepta con cierta donosura–. Mientras tanto, los libros de papel van a seguir existiendo, van a seguir gustándome, van a ser menos, no me van a dar pena. Quizá alguna por las librerías, las de usados y raros sobre todo; muy poca por esos supermercados de brishos guaranguitos. Pero la tradición tiene la piel dura y los conservacionistas del libro, los ecololós editoriales se inflaman, se encrespan, defienden la tradición del buen viejo tocho de papeles, atacan al eléctrico con una sarta de frases peregrinas –que solo muestran que no consiguen entender que un Kindle y un libro de papel son tan complementarios, tan distintas formas de lo mismo–. Dicen, recuerdan, plañen, hacen del tocho un canto de libertad inverosímil. Si de libertad, extrañamente, se tratara: ¿cuánto van a tardar en descubrir que es mucho más fácil publicar independiente en Kindle que en papel? Y, sobre todo, ¿cuánto en descubrir las posibilidades de escritura de un texto para Kindle? ¿Un texto, digo, para nuestra época? ~