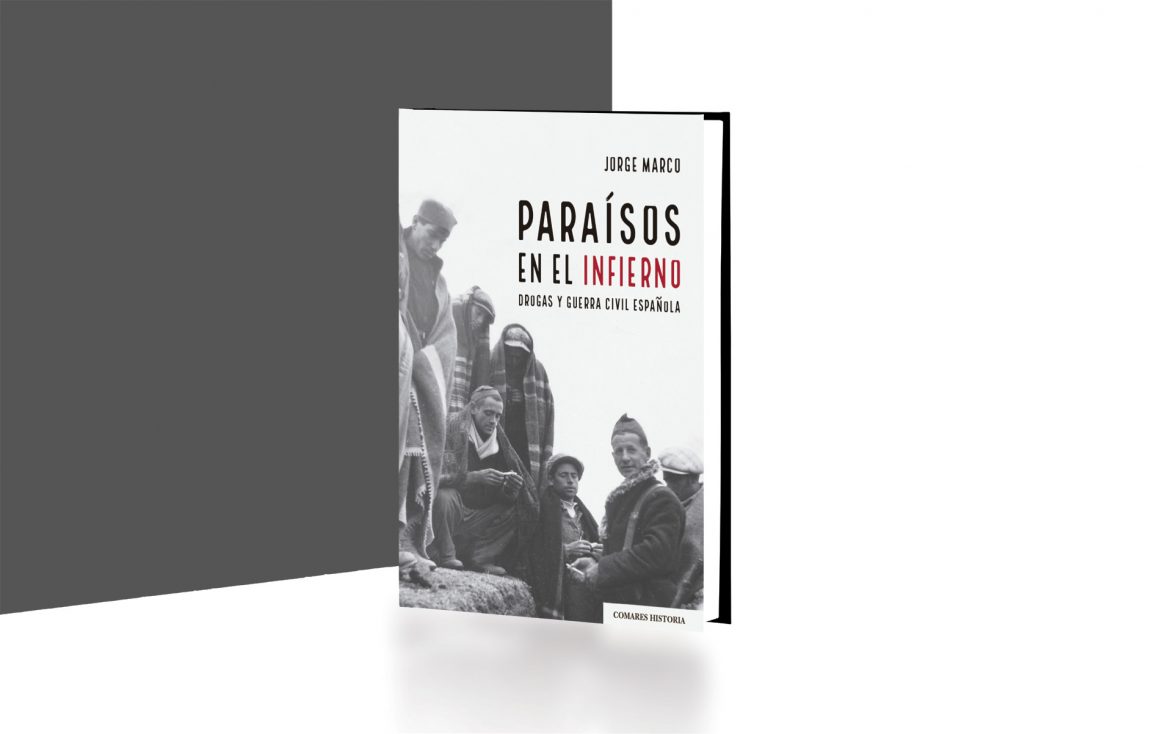“Matar da mucha sed”, afirma uno de los hombres que participan, bota en mano, en la matanza de “fascistas” que tiene lugar en un pequeño pueblo español en los inicios de la revolución de julio de 1936. Ernest Hemingway narra magistralmente el episodio, en boca de la guerrillera Pilar, en el décimo capítulo de la novela Por quién doblan las campanas (1940). No puedo evitar el estremecimiento cada vez que leo esas páginas; me ocurrió la primera vez, ya lejana en el tiempo, y me sigue ocurriendo en todas mis relecturas. Como Pilar le cuenta al voluntario norteamericano Robert Jordan, un día de 1937, ocurrieron muchas cosas: “Muchas, muchas, y todas bellacas. Todas, incluso las gloriosas.” A la muerte de los guardias civiles le siguió, aquella jornada, la de una veintena de vecinos, en una sangrienta coreografía ideada por Pablo, pareja de Pilar, que tuvo lugar en la plaza, coronada por un barranco. No hubo disparos. Se asesinó a golpe de bieldos, cayados, aguijones, hoces, guadañas, con las manos o despeñando a las víctimas. La degollina terminó en el interior del ayuntamiento, en donde algunos rezaban y se confesaban con el cura. Durante el macabro espectáculo circuló el alcohol y los borrachos protagonizaron no pocas “heroicidades”. Unos bebían a gollete de botellas de anís y coñac, expropiadas del bar de los señores, y otros de botas que pasaban de unas a otras manos. En España, sostiene la aguerrida Pilar, “cuando la borrachera es de otras bebidas que no sean el vino, es una cosa muy fea y la gente hace cosas que no hubiera hecho de otro modo”.
Como no podía ser seguramente de otra forma, este pasaje de la celebérrima obra de Hemingway es recogido y comentado en el libro Paraísos en el infierno. Drogas y guerra civil española. El autor, Jorge Marco, analiza el impacto en la guerra civil española (1936-1939), tanto en los frentes como en la retaguardia, del consumo de alcohol, tabaco, morfina, cocaína, cannabis y anfetaminas. El tema no es baladí. Desde una historia militar modernizada, que no olvida ni lo social ni lo cultural, se penetra en lo colectivo, pero asimismo en lo individual de toda experiencia bélica. Los efectos físicos y psicológicos causados por esta última en combatientes y civiles constituyen un elemento esencial, demasiadas veces olvidado por la historiografía. Resulta bien establecido que el uso de sustancias psicoactivas aumentó desde la mecanización de la guerra en el siglo XIX. A los tradicionales e inevitables vinos, cervezas y licores se sumaron con fuerza la morfina, en la guerra civil americana, la cocaína en la Gran Guerra y las anfetaminas y metanfetaminas en la Segunda Guerra Mundial. El consumo de todas estas sustancias iba mucho más allá de cualquier utilización médica legal o socialmente aceptada. Las culturas militares occidentales integraron este aspecto a lo largo de la época contemporánea.
En los últimos años se han traducido al castellano algunos interesantes trabajos sobre drogas y guerras –en especial, El gran delirio. Hitler, drogas y el III Reich, de Norman Ohler, o Las drogas en la guerra. Una historia global, de Łukasz Kamieński–, pero no contábamos hasta ahora con ningún estudio en profundidad centrado en España. Algunos puntos, como la cultura católica o las experiencias norteafricanas, inducen a pensar en particularidades hispánicas en las relaciones guerreras con el mundo de las sustancias psicoactivas. En Paraísos en el infierno. Drogas y guerra civil española –el guiño a los paraísos artificiales de Charles Baudelaire resulta nítido–, Jorge Marco dedica la primera y la segunda partes, respectivamente, al alcohol y al tabaco, mientras que las cuatro drogas restantes se convierten en el centro de interés del tercer bloque de la obra. No se pierde en ningún momento la perspectiva internacional. La abundancia de fuentes bibliográficas, de hemeroteca y archivísticas disponibles para el estudio del consumo de alcohol y de tabaco, algo normalizado y cotidiano en la sociedad de la época, contrasta con la relativa escasez de materiales para abordar adecuadamente el uso no médico de la morfina o de la cocaína. La aproximación que el autor nos propone se funda en cuatro ejes –discursos, experiencias, políticas, esfuerzo bélico– y trasciende un enfoque exclu- sivamente centrado en los efectos operativos en el campo militar.
El consumo alcohólico estaba muy arraigado en la sociedad española de los años treinta. Nunca llegaron a cuajar los discursos promoderación o abstinencia, al contrario de lo ocurrido en países del norte de Europa o Estados Unidos. No solamente el alcohol tenía un importante papel en la cultura masculina, sino que era bebido con normalidad por parte de los niños varones. Con la llegada de la guerra en 1936, sin embargo, en el único aspecto en el que coincidieron republicanos y sublevados fue en la condena de los borrachos, tanto en primera línea como lejos del frente. La propaganda republicana insistió más que la nacional en el mal lugar de la bebida en las nuevas masculinidades respetables en construcción. En la otra España predominaron actitudes más pragmáticas y personalistas, derivadas de la cultura castrense legionaria, que tuvieron como consecuencia la coexistencia del discurso de la respetabilidad con lo que Marco denomina la práctica de masculinidades chulescas y castizas. Aunque en mucha menor medida, algo de ello hubo también entre los republicanos. Acusar al otro de alcoholismo y bestialidad sí fue algo que aunaba la propaganda de ambos campos: la denigración del borracho Queipo de Llano o de los “moritos” viciosos tenía su espejo en la de los “rojos” degenerados y el general Miaja enloquecido por el aguardiente. La deshumanización del enemigo es un clásico.
Comoquiera que sea, el consumo de alcohol durante la guerra civil española fue muy abundante, como asegura el autor: “Los combatientes republicanos y sublevados emplearon el alcohol –más allá del vaso de vino diario de las comidas, del uso analgésico utilizado con los heridos y de los casos de adicción al alcohol– tanto por motivos psicológicos como fisiológicos. Entre los primeros, el consumo de alcohol se utilizó para infundir coraje, para reforzar los lazos de camaradería, para quitar las penas, para combatir el aburrimiento, para celebrar victorias y como premio después del combate. Respecto a las necesidades fisiológicas, principalmente se utilizó para adquirir energía y para combatir el hambre, la sed y las temperaturas extremas a las que los soldados estaban sometidos, ya fuera frío o calor.” Jorge Marco nos da en las páginas del libro numerosos ejemplos de todo ello, a veces acompañados por fotografías de la época. El alcohol se convirtió, en consecuencia, en un artículo de primera necesidad y el suministro a los frentes creó enormes quebraderos de cabeza en ambos bandos. Las imprescindibles regulaciones favorecieron los acaparamientos y el mercado negro, la adulteración del producto y las intoxicaciones. Parece demostrada la relación entre alcoholismo y guerra de 1936-1939 en España.
Si en el caso del alcohol no existió una coincidencia en los dos bandos por lo que al discurso hegemónico sobre su papel en la sociedad y en la guerra se refiere, en el del tabaco, en cambio, esta fue prácticamente total. Fumar era, como se dijo más de una vez, una suerte de “vicio nacional” y la adicción no cuestionaba la respetabilidad masculina. El caso de las mujeres era sensiblemente distinto. Teniendo en cuenta que el tabaco constituía, como el alcohol, un producto imprescindible para los combatientes, que afectaba gravemente a la moral guerrera, los temas vinculados con la llegada de cigarrillos, papel de fumar y puros al frente pasaron a ser de vital importancia para los ejércitos. Las vicisitudes de la Compañía Arrendataria de Tabacos en las llamadas Españas republicana y nacional condicionaron el abastecimiento. Mientras que, entre los sublevados, con la excepción de septiembre, octubre y noviembre de 1936, hubo abundancia de tabaco durante todo el fratricidio, en el lado republicano la escasez fue persistente desde principios de 1937. Para octubre de aquel año, el autor alude ya a “las dimensiones de una crisis social”. La Compañía General de Tabacos de Filipinas había dejado de proveer de tabaco al gobierno de la república. Ello tuvo gravísimos efectos sobre la moral de soldados y civiles. No faltó el recurso al mercado negro; en algunos casos, incluso, se picaron calcetines para enrollarlos en papel y fumar. Marco introduce la idea de la existencia de una auténtica cultura patriótica tabaquista.
Los discursos sobre la morfina y la cocaína eran, en la España de la década de 1930, claramente condenatorios. El uso entre los combatientes entre 1936 y 1939 no era desconocido, pero en ambos bandos se impuso el silencio, que contrastaba abiertamente con las acusaciones a los otros de ser unos vulgares y abyectos drogadictos. A diferencia de la utilización militar, colectiva o individual, de estas sustancias en los ejércitos que combatieron en las dos guerras mundiales, no parece que en España se diese nada parecido. Seguramente influyeron en ello el anquilosamiento táctico militar, la falta de una industria farmacéutica importante y la asunción en los dos bandos del discurso moral imperante. Sea como fuere, el consumo de morfina y cocaína creció durante el conflicto civil. Algunos testimonios que se evocan en la obra apuntan en esta línea. El morfinismo no fue un problema ausente de la España de posguerra. Mientras que el cannabis representa una excepción muy hispánica hasta después de la Segunda Guerra Mundial –su consumo estaba vinculado con los hábitos de las tropas marroquíes y de los legionarios y era considerado un “vicio menor”–, el uso de anfetaminas en la guerra de España constituye, por el contrario, en el estado actual de nuestros conocimientos, un mito. El autor abre una vía, para el caso de estas últimas drogas, que merece ser profundizada en futuros estudios. Deberían explotarse más a fondo algunos archivos sobre la guerra civil española.
Tras la lectura de este interesante libro me ha quedado una única duda. Por lo que a los discursos sobre las sustancias psicoactivas se refiere, las páginas dedicadas a las masculinidades y a las otredades resultan muy estimulantes y sólidas. En cambio, las que abordan la cuestión del nacionalismo cotidiano se me antojan asaz forzadas en algunos pasajes. No escapa el autor a una cierta banalización del nacionalismo banal de Michael Billig, de la que una parte de la historiografía española se ha librado en los últimos tiempos. La hipernacionalización analítica diluye inevitablemente el objeto. En cualquier caso, Paraísos en el infierno. Drogas y guerra civil española es una aportación historiográfica excelente. Su planteamiento podría extenderse a otros conflictos patrios, desde las carlistadas del siglo XIX hasta las guerras africanas del siglo XX, sin olvidar la de Cuba. La obra de Jorge Marco nos recuerda, afortunadamente, que, como mínimo en el pasado, las guerras las hacían los hombres –y, en ocasiones, las mujeres–, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Y, está claro, con todos sus vicios más o menos confesables. ~