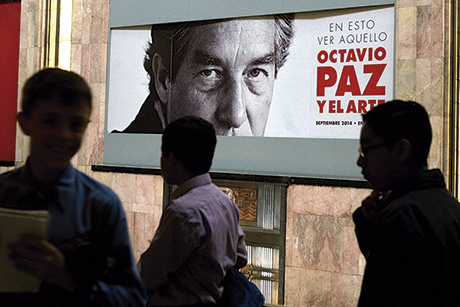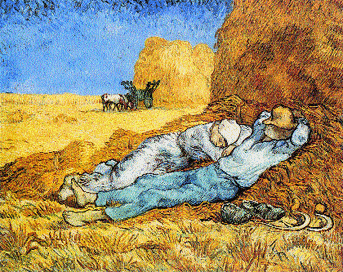Tal vez todos somos Vincent Vega en algún momento del día, pero es probable que muchos lo seamos en estos momentos de nuestra vida política. Han visto el gif: Travolta en el traje negro del sicario de Pulp fiction sostiene un abrigo porque debe seguir la marcha, pero no se mueve de cuadro: mira a derecha e izquierda sin saber muy bien dónde está o qué debe hacer o qué va a pasar. La gracia del gif está en su falta de contexto y, sobre todo, en la reiteración: Vincent Vega es un sicario, pero no en esa imagen, donde no es sino un tipo que una y otra vez, en loop, es presa de un extravío incomprensible. Y entonces nos queda claro: no es que Vincent Vega no-sepa-qué-hacer, es que no-puede-parar-de-no-saber-qué-hacer.
El momento político de muchos ciudadanos es muy Vincentvega. No para todos, porque la percepción de que vivimos en un cambalache apocalíptico degradante no es compartida por toda la plaza. Pero sí para los moderados, los centristas, los liberales, los socialdemócratas: la alguna vez amplia franja del progresismo no radical, la enorme masa de personas que creen que este despelote que llamamos democracia tiene arreglo porque es lo mejor que podemos crear. El centro ancho de la sociedad: quienes pensamos que es posible asumir los conflictos y buscarles una solución antes que crear tribus y lanzar guerras culturales para sacarse los ojos de a uno y la cabeza de a cientos.
Hoy, la sensación Vincentvega es extendida entre los ciudadanos abandonados por la política, los que hemos perdido las referencias con los fracasos sistemáticos de las experiencias políticas. Mientras vemos que muchas naciones caen presas de polarizaciones cada vez más agrias, nosotros no sabemos bien dónde estamos, qué mundo podremos construir, quién podrá representar nuestra voz, o si hoy, mañana o alguna vez podremos volver a hacer algo. Y si ocurre un algo, de qué manera, cómo, con quién hacerlo. En el abandono, los ciudadanos Vincentvega recogemos el abrigo, miramos a izquierda y derecha esperando una señal que aclare el camino de salida, y nada: nos quedamos ahí, fijos en el cuadro. Una noria, una perinola fallada. Girando sin fin, sin llegar demasiado lejos.
¿Qué nos convirtió en Vincentvega?
Esta sensación de crisis finalista no es producto de una sola trama. La crisis de las democracias es un debate global. Cómo logramos que la desigualdad se reduzca y la inclusión se amplíe en un momento histórico en el que las corporaciones y el capital financiero tienen la capacidad de poner en aprietos a las naciones más poderosas y los dirigentes que deben hacer frente a ambos escenarios atraviesan una crisis de credibilidad que parece terminal. Las personas están agotadas de promesas incumplidas y muchas han decidido que primero va el enojo y luego esa cosa llamada democracia, así que echan su apoyo detrás de caudillos carismáticos y mesianismos varios que les prometen escucharlos y acabar con la mala vida que atraviesan, así eso implique hacer estallar la convivencia nacional.
Hay, entonces, una concatenación totalizadora que afecta a todas las sociedades por igual: errores acumulados en el pasado acaban finalmente por estallar –y, si no lo hicieron, tienen la mecha encendida–; un presente tenso copado por fracturas y polarizaciones, inequidades y, para acercar todo al terreno de una profecía apocalíptica, una pandemia que nos ha impreso la certeza de que puedes morir nada más por respirar. Tenemos, desde ya, un futuro nada amable contaminado por el temor y la ansiedad a un destino que parece inevitable –el planeta echando humo, las temperaturas hirviendo, desplazamientos masivos, nacionalismos de colmillos tensos, y una larga lista de invitados a una mala fiesta.
En ese escenario, puede sonar pretencioso y hasta baladí levantar el dedo para indicar que a los moderados nadie nos habla. Pero el problema central es que es en momentos de crisis cuando la calma es imprescindible. Líderes hipercalóricos ponen a burbujear la sangre. Ante la amenaza de la destrucción de cuanto creemos conocido, precisamos la inteligencia templada de la moderación. El centro que se sostenga.
Vivimos en un mundo hipertenso. Una enorme porción de la sociedad se ha quedado sin representación. La mayoría de los partidos de siempre sigue allí, pidiendo atención, pero buena parte del electorado –incluido el moderado– les ha perdido el respeto. Y, por supuesto, hay nuevas formas de hacer política –espontáneas, ágiles, innovadoras– pero no todas optan por encontrarse en la calma y no pocas eligen, comprensiblemente o no, la disputa cuerpo a cuerpo. Los autoritarismos han ganado peso y una porción de la sociedad parece haber tirado la toalla y avala que la mano firme tome el control de la vida política.
Formas radicales de la práctica política –verbigracia, el populismo– tienen espacio creciente. Desde el inicio del siglo se multiplicaron los gobiernos personalistas a ambos lados de la pizarra ideológica. Los militantes y convencidos, los profesantes del culto a Amado Líder y los oportunistas están viviendo el romance de sus vidas a costa de la calidad de la convivencia democrática, vecinal y hasta familiar. Millones parecen haber entendido que su momento para moverse al centro de la escena política incluye desplazar a todos los demás a los márgenes, tensando los dientes y desarticulando las redes de solidaridad. Son tiempos de revancha y acritud. De crear enemigos con los viejos adversarios.
La fricción que generan esas violencias –desde el discurso tribal del populismo a la práctica tanática de los autoritarismos– recalienta a las sociedades. Los extremos se ensanchan y comprimen al centro político. Y en ese centro político atosigado por todos los extremos queda una inmensa minoría incapaz de reaccionar, des-representada, sometida a un cerco antidemocrático. Los ciudadanos Vincentvegas preguntándose si hacen mutis por el foro hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el desvanecimiento angustioso.
La percepción de abandono es real como una lluvia helada. Los partidos políticos acumulan casi medio siglo de crisis, incapaces ya de representar a la sociedad en su conjunto. El mundo cambia en múltiples niveles ante nuestros ojos como si microerupciones aquí y allá encendieran la corteza social. Imprevisibles, incontrolables, nada más nos dejan lidiar con las consecuencias.
Uno de esos fenómenos político-telúricos es la crisis de representatividad de las formaciones políticas, que afecta a la arquitectura básica de las democracias. Tendemos a ver el colapso de los partidos como un fenómeno próximo en el tiempo, pero lo que es visible hoy es en realidad un proceso de desgaste de larga data. Los movimientos sociales de los años sesenta y setenta demostraron que era posible hacer política por fuera de los partidos. Los gobiernos decidieron atender con más burocracia la creciente complejidad de nuestras sociedades y las relaciones internacionales. A mayor especialización de la gestión pública, mayor profesionalización de la política, mayor elitización de la dirigencia y mayor distancia con el ciudadano común.
Como suele suceder con las goteras, al principio parece una mancha menor, pero el índice mantiene oculto a nuestra vista un sistema que acumula presión. El agua, como las crisis, nada más necesita una grieta para colarse y romper todo.
La separación sociedad/partidos era esa grieta. No abrevaré en teoría política aquí, baste decir que la ausencia de control social sobre los políticos deja a los dirigentes con un margen de maniobra enorme para decidir qué hacer por los demás. La corrupción es hija de una crisis de valores y solo necesita que suficientes personas no miren para encontrar su camino. La captura del Estado por grupos de interés es más sencilla cuando los ciudadanos renuncian a ocuparse de la cosa pública y hay dirigentes que olvidan que son funcionarios civiles elegidos para servir y se transfiguran en privilegiados a quienes los ciudadanos les deben respeto.
Década tras década de desentendimiento, venalidad y demagogia irresponsable dañan la costura de la confianza. Caudillos populistas y autoritarios han aprovechado los descontentos crecientes –en especial entre los excluidos y los pauperizados– para montarla parda. En las últimas décadas cubrieron una enorme porción de la sabana representativa en casi medio centenar de naciones del mundo con un credo pernicioso disfrazado de reivindicación. Populistas y autócratas no llegan para incluir a todos en la mesa: ganan, copan y dominan. Para cuando muchos de sus adeptos se dan cuenta de que el semidiós al que han entregado su pasión es un ídolo de barro millones perdieron su condición de ciudadanos representables. El centro ya no se sostiene.
A la espera de esos amantes despechados del populismo, el territorio del ciudadano abandonado Vincentvega ya es hoy un espacio amplio de desolación. Los ciudadanos Vincentvega habitamos una ciudad vacía donde apenas escuchamos el eco de nuestras propias voces. Como estamos acostumbrados a ser dirigidos y representados –no a presentarnos: participar–, la ausencia de un liderazgo convocante nos sume en la orfandad y cierto temor infantil.
Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos?
El vacío de representación, decía, es el problema crucial del ciudadano medio. En las últimas décadas, la mayoría de las grandes formaciones políticas latinoamericanas ha atravesado por transformaciones que en muchos casos diezmaron sus filas de militantes y drenaron su capacidad de reunir votos. No pocas desaparecieron.
El PRI perdió a la vuelta del siglo su hegemonía de siete décadas en México y el PAN fue incapaz de reemplazarlo ofreciendo una cultura política que no reprodujera la mezcla de presidencialismo con más o menos corporativismo. Ambas formaciones acabaron integradas en una alianza electoral junto al ideológicamente traumado PRD con el único fin de detener –y fueron exitosos– una supermayoría parlamentaria y una posible reforma constitucional para reelegir a Andrés Manuel López Obrador. Tan debilitado es su presente que ninguno de esos tres partidos otrora dominantes o desafiantes podría enfrentarse hoy, uno a uno, en un duelo de pistoleros con el Morena de amlo. Están tan vacíos de dirigentes convocantes que hasta son desahuciados públicamente por outsiders recién llegados a la política, como los atrevidos políticos de Instagram Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú.
La erosión de las estatuas del viejo orden es generalizada. Los partidos tradicionales del Perú entraron en caída en los años noventa producto del efecto demoledor del neopopulista Alberto Fujimori y acabaron pulverizados ya entrado este siglo. Cinco presidentes fueron destituidos por un Congreso de pistoleros y la hija militarista y corrupta de Fujimori estuvo a punto de hacerse con la primera magistratura hasta que se le cruzó en el camino un maestro sin partido ni demasiadas ideas, pero aupado por un hartazgo mayor hacia las élites que hacia la inexperiencia de Pedro Castillo o su apego por el eslogan bolivariano.
Hugo Chávez desmontó a los partidos tradicionales de Venezuela, que lleva treinta años debatiéndose dentro de y contra su herencia, incapaz de recrear una oposición que sea algo más que una respuesta pendular a la revolución. Nayib Bukele arrasó con las dos formaciones que dominaron la política de El Salvador también durante treinta años desde los acuerdos de paz de 1992; les ganó en la presidencial de 2019 y, cuando quisieron disputarle la legislatura, se llevó dos de cada tres votos a su tienda familiar. La Unión Cívica Radical, el partido más antiguo de Argentina, hoy es incapaz de disputar por el poder si no es en alianza con otras fuerzas; al peronismo le cuesta dar con un líder que discipline a su tropa tras Néstor y Cristina Kirchner y descansa en una confederación de caudillos con poder territorial hasta que pueda salir del estado de pupa con otra mariposa al frente.
Álvaro Uribe tapó de clavos el ataúd del liberalismo colombiano; no hay opciones moderadas nuevas en la política de Bolivia tras el neoliberalismo de fines del siglo pasado y el populismo de Evo a inicios de este. El patrimonialismo de la política ecuatoriana –con hombres fuertes que creaban y administraban sus partidos por décadas– abrió el camino a Rafael Correa, que asumió un personalismo similar y alimentó una crisis política aún vigente. Cuba es la imagen del vecino violento que ahorca a su perro con una gargantilla de púas: tras la muerte de Fidel y el retiro de su hermano, los herederos de la gerontocracia familiar aplican mano dura cada vez que los jóvenes salen a las calles.
Costa Rica ha visto resquebrajarse el consenso que por más de cuatro décadas le permitió crear una estabilidad distintiva en Centroamérica. En 2018, un pastor evangelista capitalizó el descontento –¿negado, no expresado, invisible?– con el establishment político y estuvo a pasos de ganar la presidencia. Chile, la otra nación estable, vio también hacer agua por todos sus costados a las dos coaliciones –la Concertación y la derecha– que se alternaron en la gestión del país tras la salida de Augusto Pinochet del poder: primero los independientes arrasaron en la elección para redactar una Constitución que reemplace a la heredada de la dictadura y luego le dieron la presidencia a Gabriel Boric, un político de 35 años que diez años atrás era un militante universitario pintando su primera barba. Solo Uruguay parece mantener el tipo, alternando entre los dos partidos programáticos que han dominado en los últimos treinta años, pero a la vista del escenario general uno no puede menos que preguntarse hasta cuándo Montevideo podrá mantener su reparadora siesta eterna.
¿Qué hubo detrás del desgranamiento de los partidos como caliza vieja? La respuesta del y al cansancio social.
Millones buscando una nueva voz.
Y ahí seguimos.
La pandemia nos puso una roca de bordes ásperos sobre la espalda cuando ya subir la cuesta política nos estaba dejando sin piernas.
Unos días atrás, mientras buscaba aterrizar estas ideas, me encontré en la posición usual del ciudadano abandonado: asumí que solo a mí me rodeaba el vacío. Quizá los demás, pensaba, ordenan sus vidas ajenos a la orfandad política. Al cabo, demasiada gente se mantiene voluntariamente al margen de las grandes decisiones colectivas. La inmensa mayoría de la humanidad –no importan el país o la clase– dedica sus días a tres actividades mundanas: trabajar, consumir y disfrutar con quienes les rodean.
Para poder tener esas vidas, las personas toman dos decisiones importantes, íntimamente asociadas. Primero, asumen la responsabilidad de la proximidad, y por eso procuran el PAN para los suyos, generan bienestar para sí y se dedican a amar del mejor modo que pueden. Luego, eligen representantes para que se ocupen de resolver las grandes cuestiones, la macrovida: economía, ley, política, montar sistemas sanitarios, escuelas, infraestructuras. Y confían en que esos representantes harán el trabajo que les han delegado mientras ellos deciden continuar su vida de habitantes de una polis como cualquier hijo de vecino. Para que esa vida personal –privadísima aun en su dimensión social– funcione es preciso que los elegidos cumplan su parte del contrato social: son la élite designada para pensar por y para todos. Un pacto de honor por el cual aceptan una posición de privilegio relativo a cambio de servir a los ciudadanos que les otorgaron una costosa y frágil confianza.
Pero durante la abulia emocional yo no era el ciudadano privado. Hace tiempo que me agobia –porque, como intelectual, soy parte de una élite– la incomodidad de la incertidumbre. El presente es un paño sucio y el futuro tiene la composición borrosa –o lechosa– del cerebro neblinoso de la covid: las ideas se asocian con trabajo, la claridad dura poco, nos rendimos a una extenuación que parece entrar por las narices y apropiarse de cada célula.
En esos días hablé con amigos y conocidos: la desgana de fin e inicio de año se montaba sobre la pesadez de la depresión pandémica y la ausencia de expectativas. Un abogado uruguayo que ha trabajado en varios gobiernos me contaba que observaba un decaimiento generalizado que primero atribuyó a la lápida psicológica de la covid, pero que luego aceptó como más propio de una angustia existencial. Un economista mexicano me confesó encontrarse en un crossroad, indeciso sobre si necesitaba un cambio de vida profesional porque había vivido una equivocado de vocación o si nada más estaba deprimido, incapaz de mínima claridad. Un tercero ya había quemado naves: se mudó a una casa en el campo y redujo sus compromisos laborales para mantenerse con lo básico. Tiene cuarenta años. No future.
La ausencia de soluciones claras y sencillas abotarga. Los liderazgos del pasado no convocan. No asoman nuevas cabezas capaces de articular las ideas que necesitamos. Al cabo comenzamos a dudar de las habilidades, primero las ajenas, luego, tal vez, las propias. Pastamos inquietos o rumiando con estupidez bovina, vencidos por la incapacidad. Netflix ya no tiene buenas películas, los libros se amontonan, agotamos otro pote de Nutella.
Nada es estable.
¿Hay, si acaso, un norte, viejo Vincent?
En 2021 escribí un ensayo sobre populismo que es, en realidad, un llamado desde el agotamiento para sentarnos a pensar soluciones, pues no llegarán de la mano de un iluminado –y si lo hacen, cariñitos, debiéramos pensárnoslo dos veces.
En el libro, Amado Líder, dije: “Cuando la sociedad pierde la confianza en sus políticos, el embuste queda al descubierto. Aquello que antes era tolerado ahora es rechazado de plano. Las explicaciones elaboradas del pasado suenan a excusas, subterfugios, liso engaño. Nos empelota creer que esos políticos trivializan el mundo, simplificando problemas complejos con promesas y mentiras consoladoras.”
Vivimos secuestrados por la ansiedad, y es normal que suceda: nuestra psique no está diseñada para tolerar disonancias ni la perpetuación de un estado de inseguridad. Una tras otra, parece, nuestras opciones políticas se ahogan, agotan, fracasan. Para que cualquier nueva posibilidad se vuelva actualidad, decía Kierkegaard hablando del individuo, algo de su intensidad debe poder volverse real. El problema para el ciudadano Vincentvega es que la multiplicidad de posibilidades de realizarse políticamente no se concreta; queda en espasmos voluntaristas o mera oratoria y reclamo estentóreo. Sin corporización –saludos, Canetti– no hay política. Kierkegaard sostenía que, cuando un estallido de posibilidades se movía demasiado rápido, la fantasmagoría resultante producía la sensación de que todo es posible, y en ese instante –como un big bang existencial– “el individuo se convierte para sí mismo en un espejismo”. La angustia toma todo el espacio.
La doble marca de nuestro tiempo –ansiedad e incertidumbre– ha estado siempre presente en las grandes transformaciones que desestructuraron el mundo conocido. La sufrieron, por ejemplo, los alemanes del Este tras el desmoronamiento del Muro de Berlín, los manifestantes de la Primavera Árabe, evaporada por el regreso de las teocracias y tiranías que querían reemplazar. Tras el fin de la Guerra Fría, el capitalismo se declaró el Rocky más macho y quedaba un relato por creer, pero ahora parece un animal desbocado: cada crisis ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los jodidos.
Ahora hemos empezado a descreer del matrimonio futuro + democracia, una relación que lleva décadas con problemas. Y he allí un punto: la promesa del futuro no aporta calma porque no hay una expectativa positiva y sí una visión negativa a la que conferimos mayor entidad. La interconexión del siglo XXI ha producido la sociedad con el mayor volumen de información de la historia, decía, pero disponer de abundante información no es implícitamente provechoso. La velocidad confunde y el exceso de consumo puede narcotizar y paralizar pues somos incapaces de procesar demasiado volumen y complejidad de nada. La noción de que vivimos bajo un bombardeo de contenidos es una metáfora realista, pues no sales caminando recto de un estallido, incluso cuando está hecho de significados, opiniones, interpretaciones: las palabras dañan. Al decir de Branko Milanović, en lugar de encontrar sentido en la información que consumimos, terminamos procesando ruido. Y el ruido aturde.
La ansiedad se hace políticamente compleja porque involucra el diseño del porvenir; parálisis o enojo suelen ser los caminos cuando tenemos una idea borrosa e indefinida de lo que nos espera. Los populistas han sido diestros para explotar rabia e inquietud. Si a uno de cada cuatro latinoamericanos hoy le resultaría indiferente si un líder autoritario quiebra la ley para proveer orden es porque la desafección, la indiferencia, la ausencia y, finalmente, la deserción de los ciudadanos ha puesto la gestión de la cosa pública muy a mano de los aventureros. Tiempos extraordinarios demandan medidas excepcionales, dicen, y los autócratas están muy dispuestos a tomar el hierro caliente de la crisis para hacer lo que saben: decidir ellos por todos y, en ese camino, quedarse con todo. La experiencia política demuestra que, cuando una sociedad se vence y pierde la convicción en su capacidad para construir un relato común, los sujetos que ofrecen respuestas mágicas tienen el camino más libre para llegar al gobierno. Perdemos.
“Lo complicado, siempre, es el cansancio. ¿Hasta cuándo remar, para qué? ¿A qué?”, me pregunté escribiendo sobre populistas. Las preguntas, claro, no eran para ellos, sino para nosotros.
Quiero volver a la crisis de representatividad y al final de un modo de entender la política: todos sabemos qué elegimos.
Ya no somos inocentes. Esto no es 1860 o 1930: la carga de información y la intercomunicación suponen que cualquier individuo tiene frente a sí suficiente material para tomar decisiones. De manera que un adulto responsable puede decidir qué elige, a conciencia. Alguien podrá reclamar engaño por ignorancia, por supuesto, pues tontos hay, pero soy renuente a creer que incluso los más dogmáticos no tengan algún roce con disquisiciones que contradigan las suyas cuando vivimos en la era de la opinión publicada. Podemos elegir nuestras burbujas y abrazar el sesgo de información que deseemos, pero esa decisión no hará sino probar el punto: si así lo queremos, podemos elegir la ignorancia que mejor nos acomode.
Y por elegir, claro, elegimos de todo. Si alguien vota a Trump lo hace por una multiplicidad de razones que le resultan aceptables. La catadura moral del líder va a la balanza con el autointerés del seguidor y todos conocemos los límites de nuestra tolerancia. Quizás el votante del líder populista o autoritario descubra luego el autoengaño, pero mientras esté convencido no sentirá alienación alguna: elige.
Los partidos tienen hoy un problema: la sociedad ya no compra todos sus discursos. El catch-all party capaz de reunir a millones de ciudadanos no tiene más cabida: cada discurso particular demanda representación. Nuestra vida ha aprendido de la singularización de los consumos. La mercadotecnia política absorbió las técnicas de venta de ropa y autos y ahora diseña discursos a medida. Toda nuestra vida camina hacia la satisfacción del individuo consumidor, no del ciudadano anónimo. Ya no nos informamos con tres canales de aire; tenemos cientos. Y ya no solo hay radio, tv y prensa gráfica. Construir nuestro mundo incluye hoy hasta la posibilidad de elegir qué usina de teorías conspirativas nos funcionan. Cada quien puede identificarse con un discurso particularista y desde allí filtrar toda la experiencia humana. La práctica política de nuestras sociedades ha estallado. Ya no solo no discutimos exclusivamente dentro de los partidos sino que actuamos cada vez más fuera de ellos.
La tv por cable nos mostró que podíamos tener un espn para cada gusto deportivo –hay ocho– y conocer el mundo con diecinueve señales de Discovery Channel. Ahora los algoritmos seleccionan contenido cada vez más ajustado a quienes decimos ser. El paso del broadcasting generalista al narrowcasting de nicho, de las ideas más generales al consumo psicográfico e identitario es cotidiano. Los movimientos identitarios han sido una respuesta a la complejidad del mundo: ante el conflicto, mejor encerrarse en una singularidad elegida. Construir una burbuja de pureza junto a aquellos iguales a nosotros y, desde allí, librar la batalla contra un mundo infame. Lo personal es político, dicen; solo que eso no significa que la individuación haga mejores a los proyectos colectivos.
Otra vez, elegimos. Los partidos han descubierto que la gente no precisa de ellos para dar a conocer sus frustraciones: la mayoría de las grandes movilizaciones de los últimos veinte años no han tenido a organizaciones tradicionales a la cabeza del reclamo. Tanto la espontaneidad como la organización extrapartidaria han ganado peso. Los movimientos –flexibles, con agendas amplias, sin fronteras claras– se ensanchan en todo el mundo. Si un autoritario quiere reunirse con otros ni precisa salir a la calle, dice Anne Applebaum en El ocaso de la democracia: con una computadora en un edificio de oficinas, WhatsApp y Telegram, memes y videos virales puede activar a miles de individuos como él. Las elecciones no precisan demasiados activistas en las calles si consiguen que granjas de bots operen sistemáticamente sobre personas que eligen conocer solo un lado del prisma de la vida.
Los partidos son herramientas profesionalizadas en el siglo XX para atender a un modelo de representación extendido en el XVIII dentro de un mundo de intercambios sostenidos por tecnologías del XXI: organizaciones de múltiples niveles y burocracias ineficientes versus instantaneidad y la percepción de que se producen más cambios organizando una marcha por Telegram que con una plataforma política.
Hoy es evidente la emergencia de outsiders y una mayor oferta de partidos prêt-à-porter de rápida conformación. El grupo dominante de la coalición de centroderecha de Argentina no tiene ni dos décadas de vida. La alianza que llevó a Boric al poder en Chile reconoce sus cimientos en marchas estudiantiles de inicios del siglo. Morena, el movimiento de amlo, apenas festeja su quinceañera y ya está en el poder. El español Unidas Podemos nació en 2014 y cogobierna España, Vox un año antes y para 2021 se volvió cuarta fuerza nacional. El partido de derecha evangelista Restauración Nacional era marginal en 2005 y disputó la presidencia costarricense en 2018. Movimiento Ciudadano existe como tal desde 2011. Nayib Bukele entró a la política en el mismo año, inventó su partido personal en 2017 y fue elegido presidente de El Salvador en 2019: ocho años, y cambió todo.
Las organizaciones políticas tradicionales han intentado ponerse a la altura del momento respondiendo como los hombres que entramos en la crisis de la mediana edad: recuperar algo de músculo, cambiar el look para demostrarnos que aún somos competitivos. La cosa, claro, suele terminar mal. Un recurso usual de los partidos es aceptar a figuras de la farándula y el espectáculo que tienen seguidores bajo la idea de que pueden controlar sus manías: saluden a Donald Trump y vean cómo el invitado se queda con la casa. Otros procuran lavarse la cara refrescándose ideológicamente. En México, en poco menos de dos semanas, el PRI y el PRD, por ejemplo, se definieron como partidos socialdemócratas, vergonzosamente urgidos por un lifting que los devuelva a un centro promisorio.
Pero las costuras se ven. Las nuevas organizaciones son espontáneas y ágiles, saben usar la tecnología, tienen menos estratificación y entran a la política tan desprejuiciadas por carecer de historia que en ocasiones son una marea de prejuicios. Prefiguran, sí, un mundo de relaciones en apariencia más horizontales, abiertas y democráticas. Son asamblearios o sugieren serlo y proponen a las personas que voten sus plataformas y candidatos en elecciones abiertas con apps directamente desde sus móviles. ¿Ir a una asamblea partidaria? Eso lo hacía mi abuelo socialista.
Pero, si esta novedad es tan nueva y parece encajar con la necesidad de hacer política más franca, transparente y efectiva, ¿por qué muchos nos sentimos abandonados en un mar a veces calmo y otras tormentoso?
Porque hay truco.
Lost.
El ciudadano Vincentvega duda. Espera hallar un ancla, una voz, una inteligencia razonable y asertiva. ¿Es posible la moderación? ¿Un centro ancho, capacidad para escuchar? Un poco de modales: en vez del líder de arenga, uno que transmita sosiego. Que se detenga unos segundos antes de responder, que se acomode en la silla y elabore: que nos sugiera que, al menos, simula pensar para ofrecer una idea.
Es difícil batallar contra la convicción de la derrota. Cuando concluí mi último libro sobre la crisis de la democracia representativa y el paso demoledor de los personalismos, me quedé en ese estado de anomia que produce no tener una certeza: por más que pensaba, no encontraba solución a la trampa populista.
Normal, diría.
Pero esto me llevó a pensar en el estado de cosas que enfrenta la ciudadanía. En Twitter es evidente, en las calles es evidente, en los cafés lo es: nadie ve opciones. Esto, claro, abre espacios a nuevos experimentos –las celebrities de moda, más outsiders y, tal vez, solo tal vez, algún dirigente que logre portarse bien–. Pero en todos los casos pervive la cuestión de fondo: la espera por la bala de plata salvadora.
Millones de personas no encuentran soluciones pues todas las precedentes fallaron y el populismo no toca su canción. Vivimos en el estado de expectativa y temor de quien, por citar libremente, ve la caída de un mundo sin que aún acabe de surgir el nuevo.
Hay suspensión de la decisión, pérdida. Un constante rumiar. Acabas echado en un sillón mullido conectado por la endovenosa a Netflix o a un libro, revisando diez veces en cinco minutos el timeline de Twitter para encontrar alguien que, zip, diga exactamente lo que estás pensando. Entonces, like y calma chicha: hay más deprimidos como nosotros. Ante la incapacidad de resolver un mejor mundo, la pasividad crítica es nuestro sofá existencial. Somos activistas de Twitter, filósofos de WhatsApp.
Hay algo crítico: las crisis infantilizan. Estábamos preparados para ciertas certezas –la democracia representativa tiene claridad de métodos y procedimientos y los políticos, mal que mal, los cubrían– pero todo el universo se ha desdibujado. Fracasó lo precedente, fracasa el populismo. Los militares miran de reojo en algunas naciones. ¿Qué hay tras el fin del mundo conocido?
Ansiedad.
Las redes. Hablamos de las redes todo el tiempo. Y, en efecto, el espacio donde se percibe la ansiedad con claridad son las redes. Facebook es una prolongación de la plaza o el mercado; Twitter es el remedo del café y el bar; tal vez –quién sabe– Instagram sea la disco o la reunión con tus excompañeros donde compararás qué tan bien les fue a los demás. Que sean virtuales es ya secundario: hemos incorporado su existencia a la vida analógica. Las redes somos nosotros también, en carne y hueso, a través de una interfaz donde actuamos un rol, consciente o no.
Applebaum enumera tres transformaciones que generan ansiedad: los grandes cambios demográficos como la inmigración, la caída del ingreso o el estatus y una mayor complejidad de la vida. Quienes debían representarnos no nos representan, los nuevos no nos pelan. Una pandemia nos muestra que la muerte puede asomar de repente de la boca de tu vecino o tu amor y el planeta va camino a un colapso previsible. ¿Cómo se lidia con eso si, en ese estado de angustia existencial, los procesos no se detienen sino que se aceleran y multiplican? Los androides ya imitan la gesticulación humana como si fueran, bueno, humanos; cualquiera se asusta ante la idea de que un motor de inteligencia artificial resuelva nuestros problemas sin consultarnos –y eso puede incluir el problema mismo de nuestra existencia–. En el desconocimiento de la ignorancia, todos los miedos se potencian.
¿Dónde están mamá y papá cuando ya no hay respuestas?
Las redes son una paradoja: al dar a los ciudadanos una voz propia en la esfera pública, pusieron en crisis grandes espacios democráticos de representación como los partidos y de intermediación como los medios de comunicación. Acabaron con el debate institucionalizado con un explosivo y maravilloso debate desordenado, arrebatado y vital en los timelines. Atomización y pulverización: si antes nos representaban otros, concluyo y reitero, en las redes nos presentamos nosotros mismos.
El ciudadano abandonado es un ciudadano de redes. Sin partidos donde discutir, tal vez sin organizaciones adonde acudir, se lanza a la representación personal: las redes le dan el megáfono para escupir su angustia. Pero esa angustia precede a los canales donde se expone: nos acompaña desde antes de que asaltemos la ventanita de Facebook para responder al “¿Qué estás pensando, Diego?”.
Nada hay en el mundo online que no arrastremos desde la vida en la calle. Los cínicos en Twitter eran cínicos en casa. Los románticos leían a Juan Salvador Gaviota fuera y lo llevan también a Facebook. La red permite jugar roles y performances, crear una máscara y una personalidad digital, pero los cimientos de esos roles estaban ya en nuestra psique. Dice Ezra Klein en Why we’re polarized que las redes sociales privilegian los contenidos que producen reacciones emocionales intensas perjudicando a las voces más tranquilas.
Sucede. En sus peores días, Twitter es una arena de pelea entre iguales más que con los responsables de tomar medidas. Cada decisión de un gobierno –o hasta tu opinión no pedida sobre Don’t look up– desata pleitos y batallas campales medievales. Y, en algún momento, tirria y fin de la conversación: cuando nadie se escucha se daña la solidaridad. No es novedad: el tribalismo puede ser exacerbado. Las redes aceleran y combustionan comportamientos precedentes. No vamos a las redes a ser cruzados de una idea: realizamos en las redes el dogma que ya habíamos abrazado.
Con todo, mucho de nuestro mundo sucede fuera de ellas y, en verdad, las decisiones que nos afectan jamás son virtuales: son hechos políticos generados por individuos de carne y hueso en la vida real, tan común y pedestre que los efectos de sus palabras y hechos no afectan a nuestros avatares sino a nuestra vida real.
De manera que el punto crítico es, vaya, reformar la vida real, no nuestra extensión angustiante en el éter.
Ahora, ¿es esto posible? ¿Hay una respuesta para el ciudadano Vincent Vega?
La democracia precisa reformas. El Estado debe ser más ágil. Los políticos deben volver a las colonias, los barrios y los pueblos a escuchar a las personas de carne y hueso, bajando de su Elysium odorizado a diez mil metros por encima del huevo de esmog en el que vivimos los demás. Las demandas sociales del siglo XXI son históricas y los ciudadanos impacientes: nada puede ser desatendido, y la atención debe ser más presta. No tenemos la capacidad de espera de nuestros padres, y me parece perfecto. El planeta, por ampliar el registro, requiere soluciones inmediatas.
Claro, tiempo no hay. Es perentorio hacer más eficiente la gestión de la cosa pública, desburocratizando decisiones y agilizando el estudio, aprobación e implementación de decisiones que deben cambiar la vida de millones de personas, pero pocas naciones parecen tener el músculo financiero –y menos administraciones, el poder– para conseguir que esas transformaciones se materialicen en dos, cuatro, seis años. Quizá tome menos tiempo que cambie la cultura corporativista y elitista de nuestros políticos, pero seguro puede ocuparnos una generación ver cambios importantes sostenibles para las inmensas mayorías más jodidas de nuestros países.
Los partidos, las instituciones y las empresas deberán aprender de los movimientos sociales globales para re-aprender cómo manejan su relación con la sociedad. Es una tarea compleja: antes de la pandemia, que puso en evidencia la incapacidad de la mayoría de los gobernantes para atacar una crisis sistémica de ocurrencia veloz, siete de cada diez latinoamericanos estaban insatisfechos con la democracia. La aceptación de opciones autoritarias se duplicó en los últimos veinte años hasta ser aprobada por casi un tercio de la población. En ese contexto, los partidos políticos –los responsables de administrar el sistema– apenas tenían el apoyo de trece de cada cien ciudadanos de la región más desigual del mundo.
Si quien debe ejecutar no ejecuta, esto deja la bola donde uno menos la espera: en el campo del ciudadano.
Y si ese ciudadano esperaba una respuesta para salvarlo del desgano, la abulia, la desazón y la angustia, supongo que la tiene delante suyo: deberá hacerse cargo de la política.
Juan Domingo Perón, el más articulado cerebro populista de América Latina, era una usina de aforismos que hoy –en las redes– darían sabor a la proliferación de memes. Uno de sus dichos más célebres sentenciaba, palabras más o menos, que ciertos hombres son buenos, pero son mejores si se los controla.
La revolución no será televisada ni sucederá a golpe de tuits. Es real que numerosos movimientos populares han descansado en la organización telemática para actuar con velocidad y adueñarse de la escena, pero solo la organización –Perón y otro meme– vence al tiempo: cualquier proyecto, por más válido que sea su enojo, debe estructurarse para competir por el poder. Escribí hace poco: “La rebelión nihilista es capaz de acabar con una monarquía o asaltar diez Bastillas pero una vez dentro del palacio no sabrán bien dónde están las llaves.”
Quien quiera producir cambios más grandes que una arenga debiera asumir –como muchas veces no lo hacen los líderes– que debe prepararse para gestionar un gobierno. Sin estructuración política –sin pasar de la manifestación espasmódica al movimiento y luego al partido–, los cambios no cuajarán. Un movimiento sirve para exponer una agenda, pero luego debe articular voluntades para que sus ideas acaben en leyes y normas, y para ello ha de lidiar con la institucionalidad de congresos y funcionarios. Ha de hacer política. Negociar, acordar, encontrar, caramba, un centro ancho donde quepan todos.
Tal vez haya margen antes de que el meteorito de Don’t look up nos dé en la madre. La autoridad y la gestión de la representación están en crisis y seguirán así hasta que los partidos –o las estructuras o formas que los sustituyan– sean capaces de direccionar la voluntad de las masas. Las instituciones están en crisis, mientras que la confianza de los ciudadanos en sí mismos es ahora abierta, y más activa. Pero para hacerse política transformadora debe pasar de la frustración y el sofá con Netflix y popcorn a la acción.
La ciudadanización de la política es la única opción posible, creo, para recuperar la fe en el sistema. En vez de esperar por respuestas, quizá sea conveniente comenzar a promoverlas.
Es fácil ser romántico: uno enuncia algo –una frase trabajada, entradora: conquistacorazones– y espera por el aplauso en el que se regodeará –si tiene algo de decoro, en privado–. Pero el mic drop es siempre una actuación y en ese gesto vacío queda. Con golpes de efecto no conseguiremos cambios, y esta afirmación incluye el último tuit de ciudadano enojado que escribiste antes de volver, otra vez, a enredarnos con los Roy en Succession.
Participar. Moverse. Actuar, entonces.
Que Vincent Vega deje de mirar a izquierda y derecha y tome una maldita decisión. Sal de cuadro, carajo.
Podría citar intentos de movilización que desafían poderes instituidos poco democráticos. Dos marchas multitudinarias en San Salvador contra Bukele, el cripto-emir millennial. Las esforzadas e infructuosas manifestaciones –¿gotas que horadan la piedra o gotas que acaban en el drenaje?– de los jóvenes cubanos contra la dictadura pos-castrista. Podría, por acumular, citar el esfuerzo del PRI-PAN-PRD por detener a López Obrador, pero ese fue un acuerdo cupular que contó con el apoyo de millones agotados y que posiblemente acabe en lo que fue: un mejunje al que los ciudadanos abandonados debieron apoyar para acabar con un mal mayor, siendo plenamente conscientes de que estaban votando un Frankenstein indefendible a largo plazo.
Mejor, diría, pensar en opciones amplias: ciudadanos que se movilizan y, con el tiempo, consiguen resultados. Pensemos en Chile, brevemente. La elección de Gabriel Boric fue sísmica: los partidos del sistema fueron sobrepasados por ciudadanos agotados que se sentían abandonados y algunas pocas organizaciones políticas menores que dieron estructura electoral a parte del enojo. Los orígenes del movimiento que elevó a Boric al Palacio de La Moneda a los 35 años están en las manifestaciones de “los pingüinos”, los estudiantes secundarios que llenaron con sus uniformes blanquinegros las calles de Santiago en 2006 para cuestionar el abusivo costo del sistema educativo chileno. Boric y un grupo de jóvenes acabarían de diputados tiempo después. En 2021, cuando el gobierno de Chile decidió convocar a una Convención Constitucional para reemplazar la carta heredada de la dictadura de Pinochet, esos jóvenes ya estaban articulados y otros numerosos actores independientes se lanzaron a captar votos viendo el desgaste de la coalición de derecha en el gobierno y el de la oposición aglutinada en la Concertación. El resultado es conocido: primero, los independientes desplazaron por completo a los partidos del sistema; luego, Boric encontró un camino a la presidencia. Que lo haya conseguido reconoce un doble movimiento: Boric decidió correrse al centro político desde sus posiciones más a la izquierda y los partidos de centroizquierda entendieron que era preciso acordar para desplazar a la derecha del poder.
El fenómeno chileno es interesante por la multiplicidad de articulaciones que lo hicieron posible. El movimientismo estudiantil fue capital para resaltar, como hacen las mejores protestas, un statu quo en problemas. Luego, sus líderes resolvieron institucionalizarse –se volvieron legisladores– y aceptar el juego de negociaciones de la democracia representativa, pero sus seguidores mantuvieron la actividad. El desgaste de los partidos tradicionales contribuyó a que un mayor número de independientes –vista la experiencia de los pingüinos– se anime a volcarse a la política. Cuando esos independientes triunfaron, los partidos entendieron el mensaje y comenzaron a buscar puentes con los nuevos entrantes. La derecha y el propio Boric debieron moderar sus discursos para conseguir alianzas que les dieran la victoria.
Es previsible que los movimientos que auparon a Boric como a su contendiente José Antonio Kast no detendrán su vida pública. Chile es un país fracturado en dos arcos ideológicos y las advocaciones de sus seguidores son claras. En la base actuarán como mecanismos de control y crítica, alimentando o desnutriendo a los partidos. Boric sufrirá las consecuencias inevitables de buscar acuerdos al centro pues un grupo de sus seguidores a la izquierda se volverá insistentemente crítico cuando rompa sus expectativas.
Pero esos conflictos expresan la renovada vida de la política en Chile. Los ciudadanos que estaban abandonados por los partidos –los pingüinos de 2006, los independientes de 2021– llenaron las calles y llevaron la política a los espacios institucionales: refrescaron al sistema a la vez que, en sí mismos, se representaron. Ciudadanizaron la política.
Por supuesto, las victorias jamás son definitivas. Muchísimas cosas pueden suceder mal. Para empezar, Boric podría traicionar a toda su coalición o no producir políticas convincentes para la mayoría o quedar pronto atrapado por contradicciones entre los múltiples grupos que lo apoyan para regocijo de Kast y la derecha pospinochetista. Perón dixit, el tiempo dirá si la organización perdura.
Mientras, más que esperanza, hay un hecho político: una ciudadanía participativa puede obtener resultados en tiempos en que la vieja dirigencia ya no convoca. La sentencia es válida por la positiva y por la negativa –los populistas que ocupan el vacío dejado por la mala política han demostrado sobradamente que pueden movilizar a millones con su propuesta antipolítica, y transformar por completo la convivencia democrática–. No hay nada que ciudadanos con convicción no puedan realizar en las condiciones adecuadas. Y muchas de esas condiciones existen.
Partidos más débiles significan también una oportunidad de renovarlos con nueva sangre militante. Nuevas ideas y personas pueden reformar la superestructuralidad de la política. Los partidos podrían aprender mecanismos más llanos de conversación con sus representados. La misma debilidad puede hacer que surjan nuevas organizaciones que desplacen a las dirigencias caídas en desgracia, como ha probado la experiencia internacional de las últimas décadas.
La pulverización de partidos no es necesariamente una mala noticia para la gestión del sistema. Concentración electoral y bipartidismo no siempre son buenas noticias, en especial en regímenes hiperpresidencialistas como los latinoamericanos. La competencia nacida de una mayor cantidad de opciones políticas obliga a la negociación. Chile lo demuestra como también podría suceder en Colombia, parece suceder en Argentina desde este siglo y ha sucedido en Ecuador. Las coaliciones suelen balancear la política y ampliar ese centro que todo lo sostiene. Como agrupan a tantos y tan distintos, no pueden vivir de eslóganes: necesitan descansar en una discusión programática. En la profundidad del debate se hace más sólida la propuesta.
No deja de ser curioso que las naciones de América Latina con mayor estabilidad social, política y económica son también aquellas donde han gobernado o gobiernan alianzas políticas: Costa Rica, con un sistema multipartidario proclive a los acuerdos, Uruguay y Chile. La Concertación fue eficiente por largo tiempo para mantenerse como una coalición competitiva que condujo Chile durante más de la mitad de los últimos treinta años. El Frente Amplio lleva veinte años en Uruguay, donde tiene peso significativo en el Congreso desde 1999 y fue gobierno entre 2005 y 2020.
Coaliciones y alianzas demandan mucho ejercicio de gestión pero son el fenómeno más abarcador posible para ciudadanías que ya no se sujetan a un solo partido sino que seleccionan los temas de su propia agenda con libertad. La estabilidad de esas alianzas tiene un ejercicio espejo en los movimientos de ciudadanos independientes: exige apertura para aceptar el mayor número posible de ideas, ejercicios de consenso que faciliten que el resultado subóptimo de las negociaciones sea el mejor posible dadas las circunstancias.
Esta idea –“ejercicios de consenso que faciliten que el resultado subóptimo de las negociaciones sea el mejor posible dadas las circunstancias”– resume la complejidad de la experiencia, pues expresa las dificultades de la existencia entre distintos. Nada será como quieran unos y otros sino como acepten las mayorías y cuanto más amplios los grupos más intensas sus contradicciones, mayor será el esfuerzo necesario para resolverlas o conducirlas y menos perfecto el resultado. Pero, al cabo, eso es la vida: un equilibrio entre el deseo y lo posible.
El clima cínico no ayuda. Cuando los dirigentes creen que ya no importan las ideas sino ellos mismos –el yo al centro–, la antipolítica gana la partida: ya no se trata de discutir ideas sino actitudes y personalidades. Una sociedad moderna debiera elegir qué tipo de nación desea. Líderes modernos debieran someterse a una discusión de proyectos porque cuando triunfan los cínicos únicamente queda espacio para la destrucción.
Recuperar el centro de la escena no es solo metafórico. Los líderes populistas, autoritarios y autócratas han convencido a millones de personas de la crisis existencial de la patria, amenazada por élites macrófagas dentro y fuera del país y por extranjeros menores que desean apropiarse de los trabajos y la paz social de nuestros ciudadanos venturosos. Los cínicos saben que el discurso violento termina con las instituciones y deja a la sociedad en manos de la voluntad del jefe que enuncia, el Amado Líder.
Millones de personas no prestan –prestamos– oídos a ese canto de sirenos pues entendemos que una nación, una cultura, una sociedad y hasta un grupo menor de individuos no pueden ser definidos por la exclusión. Cuando los moderados carecen de representación toma cuerpo la promesa fatalista de “The Second Coming” de Yeats: el centro no se sostiene.
Pero mientras en el poema la humanidad sufre un anticristo que se cierne sobre sus yerros y abusos convocado por los sacerdotes oscuros de la derrota, nuestras sociedades tienen la oportunidad de poner un freno a la decadencia y procurar cambiar el modo en que vivimos –perdón– nuestros años finales y les legamos un mundo, cuanto menos, míseramente sostenible a nuestros hijos.
Los ciudadanos Vincentvega no pueden quedarse, como quien espera a un Amado Líder o el apocalipsis, aguardando que la historia sea concluida por alguien más. Si nos queda algo de sangre, una mínima voluntad por introducir alguna moderación en la política dominada por malevos y descarados, debemos hacer nosotros el camino.
La ciudadanización de la política es la única respuesta posible a la duda, la angustia y la ansiedad. No debe ser nacional: la política local es un punto de partida. Empieza temprano y cerca –en el barrio, la escuela de los hijos, la delegación, aquel pequeño gremio, el pueblo, tu ciudad, esa ONG, esta asociación, estos viejos partidos, el otro nuevo– y debe escalar. No es que no existan herramientas ni opciones. Es cada vez más fácil crear un partido y más aún movilizar a miles de ciudadanos tras una agenda común.
De hecho, no se trata solo de la participación política inmediata en un partido: cientos de espacios de la sociedad civil necesitan militantes ciudadanos. He ahí una posibilidad de aprendizaje. Hay espacio para que los ciudadanos eviten que sus espacios de convivencia se desarticulen aun más ante la deserción de los gobiernos. Hace no mucho tiempo, una vez que el magnífico ensayo La España vacía hiciera notorio lo soterrado, numerosos movimientos locales comenzaron a ocuparse de pueblos y ciudades afectados por las migraciones y desplazamientos internos en la península.
Más aún, que existan partidos jóvenes en casi todas nuestras democracias es testimonio de que la ciudadanización es posible. Y cuando elijamos a alguien para representarnos deberemos realizarle marcaje cercano; participar, controlar, obligar. Si el grueso de las movilizaciones de los últimos veinte años no tuvo a los partidos en el centro sino a activistas organizados por fuera, he ahí un camino: la dirigencia debe sentir la respiración ciudadana en la nuca.
Si nos vamos a casa a esperar por alguien que solucione nuestras vidas –si nos privatizamos con el popcorn calentito–, alguien más llenará nuestro espacio. Y si ese alguien son los chicos malos, pues la incertidumbre de ser un Vincent Vega será peor. Él, al menos, tenía pistola. Nosotros ni tendremos cojones. ~