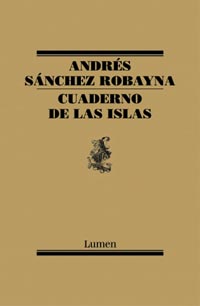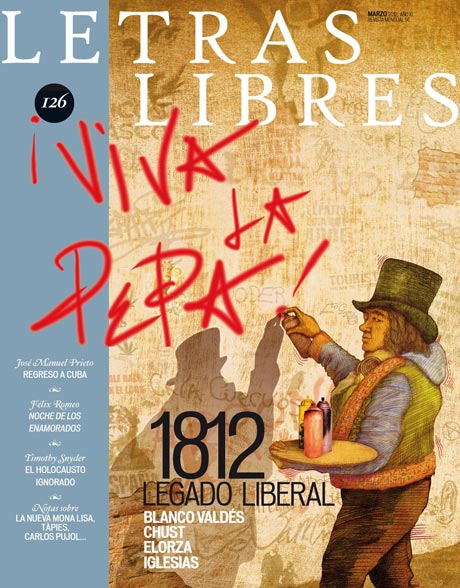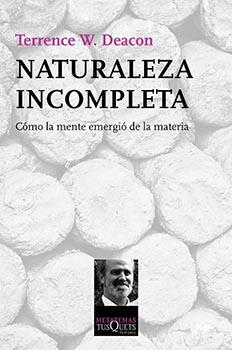Andrés Sánchez Robayna
Cuaderno de las islas
Barcelona, Lumen, 2011, 144 pp.
En uno de sus libros más hermosos, Reflexiones sobre una Venus marina, Lawrence Durrell sostiene que “solo con una estricta sumisión a las leyes de la incoherencia puede llegarse a escribir acerca de una isla”, aserto que a buen seguro haría suyo Andrés Sánchez Robayna, quien nos advierte en el prefacio de este Cuaderno de las islas de “su carácter asistemático, su ‘razonado desorden’”. Y es que una severa interiorización de rigor elástico es condición indispensable para hacer –como hace aquí el autor– de un conjunto heteróclito de aforismos, citas, apuntes diarísticos, digresiones eruditas y versos propios y ajenos una captura de reflejos especulares entre los límites de las islas y los límites del ser.
Ciertamente no hay que ser isleño para ser islómano ni tampoco por ser habitante de una isla se está afectado ineluctablemente de esa suerte de embriaguez espacial que es la insulomanía. Pero en el caso de Andrés Sánchez Robayna la circunstancia de haber nacido y vivir en el archipiélago canario fue determinante para que el poeta sopesase un día la posibilidad de un “saber insular”. No un saber positivo, poseído por el fantasma de la objetividad, sino un saber inestable, en movimiento, como el que deja su rastro en el delicioso Cuaderno de las islas en forma de fragmentos literarios y filosóficos, imágenes míticas, observaciones antropológicas, referencias geográficas y notas de viaje en las que desde Patmos hasta Puerto Rico, desde Lobos hasta Madeira, desde Formentera hasta Santorini, el poeta insiste en su pregunta por el ser insular.
La faz de la tierra refleja su enorme edad pero el mar conserva la misma lozanía desde el día de la Creación. De la ahí la propensión al ensueño del hombre insular, que, según dice nuestro autor, “se mueve en su espacio como el embrión se mueve en su líquido amniótico”, o bien percibe su porción del globo terráqueo como cicatriz del Origen. Así, nos informa el poeta, la Isla de Pascua es llamada por sus moradores Te Henua, esto es, “el ombligo del mundo”.
Espacio sobrescrito rodeado por un movimiento líquido que disuelve las huellas, la isla propicia el diálogo entre poesía y pensamiento, el intercambio entre el fulgor inaprensible de la imago y lo racional, que emerge como isla exacta en el océano de lo real. Andrés Sánchez Robayna tiene especial querencia por este modo de conocer y por ello entre versos de Hörderlin y Rilke intercala escritura aforística, observaciones fenomenológicas –“de manera consciente o inconsciente, el habitante de una isla posee una percepción distinta del espacio”– y hasta, a la busca del Paso del Noroeste, que diría Michel Serres, una evocación del físico Werner Heisenberg, retirado en la isla de Helgoland mientras especula sobre lo que más tarde formulará como principio de incertidumbre.
Sin embargo, a este poeta, que en su búsqueda obstinada de un difuso saber insular bebe hasta en las aguas de la ciencia, ciertos saberes modernos, en cambio, le producen sentimientos encontrados: “Las islas –se dice– son lugares ligados al inconsciente. Qué manera obsesiva de traducir cualquier cosa a la lengua del psicoanálisis (imperio de la Mente, del Paciente tumbado).” En otro pasaje del libro Robayna extracta una carta fechada en 1927 en la que Romain Rolland le habla a Freud del “sentimiento oceánico”, esto es, del “sentimiento religioso espontáneo, o, para ser más exactos, la sensación religiosa, que es por completo diferente de las religiones propiamente dichas”. El autor de Cuaderno de las islas se pregunta si esa impresión de comunión “se da acaso en la isla más frecuentemente que en el territorio continental o continuo”.
Naturalmente sabe que Freud comienza El malestar en la cultura con una recapitulación sobre la misiva de Rolland, como sabe que en este libro capital el psicoanalista describe la aspiración oceánica como un fantasma en tensión antagonista con las restricciones que impone la cultura. De modo que si fuese así, como se pregunta Robayna en su propio “block maravilloso”, que esta pulsión brota con especial intensidad entre los habitantes de las islas, lo hará de modo indisociable y con idéntico ímpetu el malestar en la cultura insular, un estar mal en la isla, incurable, vivido como estado de sitio, como lo reflejan los versos del poeta canario Alonso Quesada anotados por su más atento lector: “No puedo perdonarte esta condena / de isla y de mar, Señor.”
Al igual que Durrell, escritor apolíneo como él mismo, Sánchez Robayna tiene una especial querencia por las islas griegas, que visita desde hace años, y, singularmente, como no puede ser de otro modo, por Delos, donde siente más cerca la plenitud: “La primera visión, hace ya muchos años, de la isla de Delos, desde Agios Stéfanos, en Míkonos […] Habías llegado, al fin. Estabas en el centro de un círculo de islas. Toda tu vida parecía encontrar allí una luminosa rotación.”
Misteriosofía de la luz. Sánchez Robayna ha hecho de ella el núcleo de su sentimiento oceánico, imbricada con la indagación sobre el saber insular, y así lo compartió con Severo Sarduy cuando este presentía cercano el día de su muerte. El escritor cubano trabajó en su última novela, Pájaros de la playa, que se publicó con carácter póstumo, durante una estancia en Tenerife, donde vive el autor de Cuaderno de las islas. En ella Sarduy opone la luz del continente, que “abre lo que se percibe hacia lo que no se ve”, a la luz insular que, por el contrario, “clausura: cae a plomo aquí, recorta más allá una superficie precisa, una roca que se erige sola en medio del mar, encierra en un doble trazo el aislamiento”. Y sigue así el pasaje de Sarduy, que obsesiona, y con razón, a Robayna: “Luz doble: sobre el mar, vapor difuso en que la claridad se borra, atravesada por el agua antes de haberla tocado; a veces, al contrario, su brillo es insoportable, de espejo.”
Pero por cerca que llegue a presentirla el poeta, esa luz en la que reverbera el saber insular nunca transfigurará su contingencia humana, mortal. Y en la disgregación archipielágica en que transcurre su existir, comprende que su espejo insular es uno entre muchos, de modo que en las últimas páginas el autor acalla su voz para que sean otros los que hablen de sus islas. Así, Juan Ramón Jiménez: “Trae el viento completo olor a la otra / isla, visión mayor del trópico / con la mujer universal / bajo el caobal secreto del dios loro”; Lezama: “La mar violeta añora el nacimiento de los dioses, / ya que nacer es aquí una fiesta innombrable”; Odysseas Elytis: “Despertada del mar, altiva”; Derek Walcott: “Haber amado un horizonte es insularidad.” Isla, poema, confín de lo decible, límite de lo habitable, anhelo inconsolable de la Gran Forma. ~
es historiador y crítico de arte.