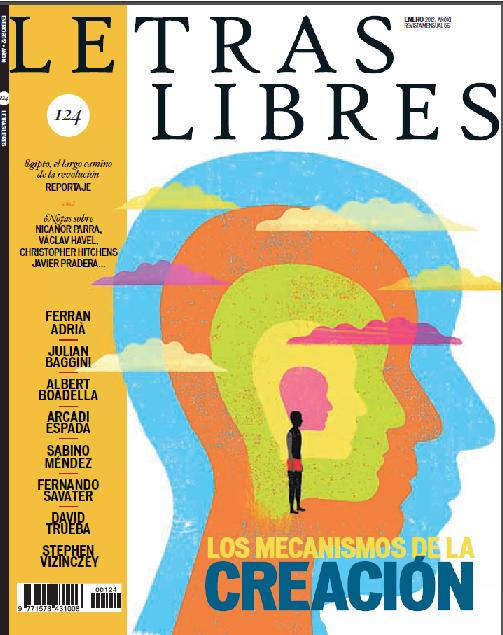Vengo al aire, del agua, más ligera,
a reanudar lo que se rememora…
Gabriel Zaid, “Piscina”
Alberca, por si hay quien lo ha olvidado, viene de al-bérquale, la pileta de la España arábiga-andaluza, que antes, cuando era romana, se llamaba piscina, pues era para nadar pero también para criar piscis.
Piscina no es bonita palabra en el español de América, y en el de España es como una calistenia linguodental. Alberca es más húmeda, menos punzante y más cachonda. Antes, en México, las albercas llevaban un nombre más agrícola, tanques, como en Villaurrutia cuando dice que la poesía la forman
las palabras que salen del silencio
y del tanque de sueño en que me ahogo
libre hasta despertar…
Me pasé la infancia nadando de una alberca a otra, oasis salvadores en una niñez algo desértica. Guardo veinte en la memoria. Albercas llenas de ciudades, olores y visiones empapadas; albercas vacías y llenas, pequeños mares ovalados (dice Nervo), diminutos océanos domésticos. “Te van a salir escamas”, decía mi madre…
En la que más recuerdo viví una situación particular. Había usado mis ahorros en la compra de un visor y unas aletas formidables de hule negro que eran el asombro de todos. Fue en Guadalajara, en la Casa Loyola, una especie de club para familias, tan católico que sus albercas estaban divididas por una barda inexpugnable que celaba el pudor de las hembras y disuadía el deseo de los varones, o viceversa.
El jardín de las mujeres era así un misterio, un hortus conclusus con su fons signata, el edénico jardín secreto en cuyo centro, cáliz rebosante de agua-madre, cantaba la fuente sellada y fértil. (Calculo que el jesuita que lo diseñó amaba el Cantar de los Cantares, o por lo menos leía a Jung.)
La barda imponía una castidad óptica obligatoria y, por ende, disparadora de ricas fantasías. Yo ya tenía un pie en la pubertad turbulenta. Y como leía febrilmente las Leyendas de la antigüedad clásica de Gustav Schwab, mi biblia, me daba por imaginar esa alberca femenina al otro lado, en cuyas linfas azules retozaban solo náyades, ninfas, nereidas y Tetis de divinas tetas.
Un día, una mujer perdió su anillo en esas aguas. Lloró tanto y tan fuerte que la monja supervisora abrió una pequeña puerta que había en la barda y llamó al prefecto del lado masculino. El prefecto me convocó de inmediato, por mi fama de buzo y mis aletas inverosímiles pero también, supongo, por mi casta calidad de “niño”, y me preguntó si me creía capaz de encontrar el anillo. Cuando dije que sí, ya lo había transformado en el antipático rey Minos, la alberca de mujeres en el mar ilimitado y a mí mismo, claro, en el impetuoso Teseo.
Del otro lado de la barda, la monja sacó del agua a las mujeres, les mandó cubrir sus vergüenzas con sus toallas y las pastoreó hacia unos púdicos tabachines. Del nuestro, los muchachos se agolpaban en la puerta por ver si atisbaban “algo”, manifestándome su envidia y su apoyo. Crucé el umbral sagrado disimulando mi turbación con aplomo profesional. Las mujeres me recibieron con un aplauso solidario, divertidas también, me imagino, de que su alberca fuese maculada por un tritón apenas púber.
Ahí, en el centro del jardín, miré por fin la alberca, redonda y luminosa, una pupila llena de jugo de alma, de fosforescente agua femenina. Sentí de golpe el asedio de la excitación, agradecí al visor que cubriera mi sonrojo, avancé con torpeza de pato hacia el agua prohibida y me tiré un clavado en su fulgor inquieto.
Era un agua distinta, el aquaster, jamás tocada por varón, bullente de feromonas, quintaesenciada de cloro y sirena, cada onda esculpida por pechos, cinturas y caderas sucesivas… Fue demasiado: abrazado por esa ninfas líquidas respondí con una decidida tumescencia. El anillo evadía al pobre Teseo que, un par de veces, salió boqueando a tomar aire, cada vez más angustiado, hasta que ojizarca Anfitrite se apareció en su ayuda y al tercer intento oteó el anillo, dormitando en el fondo.
Salió a la superficie como un delfín con el tesoro en la mano alzada. Las náyades saltaron de contento y entonaron un himno órfico, divinas, a pesar de sus gorras de látex obligatorias para no llenar de pelos la alberca. Salvando la muralla de la monja, la hermosa dueña del anillo corrió a la orilla y se inclinó a tomarlo con dulce mano, mostrándole al hacerlo, a manera de recompensa, sus chichotas níveas. Entonces Teseo, consciente de que salir del piélago con el anexo Príapo sería causa de escándalo, y aun de excommunicationem bulla, diseñó una sagaz artimaña consistente en quitarse las aletas y salir del pontoscubriéndose con ellas. Y así lo hizo hasta alcanzar el lado de los estúpidos mirmidones, que me cargaron en hombros y me arrojaron a su alberca, ahora tan anodina.
Fui por unos minutos Polifilo y Fausto, Raymond y Nemoroso, un viejo niño que espió a Susana. Y, ay de mí, presentí que “es fuego nuestra agua”…
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.