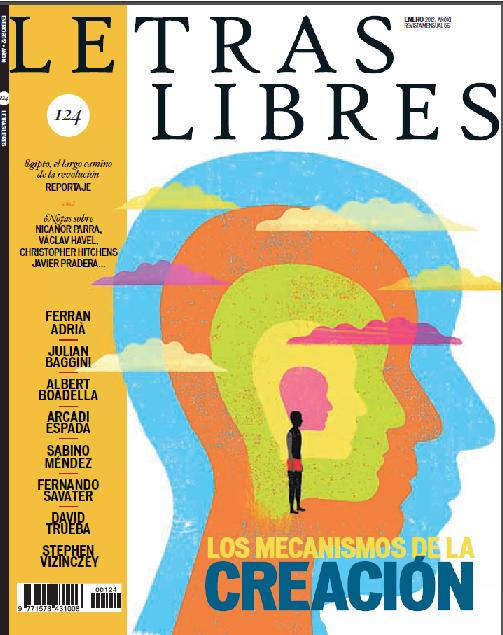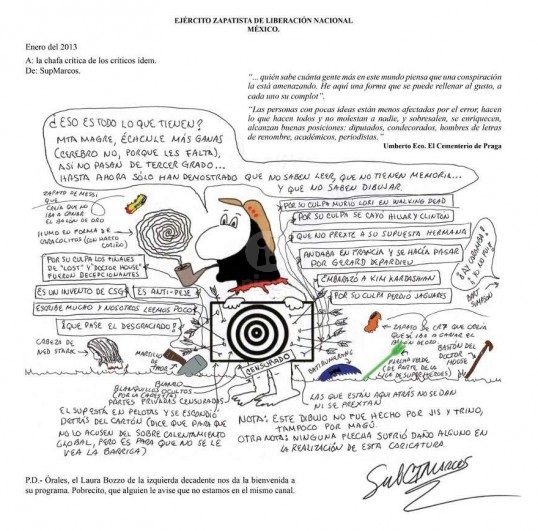Atiéndanse las cifras. Según un informe del Pew Hispanic Center, en Estados Unidos hay 31 millones de personas que se reconocen a sí mismas como mexicanas. De acuerdo con otro reporte del mismo centro, más de seis millones de ellas viven y trabajan ahí ilegalmente. Aparte: en un periodo de apenas diez años, entre 2000 y 2010, nacieron 4.2 millones de niños y niñas que el censo de población estadounidense registra como mexican-americans. Es decir: si confiamos en esas cifras y categorías, uno de cada cuatro mexicanos nace hoy fuera de las fronteras del país.
Atiéndanse, ahora, las obras culturales producidas en México que se ocupan de esas multitudes. Unas pocas películas, inexorablemente melodramáticas. Algunas puestas en escena. Un puñado de imágenes. Poquísimos relatos y novelas. Agréguese a ese gigantesco déficit de representación el desinterés casi unánime del campo cultural mexicano por todas aquellas obras creadas por los propios migrantes. ¿Qué queda? Está claro: una comunidad enorme, casi invisible.
Es curioso que esos millones de migrantes –legales o ilegales– tampoco atraviesan con frecuencia el marco de la así llamada literatura del norte. Extraño producto: una narrativa situada en los márgenes geográficos del país, obsesionada con la frontera, que sin embargo rara vez atiende el paso de los trabajadores mexicanos y menos todavía su vida del otro lado. Dicho de otro modo: cientos de relatos y novelas sobre la frontera que, en vez de referir el tránsito fronterizo, a menudo se quedan atornillados. ¿Atornillados a qué? A cierto mito de la frontera. A la idea, sin duda cierta, de que ahí, y no en el centro, se pandea y quiebra el imaginario nacional. A la teoría, desde luego muy discutible, de que ahí, y no en otra parte, ocurren los procesos de contacto, hibridez y resistencia más significativos.
En este y otros aspectos Señales que precederán al fin del mundo (2009), la estupenda segunda novela de Yuri Herrera, es una feliz excepción. Para decirlo en una frase: es un salto al otro lado. Literalmente: rebasa los límites de la narrativa del norte y se cuela en territorio estadounidense. A primera vista, la novela no presenta demasiadas novedades. Su trama es sencilla: una joven –Makina– abandona su pueblo, perdido en algún lugar del altiplano mexicano, y parte rumbo a Estados Unidos en busca de su hermano. Las anomalías no descansan ahí sino en otra parte: en la pereza con que se describen ciertos ambientes mexicanos, en la velocidad con que se despacha el cruce de la frontera, en el sutil desplazamiento del foco de atención. Sobre todo eso: Herrera (Actopan, 1970) fija su atención un poco más allá de la frontera, en una sociedad estadounidense sin nombre; y, de pronto, todo se transforma. Cambia el escenario: ya no los límites del Estado nacional sino sus afueras. Cambia el problema: ya no el contacto sino la cohabitación, aun más problemática, de gringos y mexicanos. Cambian los personajes: ya no sujetos híbridos sino de plano desarraigados –los paisanos que viven y trabajan y negocian su identidad del otro lado.
Es difícil encontrar en el archivo de la literatura mexicana un retrato más amoroso de los migrantes. ¿Ese español mestizo, saltarín, que se habla en Estados Unidos y que rechina en los oídos más patrioteros? “Una lengua intermedia […] maleable, deleble, permeable”, “una metamorfosis sagaz, una mudanza en defensa propia”, “una franja difusa entre lo que desaparece y todavía no ha nacido”, “el mundo sucediendo nuevamente”. ¿Esos migrantes ya habituados a la vida del otro lado?
Son paisanos y son gabachos y cada cosa con una intensidad rabiosa; con un fervor contenido pueden ser los ciudadanos más mansos y al tiempo los más quejumbrosos aunque a baja voz. Tienen gestos y gustos que revelan una memoria antiquísima y asombros de gente nueva.
¿Esos trabajadores que un día deciden no volver y que tanto ofenden al orgullo chovinista? La novela construye y defiende el caso de un joven, el hermano de Makina, que desoye altaneramente los llamados de su madre y opta por inventarse un nuevo personaje, ya libre de los documentos de identidad emitidos por el Esta-do mexicano. Es como si la obra dijera: esas conductas –no comprensibles desde una ética nacionalista– también valen; esas identidades –ya posnacionales– también cuentan, y miren cómo no se fijan, cuánto bailan.
Puede parecer poco importante desplazar los reflectores y alumbrar el otro lado de la frontera. Puede parecer también intrascendente invertir la representación habitual de los migrantes y presentarlos ya no como seres en falta, carentes de identidad, sino como sujetos plenos, incluso rebosantes. Es lo contrario: Señales que precederán al fin delmundoes una de las pocas novelas ¿mexicanas? relevantes de los últimos años y lo es justamente porque afecta –o mejor: porque contribuye a desestabilizar– los discursos hegemónicos sobre la identidad nacional. Ya se sabe: esa ilusión, la identidad mexicana, se construye, como cualquier identidad nacional, a partir de la previa definición de un Otro. Se dice: allá están los otros, los gringos, y son de esta y aquella manera. Se agrega: acá estamos nosotros, los mexicanos, y somos de este y ese modo. Lo que hace esta novela –lo que hacen todas esas obras que iluminan favorablemente a los mexicanos que viven del otro lado– es reventar esa dicotomía y reconocer que, entre un extremo y otro, existen múltiples subjetividades intermedias: seres en tránsito que desbordan los esquemas. Podría decirse en otros términos: esas obras ayudan a ampliar el marco identitario, a agrandar el repertorio de posiciones-sujeto (Foucault).
Desde luego que el planteamiento de Señales que precederán al fin del mundo puede resultar, al final, problemático. Si se le mira con ánimo sociológico, la novela parece atenuar las dificultades materiales de los trabajadores ilegales. Si se le juzga con fervor nacionalista, no parece repetir la típica rutina antiyanqui. En un sentido es cierto: el libro entrega un retrato polémico, fácilmente discutible, de la migración mexicana. Pero ¿es que podía ser de otro modo? Hay que ser honestos y aceptar que no hay manera de adoptar una postura cómoda ante el fenómeno de los migrantes mexicanos –sobre todo si son ilegales– en Estados Unidos. Una de dos: o uno asume una postura más bien entusiasta y celebra la vitalidad y diferencia de los migrantes, o uno adopta una postura más bien crítica y lamenta sus precarias condiciones de vida. De un lado se corre el peligro de ser un tanto cándido y obviar las injusticias que padecen; del otro, el riesgo de ser tremendista y negarles toda posibilidad de agencia y alegría fuera del país. En un extremo, una invitación al vacío: desarráigate, reinvéntate; en el otro, una advertencia de lo más conservadora: detente, no cruces, quédate donde estás y vive la vida que te ha sido asignada. Al final, como no existe una postura idónea ante el asunto, la mayoría de nuestros escritores opta –ha optado a lo largo de los años– por lo más sencillo: desviar la mirada. Pero ya se sabe –Yuri Herrera sabe– que los otros no desaparecen solo porque dejemos de mirarlos. Ahí están: y son millones. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).