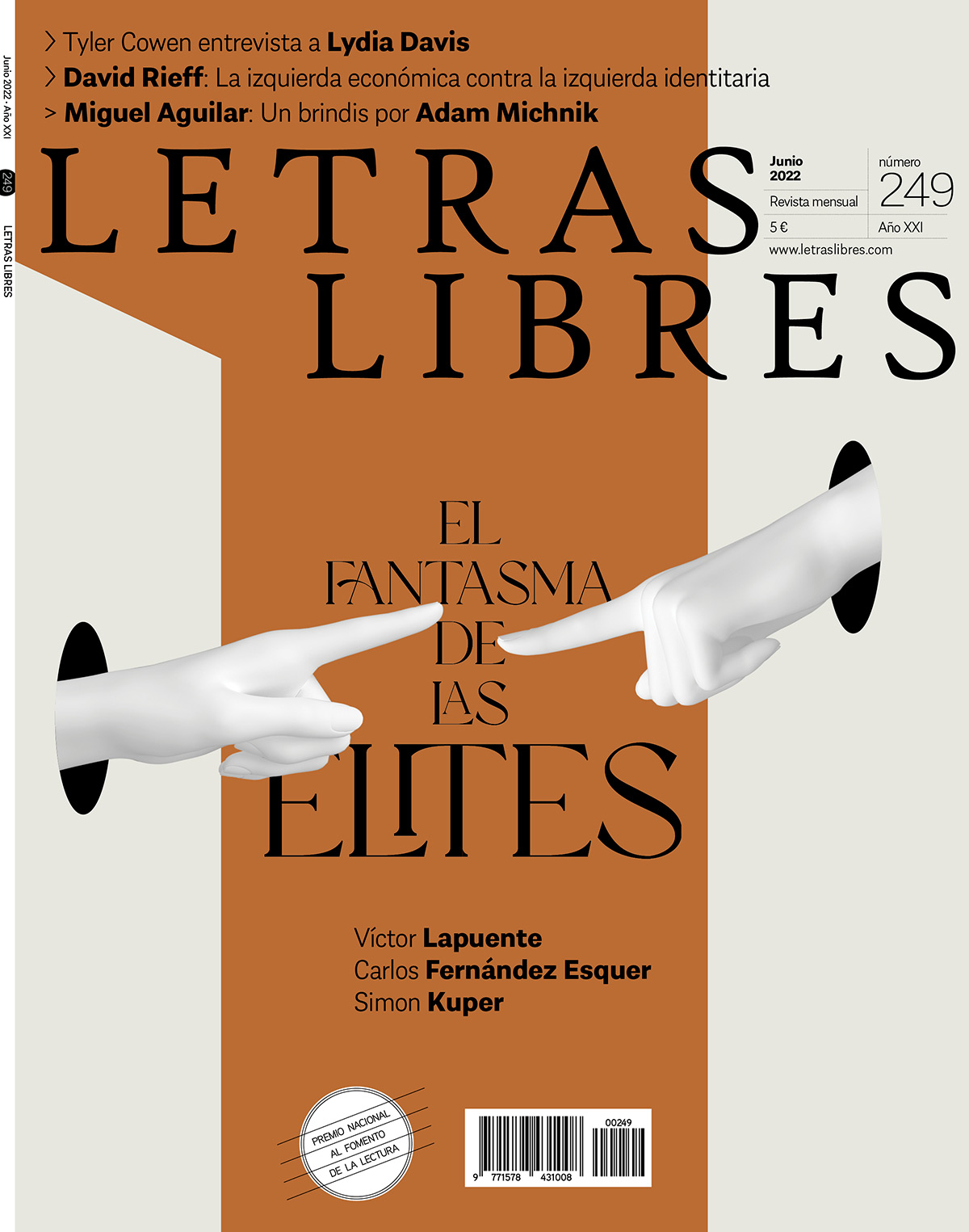Una de las demandas de regeneración democrática que se extendió al calor del movimiento 15m consistió en la democratización de los procesos de selección de líderes y candidatos de los partidos, como receta para la mejora del funcionamiento de las organizaciones políticas. Para que la democracia en su conjunto funcione –se decía–, sus principales actores, los partidos políticos, debían ser una suerte de democracias en miniatura. La idea de las elecciones primarias se fue abriendo paso, primero, en la opinión pública y, de forma paulatina, en los propios partidos políticos, con especial énfasis en las nuevas formaciones. Así, de unos años a esta parte, los principales partidos españoles, tanto emergentes como tradicionales, por voluntad propia o por efecto emulación, procedieron a democratizar los procesos de selección de sus líderes y candidatos, en el sentido de ampliar el selectorado, esto es, el número de miembros de los partidos queparticipan en ese tipo de elecciones internas.
Dejaré al margen la cuestión de la selección de los candidatos electorales (las auténticas primarias) y me ocuparé de la selección de los líderes en los partidos. En principio, la democratización de estos procesos dota de un mayor poder a los afiliados, lo que serviría para reforzar el poder de las bases de los partidos políticos, tradicionalmente postergadas en detrimento de los aparatos, lo que, a su vez, favorecería un mayor debate de ideas. Además, la elección directa de los líderes de los partidos contribuye a darles visibilidad entre los ciudadanos, lo que puede resultar virtuoso en términos electorales.
Sin embargo, como ha podido observarse recientemente en los principales partidos españoles, este empoderamiento de las bases imprime una lógica cuasi plebiscitaria, con una relación más directa entre el líder y los militantes, lo que implica, a su vez, un debilitamiento estructural de los órganos intermedios de los partidos. Estos procesos, que insuflan una legitimidad reforzada a los vencedores, han provocado una concentración de poder y recursos en torno a los líderes y su núcleo de confianza sin precedentes en nuestra democracia. Los ganadores se adueñan de los resortes del poder del partido, desde donde arrinconan a los perdedores, excluyéndolos de los principales cargos públicos, orgánicos y puestos privilegiados en las listas electorales. Se consolida así el dirigismo de las cúpulas, en detrimento de los espacios internos de deliberación y de búsqueda de consensos entre las distintas corrientes, facciones o sensibilidades del partido. Por tanto, una de las consecuencias de este aparente proceso democratizador ha consistido en la desactivación de los controles internos y el desmantelamiento o dilución de los contrapesos orgánicos. La discrepancia cada vez se tolera peor, interpretándose como deslealtad hacia los posicionamientos y las directrices establecidos por la dirección, cuando no se desacredita como una forma patológica de traición o disidencia. En suma, se robustecen los liderazgos y la unidad de acción, pero se debilitan las organizaciones partidistas y el pluralismo interno.
El origen del problema radica, quizá, en haber realizado una reflexión miope o incompleta sobre los cambios necesarios para alcanzar una auténtica democracia interna en los partidos políticos. Al menos desde los trabajos de Moisei Ostrogorski y de Robert Michels de principios del siglo XX, sabemos de las tendencias oligárquicas de las organizaciones humanas, incluidos los partidos: es la conocida “ley de hierro de la oligarquía”. Así, con el énfasis en la democratización de la selección de los líderes como remedio para la falta de democracia interna de los partidos, habríamos olvidado algunas lecciones clásicas de la teoría constitucional. Y es que, como movimiento civilizatorio, el constitucionalismo nos enseña que los regímenes políticos democráticos, para ser merecedores de tal nombre, deben estar conformados por diseños institucionales complejos, que van mucho más allá de una reglas y procedimientos que organicen el acceso pacífico al poder mediante procesos electorales desarrollados en libertad, igualdad y con garantías. Sin duda, lo anterior es una condición necesaria para hablar de democracia; pero no es por sí sola condición suficiente.
Democracia interpartidista
Uno de los requisitos para poder hablar de una democracia plena consiste en la existencia de una efectiva división de poderes. Esta noción, concebida bajo la influencia de autores como Locke, Montesquieu o Hume en Europa y de Madison en Estados Unidos, vertebra el pensamiento del liberalismo político. Con el fin de conjurar problemas como el abuso de poder o la tiranía de la mayoría, el diseño constitucional debe procurar un equilibrio institucional, articulado a partir de un sistema de frenos y contrapesos (checks and balances), que distribuya el poder entre los distintos órganos estatales y que permita la fiscalización y el control recíproco. Todo ello generará una virtuosa estructura de incentivos orientada a evitar la concentración del poder y la arbitrariedad en su ejercicio, con el fin último de garantizar a los ciudadanos el disfrute de los derechos y libertades que les son inherentes.
Trasladando esa lógica a los partidos políticos, reivindico un entendimiento más completo del concepto de democracia intrapartidista. Propongo una interpretación más exigente que la realizada hasta ahora sobre el mandato constitucional (artículo 6) que exhorta a que los partidos políticos tengan una “estructura interna y funcionamiento democráticos”. Lo cierto es que la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos solo dedica dos artículos (7 y 8) a las cuestiones relativas a su organización interna. Se trata de dos preceptos bastante genéricos, que prácticamente remiten a la autorregulación en todo lo relativo a cuestiones como la elección de órganos directivos, los mecanismos de control y accountability de los dirigentes, los procesos para la formación de la voluntad colectiva, las reglas de deliberación en los órganos internos, los procedimientos de justicia interna, los derechos y deberes de los afiliados o la estructura organizativa territorial. Se trata de una regulación muy laxa, a diferencia de otros ejemplos comparados, como la ley de partidos políticos alemana, que constituye el modelo de referencia en el contexto europeo.
A mi juicio, conviene abandonar la desafortunada concepción jurídica que durante mucho tiempo ha contemplado a los partidos como una peculiar forma de asociaciones y que recalcaba su naturaleza de organizaciones privadas cuyas cuestiones internas atañían solo a sus asociados. Es momento de asumir una visión más intervencionista, reformando la legislación de partidos para regular más intensamente todo lo relativo a su organización y funcionamiento internos, tal y como han sugerido desde el ámbito universitario, por citar algunos, los profesores Javier Tajadura, María Salvador, Carlos Garrido y Eva Sáenz; o, más recientemente, José Antonio Gómez Yáñez y Joan Navarro en su esclarecedor ensayo Desprivatizar los partidos (Gedisa, 2019). Por lo demás, no hace falta recurrir a argumentaciones jurídicas sofisticadas para defender una intervención normativa más intensa sobre los partidos que la que rige en la actualidad. A diferencia de otras asociaciones, los partidos son una forma de organización de relevancia constitucional cuya estructura y funcionamiento deben ser democráticos (artículo 6 de la Constitución Española), a los que distintas normas del ordenamiento jurídico en el ámbito electoral, parlamentario y de financiación conceden una posición privilegiada. Basta con recordar que cerca del 90% de sus ingresos provienen de fuentes públicas.
El sometimiento de los partidos a una regulación más incisiva es conveniente si se observa la deriva cesarista en sus liderazgos y los excesos constitucionales en los que han incurrido, tanto desde la acción de los distintos gobiernos como desempeñándose en labores de oposición. Excesos que han podido llevar adelante sin apenas contestación interna, debido, entre otras razones, a la ausencia de alicientes para aflorar la discrepancia y a la falta de contrapesos orgánicos y territoriales eficaces. Por eso, empezando desde su interior, es preciso poner coto a unas fuerzas políticas que han acreditado su escaso compromiso con el desempeño de sus legítimas funciones sin rebasar el perímetro constitucionalmente delineado y de acuerdo con los principios que deben inspirar su actuación en las instituciones. La politización abusiva de los altos estratos de la administración pública o su intento indisimulado por capturar órganos constitucionales configurados para desenvolverse desde la independencia y la neutralidad, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado o el Consejo de Administración de rtve, evidencian este fenómeno.
Reformas legislativas
La tesis que defiendo es que la democratización de los partidos tiene que ir acompañada de la incorporación de técnicas propias de la división de poderes estatal a la organización interna de los partidos; división de poderes que debe ser tanto vertical como horizontal. En primer lugar, debe garantizarse la celebración periódica de las asambleas generales o congresos, que son el órgano superior de gobierno del partido, a los que corresponde la adopción de los acuerdos más importantes. Uno de los problemas que viene observándose en los partidos españoles consiste en la prolongación excesiva de los periodos de tiempo que transcurren entre congresos. Los órganos directivos de los partidos ignoran la periodicidad de sus estatutos, práctica habitual en los últimos años y que supone una arbitraria extensión de sus mandatos. La exigencia de un plazo máximo de dos años, tal y como exige la ley de partidos alemana, parece razonable. Además, debe reconocerse el derecho de los afiliados a instar su convocatoria en caso de incumplimiento por parte de los órganos competentes, tal y como ha reconocido la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en una sentencia reciente.
En segundo lugar, conviene reforzar a los órganos representativos o parlamentos internos, que son los máximos órganos del partido entre asambleas generales. Concretamente, son los órganos ante los cuales deben rendir cuentas las ejecutivas, pudiendo, en algunos casos, exigir su responsabilidad política a través de la moción de censura. En la práctica, sin embargo, estos órganos están prácticamente desactivados y controlados por las ejecutivas de los partidos; o ni siquiera se prevén en los estatutos. Deben, pues, fortalecerse para que sean auténticos órganos de control de los órganos ejecutivos –y no al revés–, así como reunirse con una periodicidad razonable (entre cuatro y seis meses). Sería bueno, además, establecer un “estatuto de las minorías”, con el fin de preservar el pluralismo en su seno.
En tercer lugar, convendría reforzar la independencia de las comisiones arbitrales o de garantías, que son una suerte de poder judicial del partido, para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones de defender los derechos de los afiliados frente a los acuerdos y decisiones de los órganos del partido, encargarse de los procedimientos disciplinarios y resolver posibles conflictos internos. Es cuestionable su auténtica independencia en la práctica, pues, en muchos casos, la elección de todos o algunos de sus miembros depende de los órganos directivos. Por tanto, debe obligarse a que la elección de sus miembros sea directa por parte de los afiliados, que su mandato tenga una duración distinta a la de los órganos directivos, debe prohibirse su revocación y, en fin, convendría establecer un régimen de incompatibilidades que impida que puedan percibir simultáneamente otras retribuciones gracias al partido. Convendría asimismo importar a los procedimientos disciplinarios internos de los partidos algunos principios y garantías procedimentales clásicos en materia sancionadora (tipicidad, proporcionalidad, separación de las fases de instrucción y de resolución, etc.). Y por lo que respecta a la concreta cuestión de la autonomía de los afiliados y cargos en sus declaraciones públicas, debe buscarse un equilibrio entre el deber de lealtad a la organización política a la que voluntariamente pertenecen y su libertad ideológica y de expresión.
En cuarto lugar, considero que la organización de los partidos debería acomodarse a la estructura territorial del Estado autonómico. La realidad es que, en los partidos españoles, los sectores que logran situarse al frente de las organizaciones a nivel nacional tienden a reproducirse en cascada desde las estructuras estatales a las regionales y locales. La distribución constitucional de competencias entre entes públicos no solo sirve para garantizar una esfera de decisión política autónoma, vale también para que esas entidades se controlen recíprocamente impidiendo las extralimitaciones. Desde el punto de vista de la organización de los partidos españoles, una saludable división vertical del poder pasaría por que las federaciones territoriales contasen con facultades suficientes como para actuar de contrapeso de los órganos centrales en asuntos que afecten a su respectivo ámbito territorial. Tiene poco sentido que, en un país donde las regiones disfrutan de uno de los mayores niveles de autonomía política en perspectiva comparada, los principales partidos de ámbito estatal, por lo general, no adapten su organización y dinámicas a esa realidad. Abundantes ejemplos recientes evidencian la deriva centralizadora en el interior de las principales organizaciones políticas de nuestro país.
Habría que preguntarse por qué, en nuestro vocabulario político, se emplea la palabra barones de forma peyorativa. Los líderes partidistas autonómicos son quienes mejor pueden expresar hacia el interior del partido la pluralidad y matices políticos de un país como España, con múltiples sensibilidades políticas e identitarias, y organizado territorialmente de un modo en el que las regiones gestionan un considerable caudal de autogobierno. Igualmente, las federaciones regionales son las que están en mejor posición para conocer las realidades, problemas y necesidades de los ciudadanos de sus respectivos territorios. Así pues, las agrupaciones autonómicas deberían disfrutar de un mayor margen de autonomía, reforzándose el papel de los órganos descentralizados que representan al partido en cada comunidad. Por ejemplo, las ejecutivas regionales deberían encargarse de todo lo relativo a las respectivas elecciones autonómicas (selección de candidatos no elegidos por primarias, programas, campañas, comités electorales), y participar en la elección de las direcciones provinciales y municipales. Además, sería aconsejable que existiesen en los partidos instancias que reúnan a representantes de las direcciones nacional y autonómicas, que permitan el diálogo territorial y que, en suma, permitan coordinar estrategias donde la unidad de acción del partido surja de la previa deliberación interna.
En la reforma de la legislación de partidos, como sucede con las cuestiones relativas a la reforma de los sistemas electorales, de los reglamentos parlamentarios o de la financiación, las fuerzas políticas con poder para impulsar los cambios son, a su vez, las más reacias a alterar un statu quo que las beneficia. En realidad, si se piensa bien, los beneficiados por esta situación no son tanto los partidos como las cúpulas que se encuentran coyunturalmente al frente. En cualquier caso, son pocos los incentivos que tienen las élites partidistas para reformar la legislación de partidos en una dirección que va en contra de su posición privilegiada. Es aquí cuando surge el papel que pueden jugar la opinión pública y la sociedad civil. El desarrollo de una actitud crítica y vigilante, demandando reformas que contribuyan a la mejora del funcionamiento interno de las organizaciones políticas, es el factor externo que, llegado el momento oportuno, puede contribuir a que los partidos decidan cambiar su posición al respecto. Solo así podrá llegar a darse un contexto propicio para que los partidos decidan acometer esta y otras reformas que, pese a su conveniencia para un mejor funcionamiento de la democracia, hoy parecen lejanas. ~