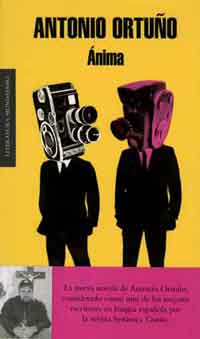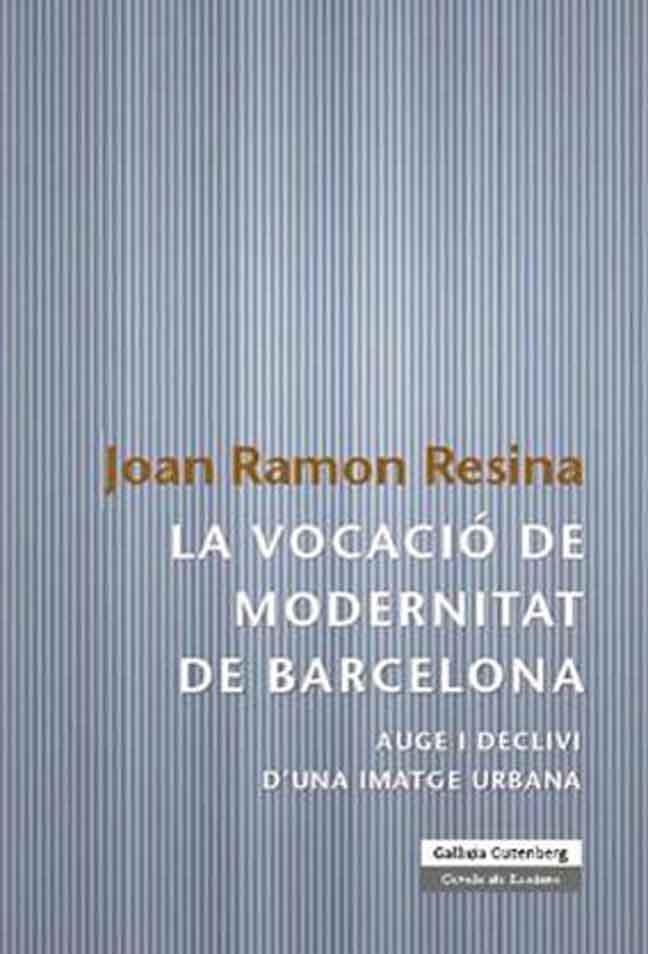Antonio Ortuño
Ánima
México, Mondadori, 2011, 253 pp.
Luces. Aparece en escena un escritor, su primera novela bajo el brazo, y los críticos y periodistas dictaminan: irónico, implacable, venenoso. El escritor persiste y asesta pronto una segunda novela que otros críticos y periodistas califican: irónica, implacable, venenosa. Los promotores de tal festival coinciden: el tipo es mordaz. Los editores de tal antología corroboran: su escritura es feroz. El escritor asiente y, ya convencido de su rebeldía, cuelga a la entrada de su cuenta de Twitter una advertencia: “Escritor, opositor de casi todas las causas.”
Hasta aquí no hay nada de qué asustarse: así se construye la imagen de los escritores. Tampoco debe alarmar ni despertar sospechas el que un escritor tenido por sedicioso venda libros, gane elogios y sea invitado a formar parte de antologías y festivales. Al fin y al cabo eso provocan las prácticas transgresoras al interior del campo literario: la animadversión de unos, la simpatía de otros. Lo que puede empezar a resultar extraño es que ese escritor destaque tan poco dentro de los círculos en que se mueve: no enciende los festivales, no sacude las antologías, se pierde y desvanece entre los otros. Lo que resulta ya de plano preocupante y hasta contradictorio es que, a pesar de la mala leche de sus libros, no reciba más que aplausos –como si sus ataques no tocaran ningún nervio, como si su veneno no hiciera daño, ¿como si su rebeldía fuera solo un montaje?
Ánima es la tercera novela de Antonio Ortuño (Guadalajara, 1976) y es, según se mire, la menos feroz o la más blanda de las tres. Quien busque ahí un ejercicio radical, una obra irónica, implacable y venenosa que confirme la presunta rebeldía de Ortuño, se llevará un buen chasco. Es posible que incluso aquellos que aspiren a leer tan solo lo que la cuarta de forros anuncia, una “sátira negrísima”, se marchen decepcionados. Lo que hay es una novela –otra novela: ni más ni menos– que arrastra una disparatada historia a lo largo de casi doscientos cincuenta páginas.
El narrador es el Gato Vera, un torvo utilero que de la noche a la mañana deviene un director de culto. Los protagonistas son dos cineastas no menos ásperos: el Animal Romo, un animador en plastilina que escribe guiones irrealizables y orina piedras “del tamaño de un frijol”, y Arturo Letrán, un remedo de Guillermo del Toro que abandona los bajos fondos del cine mexicano y muda su barriga a California. El resto del reparto es escaso: un crítico, siniestro y arribista, al parecer como todos los críticos, y tres o cuatro actrices y productoras, fáciles y marginales, como todas las mujeres que atraviesan las páginas de Ortuño. El desenlace –hay que acabar de una vez con la sinopsis– tiene lugar en Marsella, durante un festival de cine atestado de mexicanos, y, aunque todo es esperpéntico y hay escándalos y golpizas, la verdad es que uno termina por darle la razón a Alain Robbe-Grillet cuando decía que, detrás de la pantalla, el cine es puro tedio y que “el hecho más importante a la hora de hacer una película es encontrar donde sentarse”.
Si al lector no le interesa la trama, ese es un problema serio: apenas si hay otra cosa. ¿Desatender la anécdota y admirar la atmósfera? Bueno, la ciudad donde ocurre casi toda la novela es, literal y literariamente, un vacío: la ciudad de ________, contra la que el narrador despotrica una y otra vez sin advertirnos nunca el motivo de su ira. ¿Leer por encima esos episodios sobre zombis y muñecos de plastilina y máscaras de látex y seguir, mejor, la suerte de los personajes secundarios? Tampoco: son solo decorado, mera tramoya, y rara vez se despegan del estereotipo –el crítico intriga tópicamente en la penumbra y las mujeres ya hacen demasiado luciendo sus “nalgas de diosa nórdica” y sus “senos endurecidos y elásticos, almohadillas de avión”. La defensa, claro, sería que esta obra es ante todo una sátira y que si a veces es elemental y gruesa es porque todos los elementos se someten a ese objetivo: mofarse del mundillo del cine que ella misma levanta. El problema, entonces, es que la sátira apenas si tiene fuerza y tino. Para empezar, ¿de qué se burla? Si uno atiende las bromas, de casi nada: de cineastas enfermos y contrahechos, de cintas ya de por sí ridículas, de figuritas de plástico y estambre. Luego, ¿con qué propósito? Si uno vuelve a la contraportada o se topa con una de las entrevistas realizadas a Ortuño, en teoría para trazar una parábola sobre la creación artística, no solo cinematográfica, y denunciar la podredumbre que la acompaña. Pero, pequeño detalle, el narrador piensa de otro modo y se ceba siempre con los mismos vicios y personajes, con lo que la burla, ay, no crece ni circula por otros campos.
Lo que está más de allá de la trama y el decorado es una voz: la voz con que el Gato Vera maldice y relata. Hay que empezar por aceptar que es poco ordinaria: escapa del medio tono al que nos han acostumbrado otros narradores y estalla, dispara dardos, exagera su enojo. Ahora: si algunos lectores creen reconocer su timbre es porque esta voz es prácticamente la misma que Ortuño empleó en El buscador de cabezas (2006) y Recursos humanos (2007), sus dos novelas anteriores. Es una y la misma también aquí, a lo largo de todos los folios, incluso cuando el Gato calla y otros personajes hablan o se encargan del relato. Ese es un problema: el ritmo monótono, la falta de matices, tanto que uno termina por anticipar el instante en que la prosa se agitará y expulsará una ocurrencia. Otro problema: a diferencia de lo que ocurre con, digamos, Fernando Vallejo o Rubem Fonseca, tan extremos a la hora de proferir un insulto como de profesar una devoción, a Ortuño esta prosa rara vez le alcanza para otra cosa que no sea agredir. En sus demás novelas no había motivo para echar de menos aquella habilidad. Aquí lo hay, entre otras cosas porque esta obra, además de una sátira, se pretende una oración fúnebre –un tributo al Animal Romo y al hombre de carne y hueso que sirvió de modelo al personaje. De hecho, en las últimas diez, quince páginas –las mejores del libro– el enojo al fin cede y el Gato, en lugar de ensañarse contra los blancos de siempre, despide a su amigo y mentor. Es solo entonces cuando uno nota y lamenta todos esos momentos en que el narrador pudo haber afinado el retrato del Animal y en vez de ello prefirió reírse otra vez de lo mismo: la joroba de este, la panza de aquel.
Una diferencia: el humor de este libro es menos fulminante –hay menos aforismos– y más tosco –hay más caricaturas– que el de las otras novelas de Ortuño. Desde el principio se sienta el tono: un humor escatológico y pendenciero que, si me preguntan, debe más a las gracejadas de los hermanos Farrelly que a los satiristas ingleses o a Ibargüengoitia. Buena parte de la novela se dedica a mofarse de los defectos físicos y enfermedades que el autor asigna previa, convenientemente a los personajes. Otra parte, enorme, se gasta en la descripción de distintas expectoraciones: salivazos que caen sobre los restos de comida que otros han escupido, vómitos que vuelan “por los aires” y escurren por el suelo, flemas de todo tipo –“del tamaño de un canario”, “una tonelada de gelatina de color pardo”, “una flema decorada por una suave trama de hilos de sangre que le daba la apariencia de una canica de vidrio”. El humor no se diversifica ni se afila con el paso de las páginas. Por el contrario: el narrador agota rápido su artillería y ya en la página 169 profiere insultos bastante chatos:
Podría responder esto, Apache:
Que lamento haber mandado cercenarte los testículos en alguna filmación. Error involuntario del joven diletante que fui.
Que lamento que estés de mal humor puesto que los recientes exámenes de hernias rectales practicados a tu madre no resultaron tan delicados como deberían, aunque se debió a las inclinaciones de la paciente, que exigió el uso de un taladro neumático.
Se necesita valor para abrirse paso e intentar llegar al fondo de esta prosa. ¿Qué la prende? ¿Qué la hace estallar y asestar tantos golpes? No, está claro, la siniestra locura que incendió y quemó a Céline o Drieu La Rochelle. No, tampoco, esa misantropía que Bernhard y Vallejo supieron contener y apuntar contra tres o cuatro enemigos capitales. No, siquiera, el lúcido, razonado pesimismo de un Houellebecq o, más acá, un Fadanelli. Al final es como si esta prosa no expresara sensibilidad alguna: como si se tratara solo de un artefacto retórico. En ese sentido, no es difícil develar sus trucos y mecanismos. Aquí, los adjetivos desmesurados. Allá, el tono hiperbólico. En todas partes, esa rara manía de rematar los párrafos, o de amueblar los tiempos muertos, con rebaba escatológica: “Tose; se ahoga con su gargajo.”
¿Hay que decir que Ánima es, al final, una novela de lo más inofensiva? Por una parte, no se daña a sí misma. Al revés de otras voces destempladas que acaban por reventar sus propias costuras, la suya no se vuelve contra sí ni atenta contra las convenciones del género en que circula. Por la otra, no amenaza nada que esté más allá de las tapas del libro. Ya se vio que, aunque grita y explota, se ceba contra adversarios irrisorios y baladíes. Hay que ver que, con todo y su bravura, no se bate frontalmente contra ningún discurso (¿qué ideas discute?, ¿qué signos disputa?, ¿a qué causas se opone?) ni toma parte en batalla ideológica alguna. Hay que ver, de paso, que tampoco presenta resistencia a ninguna práctica del negocio editorial y que, al revés, se acomoda bastante bien dentro de los recipientes que se le ofrecen: el género de la novela, el soporte del libro, el sello que la edita, la industria que la publicita, el mercado que la vende.
¿Dónde descansa, entonces, la rebeldía?
Que quede claro: no se trata de venir aquí y desarmar al que es considerado el narrador más rijoso de su generación para decir: ya se ve, no hay manera, no hay tal cosa como una escritura subversiva. Se trata justamente de lo contrario: de desmontar una falsa retórica rebelde para entonces poder afirmar: la rebeldía es posible pero está en otra parte. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).