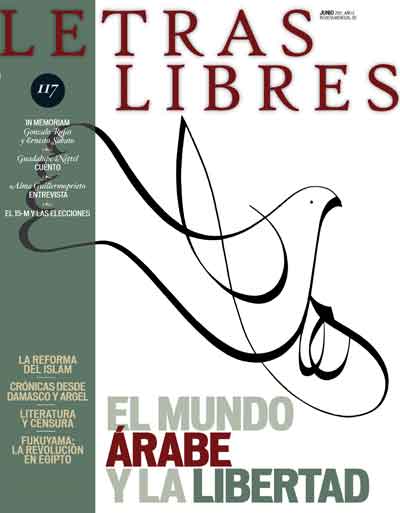La periodista mexicana Alma Guillermoprieto iba a ser bailarina, pero terminó siendo reportera para The New Yorker. Iba a ingresar en una prestigiosa compañía de danza neoyorquina, pero terminó dando clases de danza en La Habana. Nació en Latinoamérica y en español, pero terminó explicando Latinoamérica a un público norteamericano y en inglés. Esos contrastes, esa doble vida, sumados a una obsesiva fijación por el detalle, una prosa exquisita y una entrenada capacidad de asombro, han hecho de ella una de las periodistas más interesantes en una y otra lengua.
En La Habana en el espejo (Mondadori, 2005), una memoir artística y política, Alma Guillermoprieto relata los seis meses que pasó en la Cuba revolucionaria de 1970; y en Desde el país de nunca jamás (Debate, 2011), presenta una cuidada selección de textos escritos entre 1981 y 2002, publicados principalmente en las páginas de The Washington Post, The New Yorker y The New York Review of Books. Selección que, como casi toda la obra de Guillermoprieto, tiene como tema principal ese gran país que, a sus ojos, es Latinoamérica.
La siguiente conversación tuvo lugar una soleada mañana de febrero en Madrid.
Si me permite, me gustaría empezar por el principio del libro, por el título mismo. ¿Ese “país de nunca jamás” hace referencia a aquella arcadia personal, infantil, a la que vuelve de tanto en tanto como adulta, o tiene otras connotaciones que se me escapan?
Bueno, por un lado, América Latina es la región con la que yo sueño cuando estoy fuera, y me ha tocado estar fuera mucho; pero, por otro lado, también es el país donde nunca jamás acabamos de ser nosotros mismos, donde nunca jamás logramos nuestras metas, donde nunca jamás las cosas que deberían ser son. Es una combinación de todo eso. Y, al mismo tiempo, yo quería transmitir esa sensación de intimidad que busco con los lectores al contarles un cuento. Lo que yo cuento es reportería, obviamente, pero lo cuento con la intención de seducir, de mantener a los lectores en un estado grato mientras escuchan un cuento.
Da la impresión de que es un título que lleva guardándose durante mucho tiempo, ¿es así?
No, surgió inmediatamente en la confección de esta antología. Y surgió porque la primera antología se llama Al pie de un volcán te escribo, y entonces este título tiene la misma intención, la de que el libro sea una carta dirigida muy personalmente a quien lo lee.
Es muy interesante que normalmente este tipo de libros, que abarcan buena parte de la vida periodística de un autor, pese a ser compilaciones, tienen un hilo conductor: hay un tema que retrata la evolución de ese autor. En el caso de esta obra, lo dice usted misma en el prólogo, ese tema es Cuba y Fidel Castro. En este sentido, el periodismo, dado que es una herramienta de conocimiento y entendimiento, ¿es también una fuente constante de desilusión?
Sí. Además de ser lo que dices, el periodismo es también una forma de autobiografía. Inevitablemente, uno escribe sobre lo que vive. Entonces, en esa autobiografía mía siempre ha jugado un papel axial la figura de Fidel, a lo que se suma –porque estamos en América Latina– el enorme papel simbólico que ha jugado la Revolución cubana, que es un punto de referencia inevitable. Son treinta años de estar escribiendo sobre la misma región, treinta años en los que Fidel ha envejecido, yo he envejecido y América Latina también ha ido cambiando su perspectiva sobre lo que significa la Revolución cubana, salvo algunos sectores. Entonces, quiera que no, el libro es una reflexión sobre Fidel; hay una trilogía ahí explícitamente sobre Cuba, pero, aun cuando no estoy hablando de él, ahí está asomándose el personaje.
Siguiendo con esta idea de que el periodismo es de alguna manera autobiográfico, hay una característica personal que le permite un enfoque de ciertos aspectos de la realidad latinoamericana que de otra manera sería imposible: usted es latinoamericana, pero ha pasado buena parte de su vida adulta y profesional en Estados Unidos. Se nota sobre todo en los textos más extensos –pienso especialmente en el reportaje sobre Sendero Luminoso publicado en 1993–, y me parece que habría sido imposible que un peruano o un latinoamericano al uso escribiese una historia así en ese momento. Creo que no existía la distancia suficiente para realizar un empeño así; tuvieron que pasar unos cuantos años para que autores peruanos fueran capaces de analizar la situación de una manera similar. Y sin embargo, usted lo hizo. Y creo que eso está directamente relacionado con esa dualidad suya, que le permite tener la empatía y extrañamiento necesarios para escribir sobre un tema así.
Me parece interesante la idea porque, obviamente, el ser bilingüe, el haber pasado parte de mi adolescencia en Estados Unidos, el escribir para un público norteamericano y el escribir en inglés, en efecto, me permiten distanciarme y asombrarme. Y yo vivo en un estado de asombro permanente frente a lo que me debería resultar una realidad familiar. No sé bien a cuál de las piezas sobre el Perú te refieres…
A la primera que aparece en el libro, escrita poco después de la captura de Abimael Guzmán, que habla de la activista María Elena Moyano, asesinada por Sendero; y de Maritza Garrido Lecca, la bailarina que alojaba a Guzmán en la planta alta de su casa en Lima. Si esa historia se escribiese hoy, no sería tan sorprendente, pero se escribió en 1993, en un momento en el que en el Perú era imposible mantener una discusión que permitiese esa mirada abarcadora y que tratase a Abimael Guzmán como un ser humano…
Un ser humano bastante ridículo, por cierto. Sí, creo que eso era imposible en el Perú en ese momento. En ese relato hay dos cosas. Por un lado imagino que tal vez habría sido difícil hablar del muchachito con el que termina ese reportaje, que es de Sendero Luminoso y que me provoca una terrible ternura; quizá en el Perú no era posible sentir ternura por un personaje así. Y, por otro lado, estaba de por medio ese personaje que era Maritza Garrido Lecca, con quien yo me identificaba porque sus ejercicios de bailarina eran ejercicios que yo había hecho, era imposible no ver cierto reflejo y no decir: “Púchica, podría haber sido yo la que en un momento de demencia ideológica hubiera caído en esa situación.” En esa pieza se mezclan todos estos elementos: la distancia que me da el inglés –no tanto el haber vivido en Estados Unidos sino el idioma mismo–, la posibilidad, con esa distancia, de reírme de un personaje terrorífico como Guzmán, de sentir ternura por uno de sus súbditos y a la vez de identificarme con ese otro personaje. Por estas razones yo quiero mucho a ese reportaje, porque me permitió esa gama de emociones.
¿Ha reflexionado usted para sí misma respecto a esa dualidad, a esa capacidad de extrañamiento? Imagino que a estas alturas de su carrera es ya plenamente consciente de ello, ¿pero ha sido así siempre?
No, para nada. Incluso, conforme uno se va haciendo más viejo en el oficio, se hace más difícil mantener la condición de asombro y de inocencia. Siempre. Tanto en el arte como en la reportería. Ese es el gran peligro de la edad. No sé, quizá si fuera hoy a Egipto podría volver a estar en esa situación primitiva de inocencia, pero la diferencia estaría en que, por no hablar el idioma, no tendría acceso a la intimidad.
Y ese vivir en el asombro, ¿se entrena?
Sí, cómo no. Se entrena aprendiendo a ser despiadadamente observadora. Por un lado, eso uno lo trae de nacimiento, pero por otro lado es necesario fijarse en todo, y eso uno lo aprende según va siendo engañado. El engaño es una gran lección. Y uno es engañado cuando no se fija suficientemente en las cosas.
Más allá de lo que la naturaleza da y de esa lección de ser engañado, ¿su obsesión por el detalle le fue enseñada por algún maestro en el oficio?
Hay varias cosas. Por un lado me interesan los detalles desde siempre. A mí, por ejemplo, siempre me ha interesado la moda, la alta costura, y la alta costura se hace por medio de detalles, los detalles son importantísimos en la moda, se hace a partir de ellos. Por otro lado, yo empecé mi aprendizaje como reportera despistada al lado de una fotógrafa, Susan Misellas, y para los fotógrafos realmente las conferencias de prensa no valen nada porque no hay nada que ver. Uno tiene que llegar al sitio donde hay algo que ver. Y yo no sabía que las conferencias de prensa podían ser interesantes para los periodistas, así que iba con Susan adonde fuera ella, y tomaba la foto con los ojos de lo que ella veía a través de la lente de su cámara. Por otro lado, creo que siempre me pareció estúpido escribir lo que los demás escribían; entonces, para no hacer eso, me fijaba en lo que había a mi alrededor.
La primera sección del libro recoge una serie de textos publicados en un diario, no en revistas como ocurre con el resto. Y, pese a que hay destellos de esa fijación por los detalles y por la historia que no está en la portada del periódico, al leerlos da la sensación de que usted estuviera constreñida por la inmediatez que requiere el periodismo diario. ¿Se sentía cómoda en ese formato?
Bueno, lo he hecho y creo que no lo he hecho mal, puesto que empecé como periodista accidental en 1978, y para el 79 ya estaba trabajando en The Washington Post, así que tan mal no lo habré hecho. Sin embargo, sé que mis editores enloquecían y pensaban que yo no sabía escribir porque me tenían que cortar la mitad del artículo, la mitad que no cabía en el formato periodístico –que existe por muy buenas razones.
La mitad que, seguramente, a usted le resultaba más interesante, imagino…
Claro. Así que la idea era que yo no sabía escribir. Y yo sabía que sí sabía escribir, pero no me había percatado de que no sabía escribir como reportera de periódico. Entonces, hubo ahí un malentendido que felizmente se resolvió cuando me salí del periodismo diario y empecé a ser reportera para The New Yorker. De alguna manera, nací para escribir en el New Yorker de los años noventa. Escribí la primera nota, me la aceptaron y me pidieron la segunda; escribí la segunda y me pidieron la tercera. Y no hubo de por medio ni sufrimiento, ni reajuste. Me resultó lo más natural del mundo.
Decía Chéjov que para escribir eran necesarios “unos buenos zapatos (no ahorrar en botas)”; yo pensé en esa frase cuando en la entrevista que le hizo Juan Cruz hace ya un par de años para El País usted decía que en parte era periodista porque le gustaba caminar.
Así es, pero no solo eso sino que yo no sabía manejar, así que durante años y años caminé, y ese caminar y mirar era lo mismo que vivir y lo mismo que reportear. Aprender a conducir fue una pérdida de un instrumento de trabajo, en realidad.
¿Qué es lo primero que hace cuando llega a una ciudad a reportear?
Caminar. Adonde me lleve la caminata. Tomo un taxi y le pido que me lleve a cualquier parte, tomo un bus y me bajo en donde sea, y empiezo a caminar. Camino a comprar periódicos, camino hasta donde tengo una entrevista, salgo de la entrevista y camino por los alrededores, camino horas enteras. Y, a partir de ahí, siento que voy acercándome.
En esa misma entrevista usted se encontraba un tanto pesimista respecto al futuro de su oficio. Decía ahí que, debido a los cambios en las costumbres lectoras y a los cambios producidos por las nuevas tecnologías, había menos gente dispuesta a otorgarle el tiempo necesario de lectura al tipo de periodismo que usted hace. ¿Sigue creyendo lo mismo?
Básicamente sí, aunque me encuentro un poco más optimista que hace dos años, porque he ido reconociendo que la narrativa, el cuento, la historia bien contada, es una necesidad fundamental de los seres humanos. Es decir, nosotros somos la historia que nos contamos a nosotros mismos de quiénes somos. Yo soy la que me cuento que soy. Entonces, tenemos necesidad de contarnos cuentos y de escuchar los cuentos que nos dicen cómo es el mundo. ¿Qué formato van a tener esos cuentos en el futuro? No lo sé. Tengo muy claro, eso sí, y no es la certeza más agradable del mundo, que quien va a descubrir esas formas no soy yo, sino tú y la gente de tu edad. Y sí, para los de mi generación –y lo hemos dicho mil veces y es muy aburrido escucharlo–, que pensamos que íbamos a cambiar el mundo, es desconcertante descubrir que no, que en realidad somos el fin de una historia y que la historia que está comenzando va más o menos sin nosotros.
Quizá también ocurre –respecto a su pesimismo– que los editores no están ya tan dispuestos a que usted u otro reportero pase investigando los dos o tres meses que, como mínimo, requiere una historia de estas características.
Lo que pasa es que ahí entra una cuestión estrictamente de mercado. Es decir, el papel cuesta caro, los viajes cuestan caros, los anuncios se van perdiendo y en este momento de transición parece que nadie sabe cómo hacer rentable un medio. Yo creo que el Kindle, el iPad y todos los e-readers vienen a cambiar esa situación. Desde que tengo un Kindle leo muchísimo más de lo que había leído en los últimos veinte años. Puedo leer constantemente y tengo ciento cuarenta libros en el aparato. Viajar con él es una delicia. Creo que eso está generando un cambio. Por eso quizá también soy más optimista. Pese a ello, es verdad que un libro en papel es un artefacto tecnológicamente perfecto, en cambio un libro o cualquier texto en formato electrónico es todavía muy primitivo, está por desarrollarse. Es decir, todas las cosas que uno puede hacer con un libro [de papel] –señalar, escribir encima, buscar de atrás para adelante, buscar la ilustración que nos gusta, ir a la cita que queremos– en un libro electrónico es todavía una joda. La experiencia lectora en un aparato electrónico es infinitamente menos flexible, siendo que de lo que presume la tecnología es de su flexibilidad. Eso cambiará, mejorará. Una laptop es una cosa de piedra con un cincel comparada con lo que seguramente va a ser la computadora del futuro.
(Lima, 1981) es editor y periodista.