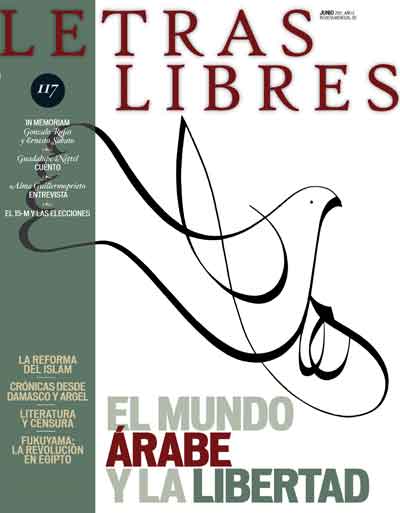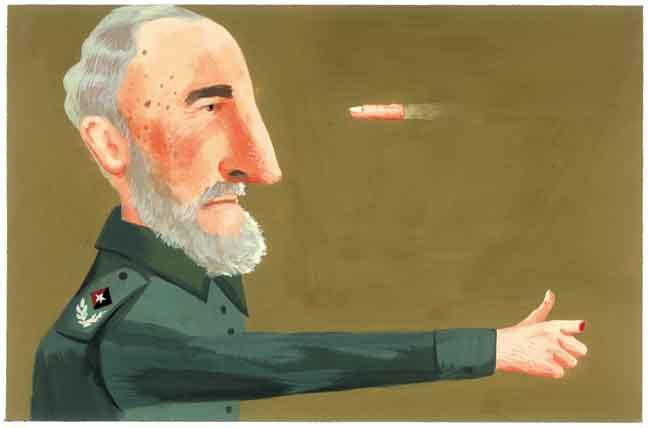Un terrorista se hizo volar en el Café Argana de Marrakech, mató a quince personas e hirió a muchas más. Recuerdo bien ese café, el decorado, el ruido, el humo que llegaba de los millones de kebabs que se cocinaban enfrente, en la plaza central. Y lo recuerdo porque una vez viví ahí un momento de cierta angustia.
Había decidido regalarme una semana de descanso como premio por asestarle el punto final a un libro laborioso (vivía en París). Me habían recomendado un riad cerca de Marrakech, con preciosos jardines y silencio absoluto. El dueño era un caballero muy educado y culto, pero el gerente era una lata. El primer día me preguntó: “Y… ¿En dónde le gustaría cenar esta noche al Señor? ¿Querrá el Señor cenar junto a la piscina? ¿En sus habitaciones? ¿En el naranjal? ¿O quizás en la biblioteca?” “El Señor cenará junto a la piscina”, contestó el Señor (o sea yo). “Y… ¿No le complacería al Señor que, durante la cena, una gentil jeune fille le contase viejas leyendas marroquíes?” “No –contesté–; el Señor prescindirá de esos servicios, sin duda muy informativos.” Al día siguiente, luego de elegir la biblioteca, le preguntó al Señor si no querría que un garçon le contase viejas leyendas, por lo que el Señor tuvo que responder que no precisaba de otra compañía que la de su libro (el Viaje a Oriente, de Nerval, un escritor que le da voz a las minorías).
El cuarto día decidí ir al centro. Al llegar, el chofer del riad me enteró que acompañaría al Señor durante su paseo, a lo que el Señor respondió que no gracias, y que ya tomaría un taxi para volver. Recorrí el zoco entre el alboroto de aromas y gritos de marchantes empeñados en venderme tapetes y cimitarras. En un momento dado el Señor cometió su primera pendejada: se metió a una zona del mercado en la que decenas de señoras vendían pantaletas, sostenes y refajos y que, como su nombre lo indica, era exclusiva para damas, por lo que una señora elemento lo expulsó arriándolo con su tolete y vociferando un albur bereber que provocó la carcajada general.
En un callejón vi un letrerito que decía “Café littéraire”. La escalerita acogedora condujo a una azotea de barro fresco cubierta de velas blancas. Un grupo de jóvenes, bajo la guía de un obvio maestro, agregaba delicadamente caligrafía a un muro. El maestro saludó amablemente y me adjudicó unos almohadones. Manifestó enorme interés en que el Señor fuese mexicano, nacionalidad que no había podido comprobar. Cuando trajo el café me pidió que dijese un poema en español. Bueno –pensó el Señor–, este café littéraire no se anda por las ramas. Se me ocurrió que sería divertido decir una jarcha mozárabe, uno de esos diminutos poemas extraídos de la tiniebla medieval cuando el romance y el árabe dialogaban en España. Así que dije solemnemente: “¿Qué fareyu, mama? / Meu habib est ad djana.” (“¿Qué haré, madre? Mi amigo está en la puerta.”) El maestro, sorprendido, me pidió escribirlo. Lo tradujimos al francés y él al árabe. Me pidió que dijera otros, y otros dije. Al rato ya habíamos traducido varias jarchas y el maestro estaba conmovido, sus alumnos me veían con reverencia, y todo culminó con la decisión de caligrafiar una jarcha en el muro, cuyo primer trazo se me encomendó con ceremonia y copié escrupulosamente. Todo terminó con el maestro declarando a México su segunda patria y a mí su hermano, lo que rubricó con cuatro besos efusivos.
Uno de los chicos me guió de regreso a la plaza. Me senté en la terraza del Argana mientras la multitud se movía, el muecín gritaba y el kebab chirriaba. Una señora, cuyos pasmosos ojos –lo único que se le veía– eran realmente de sulfato de cobre, insistía en venderme una bolsa de mimbre. Entonces un policía gordo, idéntico a cualquier policía mexicano, le comenzó a gritar, la zarandeó tratando de quitarle las bolsas, a las que ella se aferraba dando gritos y, finalmente, le recetó un bofetón que la derribó. Y ahí cometí la segunda pendejada, porque me puse de pie y grité: ¡Deténgase! El policía dejó de tironear a la señora, que se fue corriendo. Se hizo el silencio en la terraza. Un mesero me aconsejó prudencia…
Demasiado tarde. El policía avanzaba hacia mí sonando su silbato. Pensé en mi pasaporte diplomático… en la recepción del riad. El gordo se acercaba. Opté por la estrategia disuasiva que consiste en petrificarse. Llegó otro policía. Me dije: caigamos con elegancia y grité: “¡En mi país no golpeamos a las damas, messieurs les policiers!” (una mentira espantosa, claro). Y luego dije para mis adentros: esta noche el Señor cenará en la cárcel.
Ya me veía en la mazmorra cuando se apareció el chofer. Era obvio que me había estado siguiendo toda la tarde. Produjo de entre sus ropas una copia de mi pasaporte, que los policías desdeñaron. El chofer negoció hacer una llamada, marcó, explicó la situación y les pasó el celular. Fue asombroso: el policía escuchó, se puso firmes ya y se alejó con su pareja. El chofer puso unas monedas en la mesa, me tomó del brazo y me condujo al auto. De regreso al riad me dijo que el dueño era ministro en el gabinete del rey.
La última noche, el Señor anunció su voluntad de cenar en la cocina, lo que no dejó de causar cierto estupor. Era amplia y acogedora, cubierta de azulejos poblanos que desde luego no eran poblanos. Pusieron mi cubierto en la mesa, con todo y florcita, y cené muy a gusto. Una de las cocineras me preguntó tímidamente si de veras era mexicano. No cabían en sí de asombro. Prendieron una tele en la que Verónica Castro preguntaba en árabe, chille y chille, quién era su padre, o su hijo. Las cocineras me preguntaron si la conocía. Dije que sí, que claro, que era mi vecina. Me pidieron permiso de tomarse una foto conmigo, junto a la tele.~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.