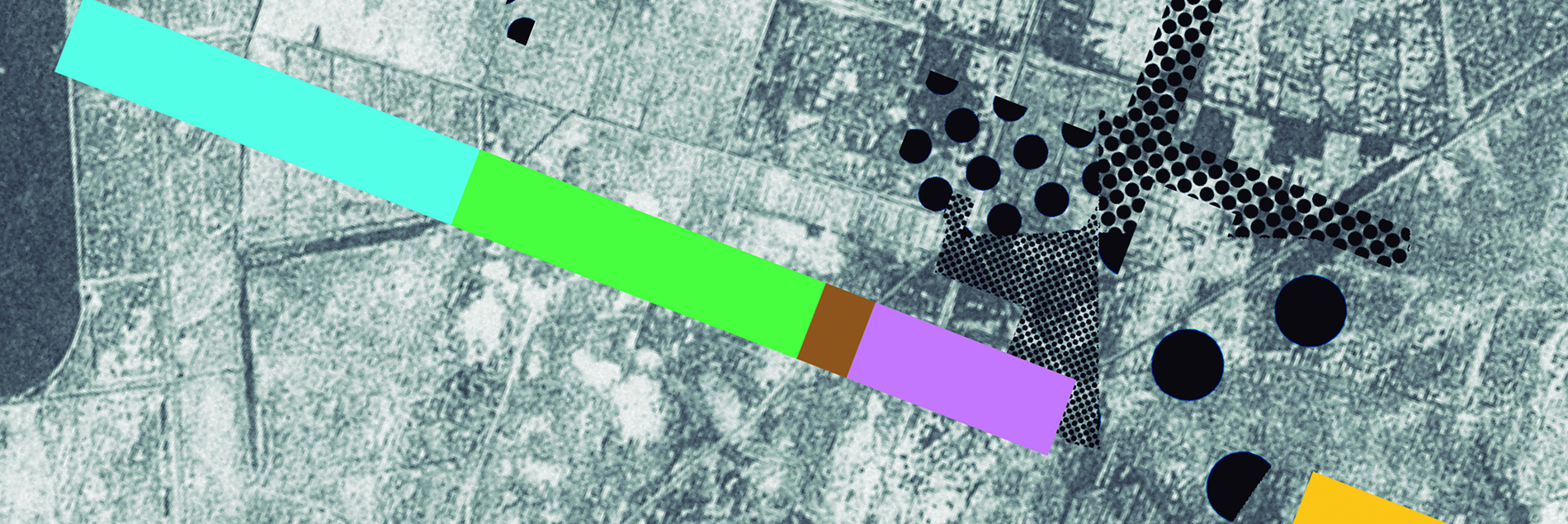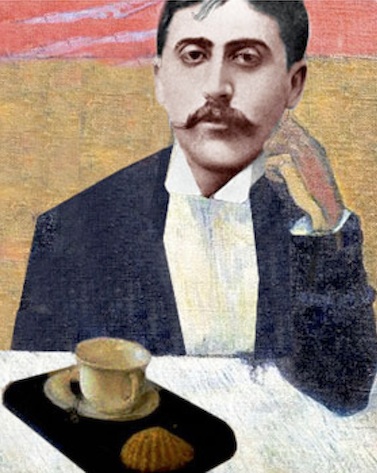La escena parecía proceder de un remake barato de la serie protagonizada por Indiana Jones. Un jinete montado sobre un camello enloquecido distribuía latigazos, abriéndose paso entre la multitud apiñada en la plaza cairota de Tahrir (Liberación). Le seguían unos cuantos hombres a caballo, apaleando a diestro y siniestro. Uno de ellos cayó de su montura y fue molido a golpes por la multitud. Era el componente folclórico de algo mucho más grave: el contraataque brutal de las fuerzas progubernamentales contra las masas que en el centro neurálgico de la capital egipcia pedían la dimisión de Mubarak, y de paso también contra los periodistas extranjeros. Pero una vez cerrado el episodio de las agresiones, los manifestantes ocupaban con más fuerza que nunca la plaza de Tahrir. El balance de trescientos muertos y miles de heridos recordaba que era preciso buscar una salida y Obama tuvo que pisar el acelerador exigiendo un tránsito efectivo a la democracia. La dimisión de Mubarak, forzada por el Ejército, marcó el éxito de la presión de un pueblo harto de dictadura, sin que eso reste mérito a la inequívoca actitud de Obama.
Después del breve prólogo registrado en Túnez, el desarrollo de la crisis egipcia pone al descubierto dos hechos enfrentados entre sí. El primero, la profundidad del malestar imperante en las sociedades árabes del arco mediterráneo, con una población muy joven privada de expectativas para alcanzar una vida digna, que además contempla regímenes políticos represivos y corruptos. Es una situación compartida por Marruecos, Argelia, Túnez, Libia (en menor medida por el maná del petróleo), Egipto, Siria y Jordania. La disponibilidad para la revuelta es, consecuentemente, muy alta; el protagonismo de la juventud, del todo lógico. El segundo, la ausencia o la extrema debilidad de élites que pudieran orientar la revuelta –recordemos aquí la distinción propuesta por Octavio Paz entre revuelta, rebelión y revolución– hacia un proceso de cambio en paz y orden, esto es, hacia una revolución democrática. Tampoco esta es la finalidad que persiguen ocho de cada diez jóvenes implicados en la revuelta.
¿Un islamismo subalterno?
El factor adicional de la presencia de organizaciones islamistas, todas ellas trazadas sobre el patrón de los Hermanos Musulmanes egipcios, pero con desigual implantación, contribuye a la ambivalencia. Pueden contribuir decisivamente a la presión sobre una Junta Militar tentada por el continuismo, pero, si bien necesitan la democracia para traducir su hegemonía social en poder político, carecen de una estrategia y de un soporte doctrinal en este sentido, a diferencia del chiismo iraní, y por supuesto su programa de implantación del monopolio de poder islámico sustentado en la sharía, por mucho que sea citado el ejemplo turco, suscita desconfianza. Las declaraciones de su líder, Muhammad Badi’, designado hace un año, contienen una descalificación radical de los Estados Unidos y el anuncio de una victoria musulmana definitiva, lograda mediante la práctica unitaria de la yihad por la umma de todos los creyentes, dispuesta a recuperar su antigua gloria frente al “sionismo global”. La revocación de los acuerdos de Camp David, “pacto de capitulación”, se convierte en meta prioritaria, mientras hacia el interior del mundo musulmán es reiterada la profesión de fe del fundador Hassan al-Banna en que “el Corán es nuestra Constitución”. Según textos anteriores, de 2007, la democracia serviría de instrumento para hacer efectivo ese postulado, a partir de “una mayoría parlamentaria obtenida en elecciones libres”. Al modo iraní, un Consejo Supremo de Ulemas asesoraría al poder ejecutivo, garantizando el cumplimiento de la ley coránica.
Sobre el fondo mismo de las movilizaciones, el mensaje actual de los ikhwan (Hermanos musulmanes) es mucho más tranquilizador. Supieron esconder perfectamente su intervención, enviando a los suyos a la plaza, dirigentes incluidos, frenando todo desliz de grupos como el Wafd a pactar con el gobierno y organizando asistencia médica: casi todos los comentaristas hablan de su no intervención, documentada en cambio por la cadena Arte el día 12. Eso sí, declaran rechazar el enfrentamiento con Occidente, defienden la democracia pluralista, cuyos valores dicen haber asumido, y se opondrán a todo intento de autocracia. Proclaman el establecimiento de la sharía como objetivo, si bien subordinándolo al consenso de la sociedad egipcia. “Los defensores de la democracia no deben temernos”, resumen. Algunos especialistas, como Olivier Roy, piensan incluso que lo ocurrido prueba el declive del islam político: la revolución egipcia sería postislamista (Le Monde, 12-02-2011). El contraste con las tomas de posición efectuadas solo hace unos meses resulta evidente. No obstante, es impensable que no actuasen contra su enemigo Mubarak y que ahora no intenten hacer valer su infiltración hegemónica en los más diversos sectores de la sociedad. Y nunca hay que olvidar el peso de la penuria económica que no va a aliviarse de inmediato, a favor de su propósito de alentar la presión popular contra el statu quo.
El panorama es, pues, algo más complejo del que han descrito comentaristas llevados del entusiasmo. A juicio de tales exégetas, desde el momento mismo de su iniciación, las revueltas habrían tenido por meta la democracia, poniendo en marcha una dinámica imparable de demolición de las dictaduras sostenidas por Occidente. Los “hermanos árabes” se convertían en sujeto histórico encargado de probar que solo desde la estupidez eurocéntrica podía ser cuestionada la plena compatibilidad entre islamismo y democracia. En cuanto a los regímenes de Túnez y Egipto, de nuevo faraónicos en el sentido del Corán, eran el Mal absoluto.
Para empezar, toda revuelta antidictatorial tiene siempre una proyección democrática, y el caso de Túnez viene a probar que la interpretación optimista es plausible. Ahora bien, no siempre sucede así. En Irán, en 1979, el desenlace de la movilización popular, allí contra el sha, a pesar de la intensa participación de los demócratas en el movimiento, desembocó en la imposición de sus componentes teocráticos, tratándose del islamismo. De la triada de eslóganes istiqlal (independencia), azadí (libertad), yumuriye islamí (república islámica), quedó únicamente el tercero. Las formas democráticas pueden entonces sobrevivir, solo que siempre encerradas dentro de la camisa de fuerza de la teocracia, y si se convierten temporalmente en palanca para el cambio, la respuesta represiva no cejará hasta su aplastamiento. El episodio de la revolución verde iraní, después del espejismo de la presidencia reformista de Jatami, vino a probarlo de manera dramática. En vísperas de la toma del poder por el ayatolá, el embajador norteamericano en Teherán creía que Jomeini era algo parecido a Gandhi. No le había leído, y quienes extienden un cheque en blanco hoy a la vocación democrática de los Hermanos musulmanes egipcios, sin duda tampoco les han leído, lo cual no debe tampoco hacer olvidar la contrapartida de la prolongada experiencia de pragmatismo y sus recientes declaraciones. En la coyuntura actual, disfrutan de una posición cómoda, ya que la acción de masas anti Mubarak tuvo lugar de manera autónoma, sin que hiciera falta su intervención abierta; además, las consignas populares carecían de definición ideológica y se limitaban a exigir la expulsión del rais.
En suma, los ikhwan son una pieza clave de la transición post Mubarak, por el simple hecho de constituir la única organización suficientemente implantada en la sociedad civil y con planteamientos que asumen actitudes muy populares, tales como la beligerancia contra Israel. Deben estar presentes en todo gobierno de transición (su ausencia lo pondría todo en peligro), pero eso no garantiza que una fuerte influencia islamista proporcione una expectativa de libertad social y política, una garantía de igualdad como ciudadanos a los ocho millones de coptos y seguridad en un área próxima a convertirse en un polvorín. Su ideario antes citado y la actuación cada vez que se enfrentaron en el pasado la libertad individual y la sharía –casos aislados de ateísmo o apostasía– nos muestran que estamos lejos del patrón de las democracias cristianas europeas.
Explosiones por simpatía
Resulta asimismo más que dudoso que el justificado descontento de los “hermanos árabes” consiga poner en marcha una revolución democrática árabe por el procedimiento de la caída de piezas de dominó. No hay que ignorar la importancia de la ejemplaridad, puesta de relieve muy pronto cuando el cambio en Túnez determinó las movilizaciones de Egipto. Solo que en ambas ocasiones se trataba de regímenes autoritarios, esto es, regímenes donde el poder del dictador no respondía a pautas totalitarias o de neosultanismo (Gadafi), existiendo un cierto pluralismo tanto en el subsistema del partido de gobierno como de forma subalterna en la sociedad civil, con una orientación laica, carente del respaldo islámico que da cohesión a otras dictaduras en países musulmanes, sentido pragmático en la acción de gobierno –comprendido el ajuste a los intereses occidentales–, y con límites bastante definidos para la habitual actuación represiva. En una palabra, existía un espacio para que la entrada en juego de un fuerte detonador activase la carga, en términos químicos por simpatía, como posiblemente sucede en Jordania y puede suceder en Argelia. Más difíciles serán las cosas en Libia, Sudán, incluso en Marruecos o Siria, y por supuesto en Arabia Saudí y en los emiratos. El sentido de las movilizaciones en Yemen es una incógnita. Las libertades democráticas no son para mañana en el mundo árabe en su conjunto.
Si a esto sumamos la carga de creciente oposición a Israel que el cambio puede producir en un país clave como Egipto, ya muy trabajado por una propaganda antisemita, con la cooperación ciega de un gobierno, el de Netanyahu, empeñado en proseguir su huida hacia delante, el optimismo debe ceder su lugar a una lógica preocupación. No por ello Estados Unidos y la Unión Europea deben vacilar en un apoyo a los movimientos antidictatoriales que compense la complicidad pasada, cuando incluso en el ejercicio del turismo de gobernantes daban por buena la corrupción de sus aliados y se aprovechaban de ella. Esto es una cosa y otra cerrar los ojos ante la posibilidad de una repetición en Egipto del patrón teocrático iraní, versión suní, imperio de la sharía mediante, más el consiguiente vuelco en la escena geopolítica de Oriente próximo, cargado de riesgos. ¿Qué hará y qué consenso logrará la Junta Militar egipcia? La difícil construcción de la democracia es el único camino practicable y el tándem Obama-Clinton parece comprometido a fondo con ese objetivo. El éxito dista de estar asegurado. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).