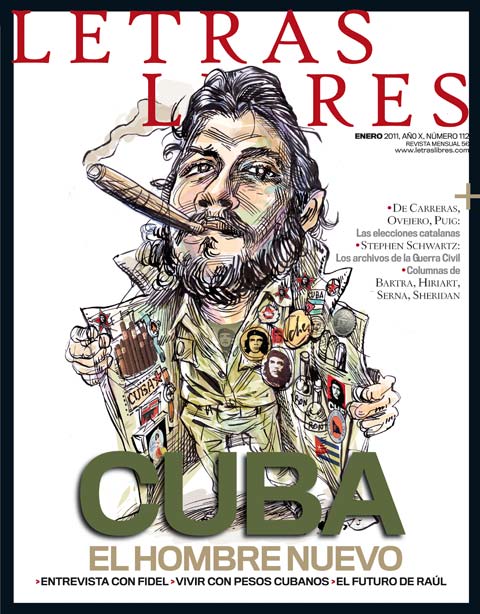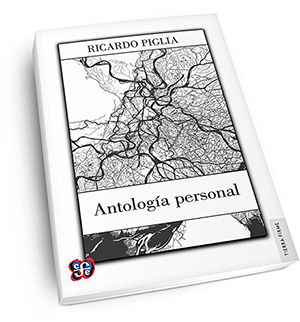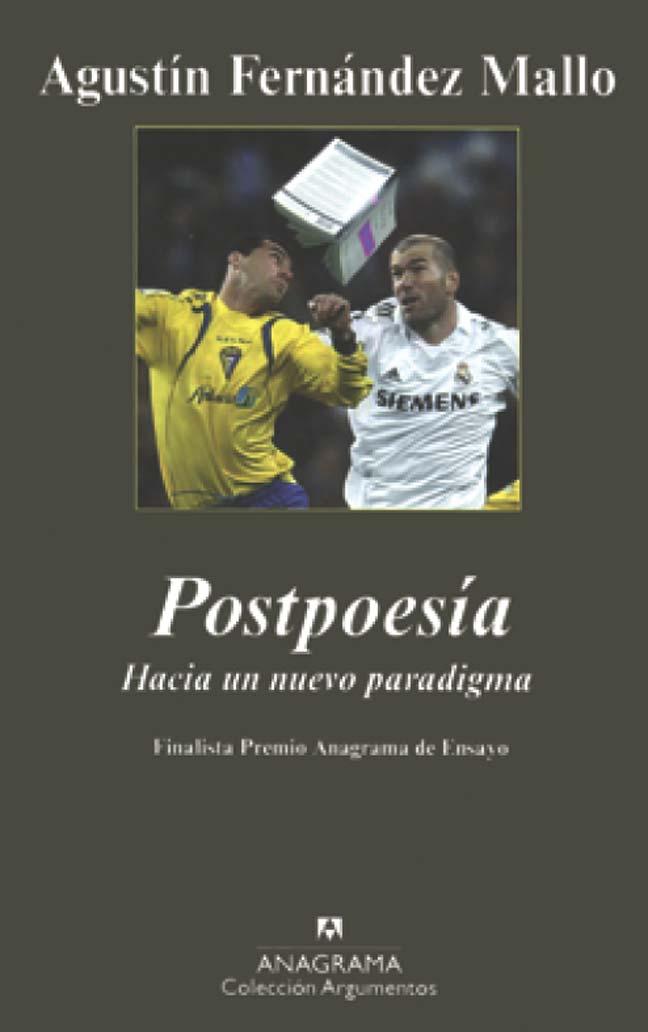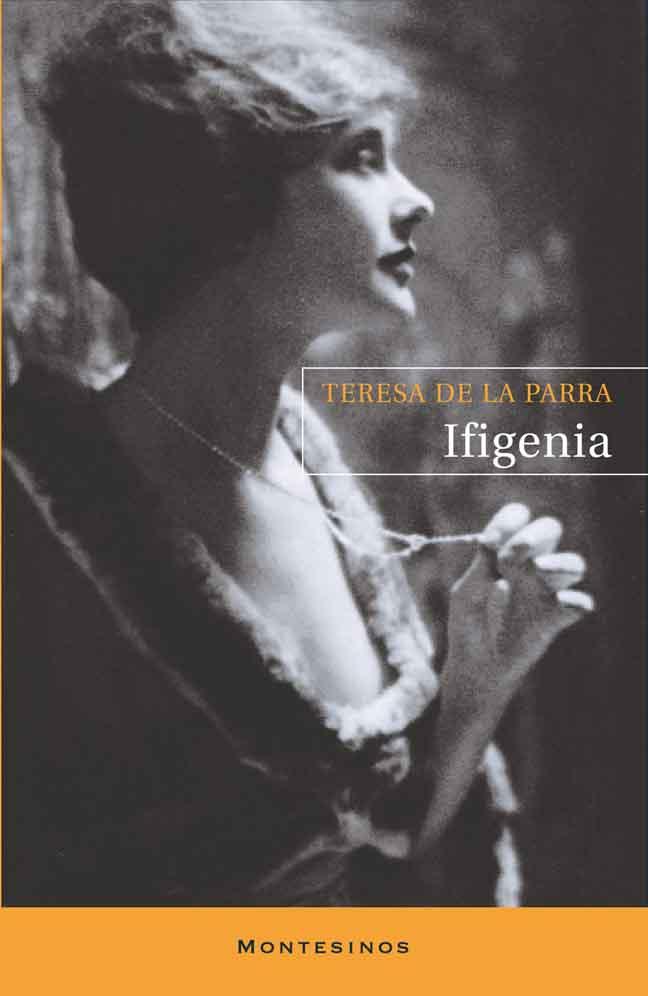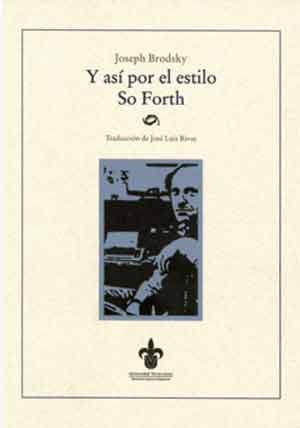A Autran Dourado (1926), uno de los grandes narradores de la ficción del siglo XX en lengua portuguesa, compañero de generación de Clarice Lispector, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan u Osman Lins, la gloria internacional debiera haberle llegado ya hace décadas a pesar de que la narrativa brasileña contemporánea ha sido ignorada o relegada en los catálogos de foreign rights al papel de comparsa, con excepciones honrosas como Lispector, enarbolada por el feminismo y la ginocrítica, o Rubem Fonseca, tenido, y tarde, por un espléndido autor de novela negra, y no por un espléndido autor de novela a secas. El mismo año en que se publicaba la primera edición de Cien años de soledad, 1967, veía la luz Ópera dos mor-tos, que es, con O risco do bordado (1970), el buque insignia de la narrativa de Dourado, un autor que bebió las aguas de la vanguardia (de hecho, siempre ha confesado que la trama es uno de los elementos menos importantes de la novela), que aprendió de Faulkner y de sus laberínticas relaciones familiares, del humor ácido y las críticas escenas conyugales retratadas por los relatos de Katherine Mansfield, del monólogo interior y el psicologismo proustiano. Referencias de las que el autor brasileño sale con bien en su particular recreación de asfixiantes universos interpersonales, y de los narradores cómplices del lector. Dourado es un maestro del costumbrismo elevado a la enésima potencia, un escudriñador de personalidades, uno de los representantes más sólidos de lo que se ha dado en llamar “prosa intimista”, un voyeur de la sociedad contemporánea, farisea, prejuiciosa, cínica y decididamente frívola, igual, en realidad, que las sociedades de antaño, pero con más prisa y menos autoridad, y es también un pregonero de la insoportable veleidad del ser. El autor de Os sinos da agonia (1974), un clásico incuestionable en la ficción brasileña del XX, y un amante de las chirigotas literarias (“Retados por el visitante Osman Lins a que reescribiésemos, él, otros cuatro escritores y yo, la ‘Misa del Gallo’ de Machado de Assis”), disfruta moviéndose en círculos de palabras en el interior de los espacios íntimos en los que conviven emociones y sentimientos, actitudes y comportamientos que los distintos narradores de los relatos que integran el célebre volumen que ahora nos ocupa, Imaginaciones pecaminosas (1981), manejan con maneras a un tiempo de etólogo y de periodista. En modo alguno se trata de narradores ensimismados, adormecidos por la inercia de sus propios discursos, sino de chismosos cronistas que se apresuran a revelar lo que sucede entre visillos, los dimes y diretes de la comunidad, las perversiones de a pie (“Y Valdemar Figueiras pasó a vivir una nueva vida. No sólo andaba con una pequeña foto de Shirley Temple en la billetera…”, “Querida de la familia”, “la relación de Doña Pequetita y la Chiflada se tenía con los tintes confusos y sanguinolentos del amor y la perversión. Por extraño que parezca, la Chiflada parecía sentir placer en ser humillada…”, “Aquella chiflada”, cierta pedofilia inconsciente, sadomasoquismo doméstico, y además vírgenes, homosexualidades violentas, pasiones eróticas y cuerdas locuras, adulterios y pecaminosos pensamientos, pero nada a la vista, todo escondido bajo la liviana ropa de la sutileza, hecho un tejido de insinuaciones). Nos las habemos con narradores que se ríen con el lector de las inmoralidades más convencionales (“las noches con las amantes, que en el diccionario casero estaban bajo la entrada teatro”, “Mote ajeno y variaciones”), y que se olvidan del mundo exterior, del paisaje, del marco, del decorado, ¡qué importa si hay flores, si pasa un auto, si llueve, si va de rojo o si lo que hay al fondo, mientras los personajes se hablan, es un jardín!: todo ocurre dentro, en ambiguos, libidinosos interiores de Balthus, de Matisse, de Hockney o de Delvaux –no, en cambio, en los interiores tristes de Freud o Modiano– en los que descansan ejemplares de Natalia Ginzburg, de Moravia o de Marguerite Duras, y todo es producto de la verbalización, “porque la literatura no es sino lenguaje con sentido”, le contesta el autor al periodista de la Folha de São Paulo que le entrevistó en julio de 2005. Advertirá el lector que todo lo que sucede en las páginas de Imaginaciones pecaminosas se diría teatralizado, los personajes hablan y gesticulan, gesticulan y hablan, enjaulados en atmósferas cargadas de electricidad emocional, una estimulante (tragi)comedia de la vida humana, el grave empeño de Balzac disfrazado con las máscaras del Carnaval y amenizado con música de bossa nova, melancólicamente excitante, respetuosamente provocadora.
Tiene aquí el lector a la lujuria y a la picaresca fragmentadas en laberínticos relatos que comparten personajes y se complementan como las piezas de un carnavalesco y festivo puzzle libertino. Pese a que algunos cuentos brillan por su forma vanguardista, como “Los gemelos”, soberbia e irónica pieza teatral que aplaudiría Beckett a rabiar, al lector podrían parecerle antiguos, pero no lo son. Son, si acaso, un simulacro de lo antiguo, una parodia perversa de cierta tradición narrativa, por eso resultan tan, tan modernos. Tan modernos como su autor que, ya octogenario, le espetó a ese periodista de la Folha, de vuelta ya de casi todo, que vender el libro no es sino un accidente en la vida de un escritor. ~
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.